Cuando las hermanas Ibbotson, Hester y Margaret, llegan al apacible pueblecito de Deerbrook para alojarse con el señor Grey y su esposa, enseguida saltan los rumores de que una de ellas se casará con el médico local, Edward Hope. Aunque este se siente inmediatamente atraído por Margaret, finalmente se casa, para su infelicidad, con la hermosa Hester. Además, un malicioso rumor le acusa de saquear tumbas, lo que amenaza su carrera, y la pequeña familia deberá hacer frente a los prejuicios y la ignorancia del pueblo para salir adelante.
Harriet Martineau (Inglaterra, 1802-1876) fue escritora, periodista y activista. Además, se trata de la primera mujer socióloga. Escribió más de cincuenta libros y publicó más de mil artículos para publicaciones inglesas y norteamericanas, lo que le otorgó prestigio y le permitió vivir de ello, algo sumamente difícil en la época. Como activista social luchó fervientemente por la educación igualitaria, los derechos de la mujer y la abolición de la esclavitud. Fue una de las primeras escritoras en tratar la situación de las mujeres en sus escritos, tanto novelas como artículos. En ellos, abordó temas como la educación, el trabajo, la violencia machista, las condiciones de las prostitutas, el matrimonio y la familia. Se la considera una de las pioneras de la novela feminista.
Entre su círculo de amistades se encontraban personalidades importantes de la época, como Charlotte Brontë, Charles Dickens, Mary Anne Evan, Thomas Malthus, John Stuart Mill, Jane Marcet y Charles Darwin.
Zenda publica el primer capítulo de Deerbroock (Ático de los Libros)
Capítulo 1
Un acontecimiento
Cualquier residente en una ciudad, de viaje por una rica región de la campiña, sabe lo que significa una pulcra casita blanca, situada en un agradable paraje rodeada de setos, con vistas a un parque soleado o meciéndose entre dos colinas; dirá al cruzar las verjas el carruaje: «Me gustaría vivir aquí» o «En este lugar tan bonito podría ser feliz». Por su mente desfilan visiones efímeras: el rocío de las mañanas de verano, cuando la sombra besa con languidez la hierba, y resplandecientes tardes de otoño, y el lujo de pasear perezosamente por los caminos vecinales, y la escarcha de los días invernales, cuando el sol cae sobre el durillo bajo la ventana y arde en la chimenea un fuego con una luz distinta de la que calienta los aburridos salones de la ciudad.
Probablemente, la casa del señor Grey había suscitado esta reflexión en una o más personas, tres veces a la semana, desde que los carruajes de postas empezaron a cruzar Deerbrook. Era este un pueblecito precioso, dignificado por los bosques de un magnífico parque que constituía el escenario de sus mejores vistas. En este precioso pueblecito, la casa del señor Grey era la más hermosa: se erguía en medio del campo y a su alrededor serpenteaba la carretera. Numerosos árboles le daban sombra sin ensombrecerla y el jardín y los arbustos que la rodeaban eran de una extensión nada desdeñable. Los depósitos de madera y de carbón, y los silos que se prolongaban hacia la orilla del río, quedaban hábilmente ocultos por las tapias del jardín y la sombra de los arbustos.
Una tarde de primavera se encontraban en la sala de estar de su tentadora casa blanca la señora Grey y su hija mayor. No era habitual que se hallaran en esa estancia. Sophia estudiaba historia y practicaba música cada mañana en el saloncito azul que daba al camino; su madre se instalaba en el comedor, con la misma orientación. La ventaja de ambas salas era que daban a la residencia del señor Rowland, el socio del señor Grey en los negocios de maíz, carbón y madera, y también al lugar donde se alojaba la señora Enderby, la madre de la señora Rowland, que vivía enfrente de los Rowland. La sala de estar daba al jardín, y desde allí se divisaban las edificaciones del invernadero y la glorieta, que hacía las veces de escuela para los niños de ambas familias, en la frontera de los jardines de los dos socios. La sala de estar, pues, era tan aburrida que se utilizaba solo cuando había una velada; esto es, tres veces al año, y entonces se descubrían los cuadros, se retiraban los tapetes verdes y se abrían de par en par las ventanas que daban al prado para que los escasos invitados disfrutaran la bienvenida de flores y pájaros.
Ahora estaban abiertas; a un lado estaba sentada la señora Grey, que bordaba una alfombra, y al otro Sophia, que cosía un cuello. Ambas damas en un patente estado de expectación, lo cual es extremadamente difícil de sobrellevar para las personas acostumbradas a la vida apacible del campo, que raramente esperan, más allá del discurrir de los días de la semana, la llegada del periódico y las cenas. La señora Grey se tomó un respiro, dejó su bordado y puso toda su atención en escuchar; llamó a los sirvientes tres veces en el lapso de un cuarto de hora para averiguar si la doncella se había ocupado de preparar la mejor habitación. Sophia no podía concentrarse en su labor y anunció que Fanny y Mary estaban en el huerto. La señora Grey le rogó que las llamase y las niñas aparecieron en la ventana: dos pizpiretas gemelas de diez años de edad.
—Queridas —dijo la señora Grey—, ¿ya habéis terminado la lección con la señorita Young?
—Oh, sí, mamá. Son las seis en punto, y justo ahora hemos terminado.
—Entonces, entrad, id a limpiaros y luego sentaos con nosotras. No me extrañaría que las señoritas Ibbotson llegasen antes de que estéis listas. Pero ¿dónde está Sydney?
—Está allí, cavando un estanque en el jardín. Abrió el agujero antes de empezar la lección esta mañana y ahora lo está llenando.
—Sí —corroboró la otra—, y no sé cuándo terminará; aunque lo llena muy rápido, se vuelve a vaciar. Dice que no entiende cómo la gente consigue mantener sus estanques llenos de agua.
—Ya habrá terminado, seguro —dijo su madre—. Supongo que se estará poniendo perdido de barro y al arrastrar el barril de agua se mojará hasta el tuétano, además.
—Y echará a perder el jardín —dijo Fanny—; arrancó todas las hepáticas, y dos rosales, para cavar el estanque.
—Id a buscarlo, queridas, decidle que venga de inmediato y ayudadle a vestirse para el té. Decidle que insisto en ello. No corráis, andad despacio. Si no, os acaloraréis, y no me gusta que la señora Rowland os vea corriendo como animales.
Mary informó a su hermano que debía dejar el estanque e ir a la casa y Fanny añadió servicial que mamá había insistido mucho. Les dio tiempo de cumplir con la petición de su madre, volver despacio, dejar que las peinaran perfectamente y sentarse con dos muñecas a los lados de la cuna en un rincón de la sala de estar antes de que las señoritas Ibbotson se presentaran.
Las señoritas Ibbotson eran hijas de un pariente lejano del señor Grey. Su madre había muerto hacía años, acababan de perder a su padre y no contaban con más apoyo que el señor Grey. Las había invitado a residir con su familia mientras se arreglaban los documentos de su padre y se averiguaba con qué ingresos contaban las dos huérfanas. Habían vivido siempre en Birmingham y querían regresar allí una vez terminada la visita a los parientes de Deerbrook. Sus antiguos compañeros de escuela y sus amigos vivían allí, y consideraban más agradable y fácil ganarse la vida frugalmente en su ciudad natal que en un lugar distante, donde precisarían más ingresos. Así pues, se habían despedido de sus amistades solo temporalmente y llegaron a Deerbrook con el espíritu de quien viene a pasar el verano.
Todo Deerbrook sabía de su llegada, como siempre sucedía con lo relacionado con los Grey. Los pequeños Rowland caminaban al lado de su madre cuando apareció el carruaje por la calle, pero, como los habían conminado a no mirarlo, no pudieron contemplarlo a placer. Su abuela, la señora Enderby, no tenía esa restricción, y, de hecho, su tocado blanco se vislumbraba por encima de las cortinillas verdes de su salón cuando el vehículo giró hacia la puerta del señor Grey. El librero, el clérigo de la parroquia, el sombrerero y su ayudante obtuvieron una fugaz visión compuesta de equipajes diversos, el rostro de una mujer madura y el perfil de dos gorritos negros: era cuanto podían ofrecer tras una tarde entera dedicada a la vigilancia del camino.
Cabía excusar a Sophia Grey por sentirse un poco ansiosa por el recibimiento que debía dar a las dos señoritas. Era cuatro años más joven que la más joven de las dos; Hester, la mayor, tenía veintiún años, una edad venerable para una muchacha de dieciséis. Sophia reflexionó que nunca había tenido miedo, aunque recordaba haber llorado amargamente cuando la dejaron sola con su institutriz, y, a pesar de que se pegaba a las faldas de su madre en las ocasiones sociales, en el aprieto que se avecinaba su progenitora no podría ayudarla. Las primas siempre estarían con ella. ¿Cómo podría estudiar historia o practicar música con ellas en la habitación? ¿Y qué les diría a lo largo del día? Si la pobre Elizabeth estuviera viva, ¡qué gran consuelo, pues al ser la mayor la responsabilidad recaería sobre sus hombros! Y volvió a suspirar aparatosamente una vez más, pensando en la memoria de la pobre Elizabeth.
El señor Grey se encontraba en un mercado a varias millas de distancia. La madre mandó a Sydney al vestíbulo para que ayudara en la recepción de las recién llegadas y a cargar el equipaje. Como habría hecho cualquier muchacho de trece años, se escondió detrás de la puerta de la entrada, sin atreverse a hablar con las extrañas, y dejó la tarea en manos de los invitados y de las criadas. La señora Grey y Sophia las esperaban en la sala de estar con una plétora de información sobre la intranquilidad que esa mañana les había causado la lluvia, hasta que recordaron que, gracias al agua, el polvo de los caminos sería menor y, por tanto, el viaje más agradable. Las gemelas dejaron las muñecas a un lado y levantaron la mirada cuando Sydney entró en la sala; para disimular su incomodidad, balanceó la cuna con el pie, hasta volcarla.
Para Sophia no fue difícil sobrellevar la primera media hora. Ella y Margaret Ibbotson se informaron mutuamente de las millas de distancia entre Deerbrook y Birmingham. Se aseguró, para su total tranquilidad, de que sus invitadas ya habían comido. Corroboró su observación de que la hierba del prado parecía muy verde en comparación con las calles de Birmingham y tuvo que decirles que su padre se había visto obligado a visitar un mercado a varias millas y que tardaría una o dos horas en regresar a casa. Llegó el momento de quitarse los sombreritos, y las acompañó a la sala donde se guardaban los abrigos. Allí llevó a Hester y a Margaret hacia la ventana y les explicó las vistas, y, como debía seguir hablando, se concentró en lo más familiar, y experimentó un repentino alivio de la indeseable timidez que normalmente la atormentaba.
—Esa es la casa del señor Rowland, el socio de papá. ¿No es un lugar feo, con ese ridículo porche? Pero a la señora Rowland le gusta hacer reformas al menos una vez al año. Con el dinero que ha hecho gastar al señor Rowland en esa casa, se habrían construido una nueva el doble de grande. Y la casa de enfrente es de la señora Enderby, la madre de la señora Rowland. A pesar de vivir muy cerca de su hija y su yerno, es asombroso lo poco que cuidan de ella. ¿Es tan difícil ser atentos y amables con ella, viviendo a tan poca distancia? Cuando está enferma, nosotros tenemos que ir a verla, lo cual es muy inconveniente, porque la señora Rowland casi nunca va. ¿No es increíble?
—Me extrañaría que la señora Enderby no se quejara de su familia —observó Margaret.
—Oh, en eso la señora es un ángel, y se lo guarda todo para sí. Es realmente sorprendente lo poco que menciona ese tema, excepto cuando está desanimada, y solo lo habla con nosotros. Trata de disculpar a la señora Rowland, por supuesto: dice que es una madre excelente, que está muy ocupada con sus hijos, lo cual es natural. Pero eso no es una excusa para no cuidar de la madre de uno.
—Aquello de allí son los bosques de Verdon, ¿verdad? —dijo Hester mientras se inclinaba por la ventana para contemplar el parque soleado—. Supongo que, en verano, uno puede pasarse horas paseando por esos bosques.
—No. Mamá apenas sale y yo jamás me alejo del jardín. Pero, ahora que estáis aquí, iremos a todas partes. El pueblo es bastante pequeño.
Las hermanas lo encontraban tan bonito que lo miraban como si temieran que se deshiciera ante sus ojos. Una descubría el puente, protegido por la sombra; la otra señalaba los techos puntiagudos del edificio que se elevaba sobre el manantial, en los bosques. Sophia se complacía con sus exclamaciones de deleite, y sus preguntas, y sus propias descripciones, mejoraban en velocidad, hasta que alguien llamó a la puerta e interrumpió la catequesis. Era Morris, la doncella de las señoritas; por su aspecto, Sophia decidió dejar a sus invitadas que se cambiasen y aseasen. Miró por encima a su alrededor y vio que no faltaba nada. Señaló la campanita, les reveló que la superficie de los lavamanos era de madera de caoba, y cada gota de agua salpicada se quedaba para siempre, y explicó que las cortinas verdes debían estar de día siempre corridas, porque, si no, la moqueta se descoloraría. Procedió a retirarse, no sin antes anunciar a las jóvenes que las esperaban para tomar el té cuando estuvieran listas.
—¡Qué guapa es Hester! —convinieron madre e hija cuando Sophia cerró tras sí la puerta de la sala.
—Me pregunto —dijo la señora Grey— por qué nadie nos advirtió de lo atractiva que es. Me gustaría saber qué defecto le encontrará la señora Rowland.
—Es muy raro una hermana con tanta belleza —dijo Sophia—, y la otra más bien normal.
—La señora Rowland dirá que es fea, incluso, pero en mi opinión Margaret es más atractiva de lo que jamás llegarán a ser los hijos de la señora Rowland. Si no estuviera al lado de su hermana, nadie diría que su aspecto es vulgar. Espero que no se den aires: me sorprende que vengan con doncella. Parece una persona respetable, pero no pensaba que pudieran permitírselo, no sin saber su verdadera situación financiera. No sé qué pensará de eso el señor Grey.
Cuando Hester y Margaret bajaron al salón, la señora Grey estaba lista para proporcionarles hasta el menor detalle sobre la historia del pueblo.
—Somos una sociedad tan acomodada como otras de tamaño similar —declaró—. Si le preguntaran al vendedor de libros de Blickley, que se ocupa de las necesidades de nuestro club de lectura, les diría que somos una comunidad bastante intelectual; y espero que se den cuenta, cuando tengan amistades que las visiten, que, aunque parezcamos alejados del mundo, no vivimos desprovistos de placeres. Estoy segura, Sophia, de que los Levitts no tardarán en visitarlas.
—Oh, sí, mamá. Mañana mismo, estoy segura.
—El doctor Levitt es nuestro párroco —dijo la señora Grey—. Como saben, nosotros somos protestantes, y a la señora Rowland esto le causa gran agitación. Si el señor Rowland se lo hubiera permitido, se hubiera opuesto a que nuestros hijos se educaran juntos. Pero la conducta de los Levitt es impecable: no nos tratan de manera distinta y siempre vienen a visitar a nuestros amigos en cuanto llegan, el primer día o el segundo, a más tardar. No me cabe duda de que los Levitt vendrán mañana.
—Igual que la señora Enderby —dijo Sophia—, si puede salir de casa.
—Oh, sí, la señora Enderby también sabe comportarse, aunque su hija no. Si no viene mañana, sospecho que será porque la señora Rowland se lo ha impedido. Como sabemos, cuando le conviene, es capaz de mantener a su madre encerrada en casa.
—Pero el señor Philip está aquí, mamá, y la señora Enderby puede hacer lo que le plazca cuando su hijo está con ella. Te aseguro que sí, que está aquí. Esta mañana vi al ayudante del zapatero llevando un par de botas a su casa.
Sydney tenía más información que ofrecer. El señor Enderby había mantenido con él una conversación esa misma tarde sobre pesca. Le dijo que venía a pescar y que pasaría dos semanas en el pueblo. Fanny también declaró que Matilda Rowland le había dicho a la señorita Young esa mañana que el tío Philip venía para supervisar la nueva escuela. La señora Grey siempre se alegraba por la pobre señora Enderby de que su hijo viniera a visitarla, pero, en realidad, no le importaba mucho si iba o venía. Era demasiado parecido a su hermana como para gustarle.
—Es muy altanero, es verdad —dijo Sophia.
—Y entre nosotros no hay lugar para eso —prosiguió la señora Grey—. Jamás se nos pasaría por la cabeza intervenir en lo que hace su hermana si él opta por no hacerlo. Nadie le reprocha a él la mala educación de ella; al menos, a mí no se me ocurriría. Pero, la verdad, cuesta no pensar en eso cuando se porta con tanta altivez.
—No creo que tenga la culpa de ser alto —indicó Sydney.
—Como se abotona de arriba abajo, se nota más —replicó Sophia—. Entra en los salones como si fuera un conde polaco.
Las dos hermanas no pudieron evitar una sonrisa al pensar que las incursiones de los polacos en Deerbrook se limitaban a los confines del club de lectura. De hecho, conocían bien a un conde polaco, no muy alto, cuya aparición en los salones no causaba el menor efecto. Pero no tuvieron que agotarse participando en la conversación, pues esta continuaba sin su aportación más allá de una o dos palabras cada tanto.
—Mamá, ¿crees que vendrán los Anderson? —preguntó Sophia.
—No antes del domingo, querida. Los Anderson viven a tres millas de distancia —explicó—, y están muy condicionados por la escuela. Posiblemente vendrán el sábado por la tarde, al ser festivo medio día, pero es más probable que pasen el domingo después de ir a la iglesia. Nosotras no aprobamos las visitas de domingo, y seguro que comparten nuestra posición; pero, en este caso concreto, con personas que viven a más de tres millas, que, además, se ocupan de una escuela, hacemos una excepción. Y, dado que somos protestantes, no queremos dar la sensación de ser estrictos con los que no comparten nuestra creencia. Así que, a veces, los Anderson nos visitan después de ir a la iglesia; estoy segura de que aceptarían su visita, aunque vinieran cualquier otro día.
Hester y Margaret afirmaron que estarían encantadas de conocer al señor y la señora Anderson el día y hora en que resultara más conveniente. Todos se echaron a reír, exclamando: «¡El señor y la señora Anderson!», pues resultaba que «los Anderson» se componían de dos hermanas solteras que regentaban una escuela de señoritas. La señora Grey tardó bastante en controlar su expresión y fruncir el ceño severamente mirando a Fanny, que seguía soltando incontrolables risitas, con intervalos de inmovilidad convulsa, ante la idea de que la conversación anterior hubiera versado sobre un señor y una señora Anderson. En mitad de su pugna, entró el señor Grey. Puso una mano en la cabeza de cada gemela, vio que parecían muy alegres y preguntó a sus primas si habían sido tan amables de concitar la hilaridad de su familia en el tiempo que llevaban en la casa. Les ofreció una breve y sincera bienvenida, y esperaba que las hubieran informado de por qué no había podido llegar a tiempo de recibirlas y, por tanto, no quería aburrirlas repitiendo el motivo.
Sydney se había deslizado fuera cuando su padre entró en la sala con la esperanza de montar el caballo para conducirlo al establo; en su opinión, un paseo a caballo, por corto que fuera, era mejor que nada. Cuando volvió al cabo de unos minutos, trató de susurrar a Sophia, por encima del respaldo de la silla, pero no pudo a causa de la risa. Tras varios intentos, Sophia le apartó.
—¡Vamos, muchacho! ¡Cuéntanos qué pasa! —exclamó su padre—. Todo lo que digas a tu hermana puedes decírnoslo a nosotros. ¿Cuál es la broma?
Sydney puso cara de que preferiría no dar explicaciones frente a extraños pero no se atrevía a contradecir a su padre. Acababa de enterarse, por el pequeño George Rowland, de que la señora Rowland había dicho en su casa que las jóvenes damas que acababan de llegar a casa de la señora Grey, de las que tanto se había hablado, no eran jóvenes damas en absoluto. Pues ella había visto con claridad el rostro de una de ellas, al pasar frente a su casa en el carruaje, y estaba segura de que esa persona ya había cumplido los cincuenta años.
—Seguramente vio a Morris —dijo Hester, entre la hilaridad general.
—Espero que venga mañana —dijo la señora Grey—, y se dé cuenta de que nuestras invitadas están muy lejos de los cincuenta. Seguro que se sorprenderá —dijo, y miró expresamente a Hester, con admiración—. Espero por su bien que venga, aunque no debe importarnos si viene o no. No echaremos de menos su compañía, en cualquier caso. Señor Grey, ¿cree usted que vendrá a visitarnos?
—Sin duda, querida mía. La señora Rowland jamás omite visitar a nuestros amigos, y ¿por qué iba a empezar ahora?
La señora Grey se brindó a conversar con sus primas mientras el resto de la familia disfrutaba aún del jolgorio que les producía el error de la señora Rowland al confundir a Morris con una de las señoritas Ibbotson.
El señor Grey hizo gala de un trato agradable con las dos hermanas y las hizo sentir más a gusto de lo que se habían sentido desde que entraran en la casa. Conocía a algunos amigos comunes en Birmingham y podía hablar de las instituciones e intereses de la ciudad. Durante una hora mantuvieron una animada conversación, sin mencionar nada de sus asuntos privados o decir una palabra sobre la gente de Deerbrook. Al cabo de ese tiempo, cuando llegó la hora de mandar a Mary y Fanny a dormir y las gemelas guardaban sus muñecas en la cuna, se oyeron cascos de caballo en la gravilla frente a la puerta de entrada y sonó la campana.
—¿Quién puede ser, a esta hora de la noche? —dijo la señora Grey.
—Sin duda será Hope —dijo su marido—. Al pasar frente a su puerta, le pedí que fuera a ver al anciano señor Smithson, que, a mi juicio, cada vez se encuentra peor, para que me dijera si podemos hacer algo por el caballero. Así que debe ser Hope, para decirme cómo lo ha visto.
—¡Oh, mamá, no nos mande a la cama si es el señor Hope! —exclamaron las niñas—. Si es el señor Hope, por favor, déjenos quedarnos un rato más.
—El señor Hope, como ven, despierta mucho afecto en las niñas, y en todos nosotros —dijo la señora Grey a las hermanas—. Tenemos gran confianza en sus habilidades médicas, y todo el que lo consulta opina lo mismo. Fue el señor Grey quien lo trajo, y le consideramos la mejor adquisición del pueblo.
Cuando vieron al señor Hope, las dos hermanas comprendieron por qué. Lo extraño era que no lo hubieran mencionado antes, en la descripción de la vida intelectual de Deerbrook. No era guapo, pero poseía una expresión alegre y sus maneras eran tales que las lámparas parecía brillar con más fuerza a su lado. Como el señor Grey había explicado, venía a dar su opinión profesional, y, al no estar informado de la presencia de las visitantes, se habría retirado al terminar su misión, pero los padres y las niñas se opusieron y se quedó un cuarto de hora más e informó sobre cómo debían las señoritas Ibbotson planear las visitas a los distintos parajes y lugares destacados de Deerbrook.
Con toda sinceridad, las hermanas declararon que los bosques del parque les gustaban sobremanera, y tan acostumbradas estaban a una vida tranquila que no tenían necesidad de hacer excursiones para sentirse a gusto. El señor Grey estaba decidido a que visitaran cualquier paraje digno de contemplar en el vecindario, ahora que, en verano, estaba en su apogeo paisajístico. El señor Hope era la persona más adecuada para aconsejarlas, pues no había rincón, villorrio o callecita que no conociera, por su propia inclinación y por su profesión. Sophia le puso un papel delante para que allí anotara las distancias, según los cálculos de él y del señor Grey. Era un rasgo peculiar del carácter del señor Hope, frente a una hoja en blanco, no podía evitar dibujar en ella. Los cuadernos de solfeo de Sophia, o cualquier hoja de papel de secar que se hubiera cruzado en su camino, exhibían trazas de esa costumbre; y ahora sus dedos se ocupaban en dicha tarea, mientras hablaba y calculaba las distancias. Cuando hicieron suficientes planes para ocupar todo un mes de las señoritas, como dijo, dejó a un lado el lápiz y se despidió hasta la mañana siguiente, con intención de visitarlas de una manera menos involuntaria.
En cuanto desapareció, las niñas se hicieron con las hojas en las que había dibujado, que, como esperaban, estaban cubiertas de garabatos. Exclamaron, encantadas:
—¡Mirad, mirad! Aquí está el manantial. Al señor Hope le encanta dibujar el manantial. ¡Y aquí el puente de Dingleford! Y ¿qué es esto? Ese lugar no sabemos cuál es, papá.
—No tenéis por qué, queridas. Son las ruinas de la abadía, más abajo del río, y creo que nunca las habéis visto.
—No, pero nos gustaría verlas. ¿No hay caras esta vez, Fanny? ¿En ninguna parte? ¡No hay caritas sonrientes! Es lo que más me gusta de los dibujos del señor Hope. Sophia, enséñanos algunas de las caras que dibujó en tus cuadernos de música.
—Si me aseguráis que los guardaréis, claro que sí. Pero, ya sabéis, no digáis al señor Hope que ha dibujado en mis cuadernos, pues los borrará sin perder tiempo.
—No puede, dibujó al anciano señor Owen pescando, así que no puede borrarlo, aunque quiera —dijo Sydney—. Lo hizo con tinta, para mí, y es mejor que cualquiera de esos garabatos, que se borrarán en un minuto.
—Vamos, niños —dijo su padre—. Ya es hora de ir a la cama. Cuando los niños se retiraron, y Sophia y las hermanas fueron a su habitación, la señora Grey miró a su marido por encima de los lentes.
—¡Bueno! —dijo.
—¡Bueno! —respondió él. —¿No te parece que la señorita Hester es muy guapa?
—No cabe ninguna duda, querida. Muy guapa.
—¿Y no te parece que el señor Hope también lo cree así?
Es un hecho que pocos, excepto los que desprecian la naturaleza humana, admiten, y, por tanto, los que la desprecian están más inclinados a malinterpretar y a imaginar más de lo que hay, es decir, más de lo que es perfectamente normal y necesario; esto es, que si un par de jóvenes se conocen, la posibilidad de que se enamoren cruza la mente de todos los presentes. No cabe la menor duda de que siempre ha sido así, aunque somos conscientes de que, tan pronto la idea brota en nuestras mentes, sale volando, de manera tan rápida y natural como llegó. En cualquier caso, no tan rápida y naturalmente como en las mentes de quienes más atañe dicha idea, en el momento en que se hace más nítida. Así pues, no cabe dudar de que todos los presentes en la sala de estar del señor Grey experimentaron la habitual sucesión de ideas, ligeras y fugaces visiones pasajeras, que quedan en nada si no se expresan en voz alta. Probablemente, las hermanas se preguntaron si el señor Hope estaba casado, o comprometido, o destinado a Sophia cuando esta alcanzara la edad suficiente. Probablemente, cada una de las hermanas especuló un momento, inconscientemente, sobre la posibilidad de que la otra fuera la elegida, o las dos pensaron que ya lo era Sophia. Probablemente, el señor Grey reflexionara que, si los jóvenes coinciden un día sí y otro también en excursiones por la campiña, no sería raro que surgiera el amor. Pero la señora Grey fijó la idea en su mente y en la de otro al enunciarla en voz alta.
—¿No crees que el señor Hope pensó que Hester es muy guapa, señor Grey?
—No sé nada de eso, querida mía. No dijo nada cuando se subió a su montura, y ese era el momento en que podía haber dicho algo sobre las jóvenes damas.
—Habría sido muy extraño que hablara delante de Sydney y de los criados.
—Sí, muy extraño.
—Pero ¿no crees que quedó deslumbrado por su belleza? Me gustaría que tus primas se instalaran a vivir en el pueblo, y la casa esquinera, al lado de la del señor Rowland, es perfecta para ellas. Sin embargo, no sé qué pensará la señora Rowland del señor Hope y de un enlace matrimonial tan directo con nuestras parientes.
—Querida mía —dijo su marido sonriendo—, quizá lo ignoramos, pero ambas jóvenes podrían estar ya comprometidas. O Hope puede también tener sus afectos depositados en otra joven.
—No, de eso estoy segura. Yo…
—Bueno, quizá tengas tus razones para decir eso. Pero acaso no le gusten las chicas, o ellas no se sientan atraídas por él; en resumen, que lo único que ha pasado es que se han visto durante un cuarto de hora.
—No sabemos qué puede salir de eso.
—Eso es muy cierto; habrá que esperar a ver qué pasa.
—Pero no hay nada malo en decirte lo que me pasa por la cabeza.
—Claro que no, a menos que pienses tanto en ello que alguien se dé cuenta de lo que piensas. Ten cuidado, querida. No transmitas a ninguna de las dos tus impresiones. Piensa en las consecuencias, para ellas y para ti.
—¡Válgame Dios, señor Grey! No debes preocuparte. ¡Qué serio te has puesto por una palabra o dos!
—Con una palabra o dos se pueden expresar muchas cosas, querida mía.
——————————
Autora: Harriet Martineau. Traductora: Claudia Casanova. Título: Deerbrook. Editorial: Ático de los libros. Venta: Amazon y Fnac.


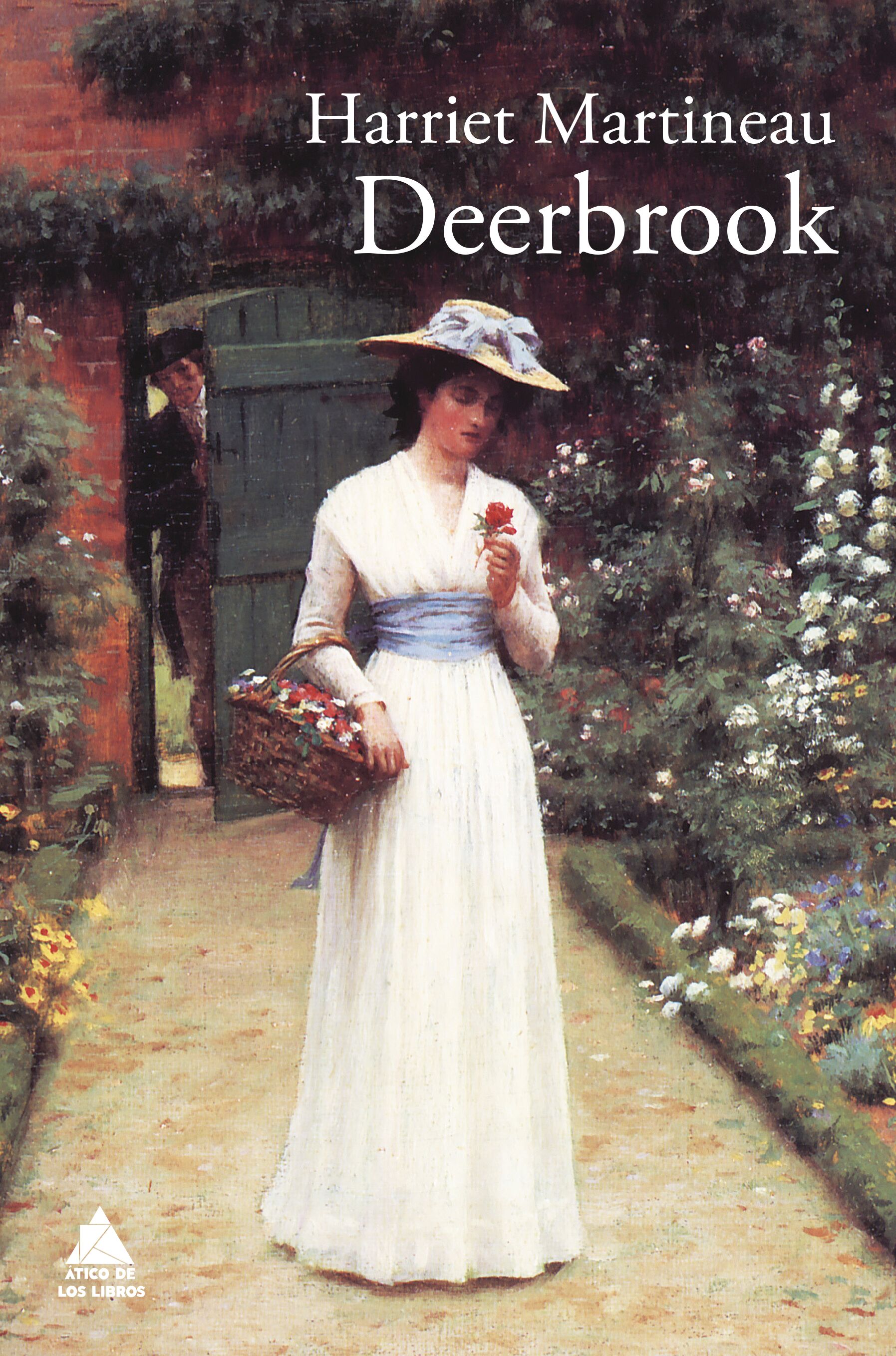
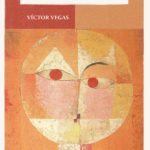


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: