Hijo de un hombre negro y una mujer blanca, James McBride creció con sus once hermanos en un barrio pobre de Brooklyn. Su madre, una mujer ferozmente protectora, con «ojos oscuros llenos de energía y fuego», siempre se preocupó por la educación de su prole. Les exigió buenas calificaciones en la escuela mientras ella debía trabajar largas jornadas para llevar un poco de pan y leche a casa.
Por el color de su piel y cierto aire extravagante, desde niño McBride vio a su madre como una fuente de vergüenza, preocupación y confusión. Llegados los treinta, decide explorar su pasado y vuelve sobre sus pasos para descubrir la verdadera historia de Rachel Shilsky, una mujer judía que a los diecisiete años huyó de una vida familiar opresiva para casarse con un pastor bautista.
Con un estilo franco y preciso, el autor recrea la conmovedora historia de su madre mientras evoca sus propias experiencias como niño mulato y pobre, sus coqueteos con las drogas y la violencia, hasta alcanzar finalmente la autorrealización y el éxito profesional.
Zenda adelanta un fragmento de El color del agua (Big Sur).
***
Cuando era niño ignoraba la procedencia de mi madre, dónde había nacido y quiénes eran sus padres. Al preguntarle, me respondía:
—Me hizo Dios.
Si me sorprendía de que fuese blanca, decía:
—Tengo el cutis claro.
Y cambiaba de tema.
Crio a doce niños negros que cursaron estudios universitarios y en su mayoría se doctoraron. Sus hijos fueron médicos, profesores, químicos, maestros… Sin embargo, no conocimos su apellido de soltera hasta que fuimos mayores. Tardé catorce años en desenterrar su excepcional historia —hija de un rabino ortodoxo, se casó con un negro en 1942— y me la reveló más por hacerme un favor que por deseos de revivir su pasado.
Aquí aparece su historia tal como ella me la contó, y entre unas cosas y otras y las páginas de su vida, descubrirán también la mía.
Muerta
Estoy muerta.
Quieres que te hable de mi familia y para ellos estoy muerta desde hace cincuenta años. ¡Déjame! ¡No me fastidies! Ellos no quieren saber nada de mí ni yo de ellos. Apresúrate a dar fin a esta charla porque quiero ver Dallas. Verás, con mi familia, si hubieras formado parte de ella, no habrías tenido tiempo para estas tonterías, para buscar tus raíces, por así decirlo. Sería mejor que vieras a Los Tres Chiflados a que entrevistaras a mi familia. Como ir a hablar con mi padre, ¡olvídalo! Si te viera sufriría un infarto. Aunque, de todos modos, ya estará muerto, porque ahora tendría ciento cincuenta años.
Nací en Polonia, en el seno de una familia judía ortodoxa, el 1 de abril de 1921, día americano de los Santos Inocentes. No recuerdo en qué ciudad vi la luz, pero sí mi nombre judío: Ruchel Dwajra Zylska, que mis padres transformaron en Rachel Deborah Shilsky cuando vinieron a América y del que yo me liberé al cumplir los diecinueve años, y no volví a utilizarlo desde 1941, cuando dejé Virginia para siempre. Rachel Shilsky está muerta por lo que a mí se refiere. Tuvo que morir para que yo, el resto de mi persona, viviera. Cuando me casé con tu padre dejé de existir para ellos y celebraron kaddish [1] y shiva [2] por mí. Así lloran los judíos a sus muertos. Oraron, pusieron los espejos boca abajo, se sentaron en arcenes durante siete días y se cubrieron las cabezas. Es un auténtico ejercicio: quizá por ello ya no soy judía. Las normas a seguir eran excesivas y había demasiadas prohibiciones y «no puedes» y «no debes». ¿Y acaso alguien dice que te quiere? En mi familia no, no se decían tales cosas. Se oían frases como: «Allí está la caja de los clavos», o mi padre ordenaba: «¡Callaos mientras duermo!».
Mi padre se llamaba Fishel Shilsky y era un rabino ortodoxo. Desertó del ejército ruso, se infiltró por la frontera polaca y se unió a mi madre en un matrimonio concertado. Solía decirnos que huyó del ejército cuando se hallaba bajo el fuego enemigo y, mientras lo conocí, conservó idéntica habilidad para escabullirse de cuanto no le convenía. Lo llamábamos Tateh, que en yidis significa «padre». Era astuto como un zorro —en especial cuando se trataba de dinero—, bajito, moreno, hirsuto y hosco. Vestía camisa blanca, pantalones negros y se cubría la camisa con un taled, como si fuera un uniforme. Llevaba los pantalones hasta que brillaban y se acartonaban de tal modo que se sostenían en pie por sí solos, pero que Dios te ayudase si aquellas piernas se interponían de repente en tu camino, porque mi padre no era proclive a las bromas, sino más duro que una piedra.
Mi madre se llamaba Hudis y era el polo opuesto a él, sumisa y dulce. Nació en 1896 en la ciudad de Dobryzn, Polonia, aunque si ahora tratara de verificarlo nadie recordaría a su familia, porque todos los judíos que no escaparon antes de que Hitler acabase con Polonia fueron aniquilados en el Holocausto. Era bonita, con cabellos negros y pómulos pronunciados, pero había padecido polio, que le paralizó medio lado, y su salud se había resentido mucho. Su mano izquierda era inútil, la tenía doblada hacia la muñeca y la apretaba contra el pecho; estaba casi ciega del ojo izquierdo y andaba con pronunciada cojera, arrastrando un pie.
Era una mujer tranquila, mi dulce Mameh. Así la llamábamos, Mameh. Es la única persona del mundo con la que no me porté bien…
[1] Versos que recitan en diversas ocasiones durante cada uno de los tres servicios diarios los que observan luto por un pariente próximo.
[2] Época de luto que comienza el día del funeral y dura tradicionalmente siete días.
—————————————
Autor: James McBride. Traductora: Josefina Guerrero. Título: El color del agua. Editorial: Big Sur. Venta: Todos tus libros, Fnac y Casa del Libro.


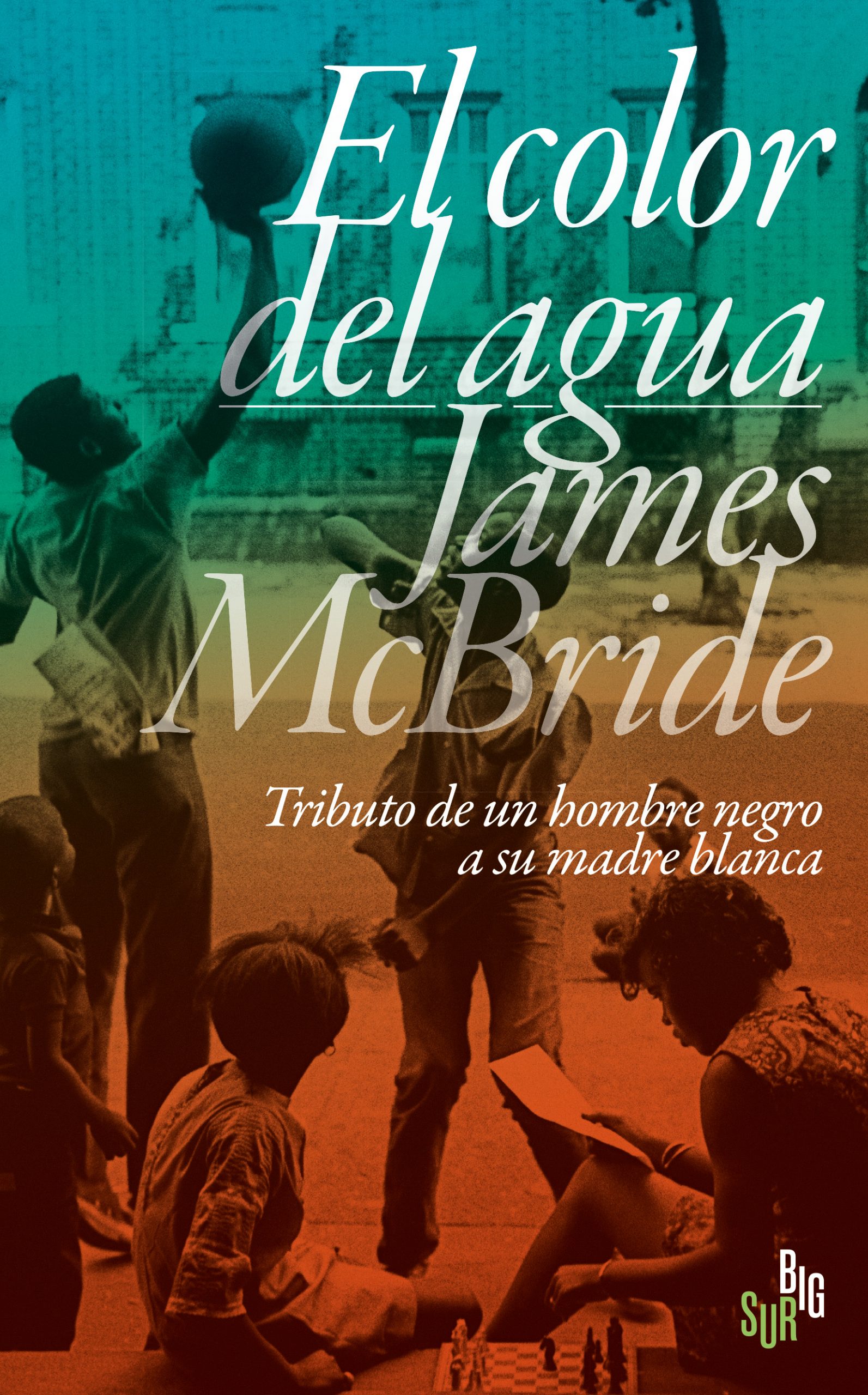



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: