Duelo de alfiles (Periférica) es un libro absorbente desde la primera página. En él se muestra, en un original y casi detectivesco seguimiento por ciudades, islas, pueblos, cartas, diarios y libros, los pasos concluyentes de cinco grandes escritores: Nietzsche, Rilke, Kafka, Benjamin y Brecht. Como piezas mayores de un gran tablero de ajedrez, estos autores se mueven y disputan por sobrevivir en sus textos. El narrador de este libro viaja, pasea y conoce a la gente como un turista más, visita museos, juega al ajedrez, lee y toma apuntes; pero viaja también a las obras que allí surgieron o fueron protagonistas, y en las que encuentra poderosos vínculos que las acercan entre sí: el ensayo de Benjamin sobre Kafka; la autobiografía de Nietzsche Ecce Homo; el relato En la colonia penitenciaria de Kafka; El testamento de Rilke. El arte, la guerra, el exilio, la soledad del creador, la interpretación de los textos… son también asuntos que protagonizan Duelo de alfiles.
Vicente Valero (Ibiza, 1963) es autor de seis poemarios, ganador del Premio Loewe con Días del bosque. Como prosista publicó Viajeros contemporáneos (2004) y Diario de un acercamiento (2008), además de la correspondencia ibicenca de Walter Benjamin: Cartas de la época de Ibiza (2008). Desde 2014 publica, con el sello de Periférica, Los extraños, El arte de la fuga (2015) y Las transiciones (2016), primera de una serie de novelas cortas «de formación» en la que trabaja actualmente. Su ensayo Experiencia y pobreza: Walter Benjamin en Ibiza, traducido ya a varias lenguas, fue recuperado por Periférica en 2017 en una edición ampliada y corregida.
Islas más allá de las islas
Al día siguiente de mi llegada a Helsingborg un ciclón llamado Xaver atravesó el norte de Europa maltratando brutalmente bosques y playas, puertos y carreteras, barcos y casas, pueblos y ciudades, y el estrecho de Öresund, que la mañana anterior, al verlo por primera vez, me había parecido sólo algo más que un vasto y plácido río entre Dinamarca y Suecia –primero, cuando, después de haber aterrizado en el aeropuerto de Copenhague, lo cruzaba dentro de un taxi por el moderno y magnífico puente que lleva su mismo nombre, luego ya en la casa de la playa sueca donde se me esperaba para pasar las próximas dos semanas–, se transformó de repente en un océano violento cuyas olas, llenas de algas rojas, estuvieron azotando sin descanso ventanales, puertas y paredes durante casi tres días. Al principio de aquella monumental tormenta, mi anfitrión, el pintor Jorge Castillo, se mostraba bastante inquieto, iba de un lado para otro de la casa –una centenaria mansión reformada que, en tiempos lejanos, supongo que sucesivamente, había sido domicilio consular, oficina aduanera y célebre burdel–, subía y bajaba escaleras, intentaba sin éxito hablar con éste o con aquél por el móvil, preparaba bastidores o cocinaba verduras, mientras que yo, acomodado en un elegante sillón de terciopelo rojo –tal vez una reliquia diplomática o prostibularia, se me ocurrió pensar–, procuraba concentrarme en la lectura de alguno de los libros que había llevado conmigo –Gracq, Sciascia, Tranströmer, Walser– y me levantaba de tanto en tanto para recalentar el café o hacer uno nuevo, aunque seguramente era a mí a quien aquel inesperado ciclón impresionaba e inquietaba más, pues no había visto nunca nada parecido, y no a él, artista viajero, que a sus ochenta años había visto de todo y en muchas regiones diferentes del planeta. Muy pronto averigüé sin embargo la principal razón de su malestar: era ya la primera semana de diciembre y aún no había caído ni un solo copo de nieve. Jorge Castillo estaba en Suecia para pintar paisajes nevados, y ahora yo también estaba allí para escribir sobre ellos, es decir, sobre los cuadros que todavía no existían, aunque mi visita no tenía por qué resultar infructuosa, pues, para empezar, en la casa había al menos una docena de cuadros del pasado invierno, de su primera estancia en Helsingborg, todos ellos con nieve y frío suficientes; además, nuestras conversaciones sobre arte y naturaleza habían sido recurrentes y fecundas en todos nuestros encuentros desde que nos habíamos conocido y empezado a tratar en el verano de 2008, y allí mismo, durante aquel temporal tan desagradable, en medio de aquel interminable estruendo escandinavo, reaparecieron con vigor, como suele decirse, y los nombres de Corot, Van Gogh, Feuerbach y Corinth, entre otros, fueron llegando sin urgencia, convocados para hacernos compañía y ayudarnos a pasar aquellas largas horas de espera. Y por supuesto que también hubo, como es natural, no menos largos momentos silenciosos dedicados a contemplar y a escuchar con melancolía las grandes olas y el viento enloquecido. En la segunda tarde de aquel enclaustramiento recordé que en la maleta llevaba mi pequeño tablero plegable de ajedrez, con su gastado estuche de cuero, que procuro no olvidar nunca cuando viajo, aunque las más de las veces quede sin abrir, otra forma más de convocatoria, podría decirse, pues antes que a mí aquel tablerito viajero había pertenecido a mi abuelo paterno, a quien no conocí, a mi tío Alberto, ajedrecista profesional, y a mi padre, que lo usaron mucho más que yo, sobre todo el segundo, como es fácil suponer, una herencia sentimental, por tanto, que conservo y trato con el mayor de los respetos: el de quien ha sido y será siempre, con seguridad, el peor jugador de los cuatro. Me levanté para ir a buscarlo, lo saqué del estuche y lo puse sobre la mesa, fui colocando lentamente, acariciándolas, clavando cada una en su lugar, las piezas de madera, blancas y rojas, dispuesto como otras veces a intentar resolver algún problema de alfiles y caballos, que son los que más me gustan, pero Castillo, que desde hacía un buen rato se encontraba tumbado en un sofá y parecía dormido, de repente se levantó y me preguntó si me apetecía jugar una partida con él. Por supuesto que sí. Jugamos una partida tras otra hasta pasadas las tres de la madrugada y, como ocurre siempre con este juego –quién sabe si no fue inventado también para esto–, nos olvidamos de todo completamente, incluso del ciclón, que continuaba azotando la casa con furia; a los pocos minutos de empezar ya estábamos en cuerpo y alma dentro de aquel otro y extraño mundo de estrategias y vislumbres, de pérdidas y conquistas. Una vez más, como suele sucederme siempre que juego al ajedrez, recobré aquel entusiasmo –o aquella obsesión, no sé muy bien de qué se trata– que, sin embargo, fue también la causa principal en mi adolescencia de que tuviera que abandonarlo radicalmente. Empecé a jugar cuando era un niño, pero a los quince años me convertí en jugador de ajedrez, no en un profesional, por supuesto, aunque por entonces seguro que aspiraba a serlo, quiero decir que a los quince años me convertí en un chico hosco y ensimismado que sólo jugaba al ajedrez y no comprendía que tuviera que hacer ninguna otra cosa. Casi puede decirse que vivía en el llamado Club Los Alfiles, que estaba muy cerca de mi casa, y los únicos libros que estudiaba por entonces trataban todos sobre este juego, hasta que mi padre decidió sacarme de allí, aunque él no dejó de acudir puntualmente todas las tardes, después de convencerme de que había otro mundo –el del colegio, para empezar–, un mundo real, quizás no tan perfecto, recuerdo que me dijo –supongo que sabía bien de lo que hablaba–, y en el que, después de todo, no estoy seguro de que haya conseguido adaptarme nunca tan bien como sí había logrado hacerlo en aquel otro de la mente y el tablero. Tal vez por esta razón, cuando vuelvo a jugar, lo que no sucede más de dos o tres veces al año, recobro buena parte de aquellas sensaciones perdidas del adolescente concentrado únicamente en la luminosidad del ajedrez y para quien el mundo exterior no era más que una concatenación de molestias, una oscura borrasca inacabable. Desde luego que, cuando esto ocurre, nunca tengo bastante con una o dos partidas, y ahora no sé si Castillo jugó conmigo por verdadera afición durante seis horas sin parar o si lo hizo sólo por ser un anfitrión insuperable. Agotados y con dolor de cabeza nos fuimos a dormir mientras el ciclón continuaba destripando el Öresund, en cuya orilla parecía que ya habíamos dejado de estar hacía bastante rato, más bien se diría que estábamos en medio mismo del estrecho, entre Suecia y Dinamarca, una casa flotante a la deriva, subiendo a trompicones hacia las costas noruegas. Ya en la cama, cerré los ojos y me quedé dormido al momento. Sólo cuatro horas después volví a abrirlos y no oí nada, me levanté, descorrí las cortinas y miré por la ventana: el ciclón había pasado por fin y lo que había dejado como regalo último era un paisaje nevado y silencioso, un bosque partido en mil pedazos, un mar tranquilo y gris hasta la médula, una playa cansada, un cielo frío pero en paz.
—————————————
Autor: Vicente Valero. Título: Duelo de alfiles. Editorial: Periférica. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro.


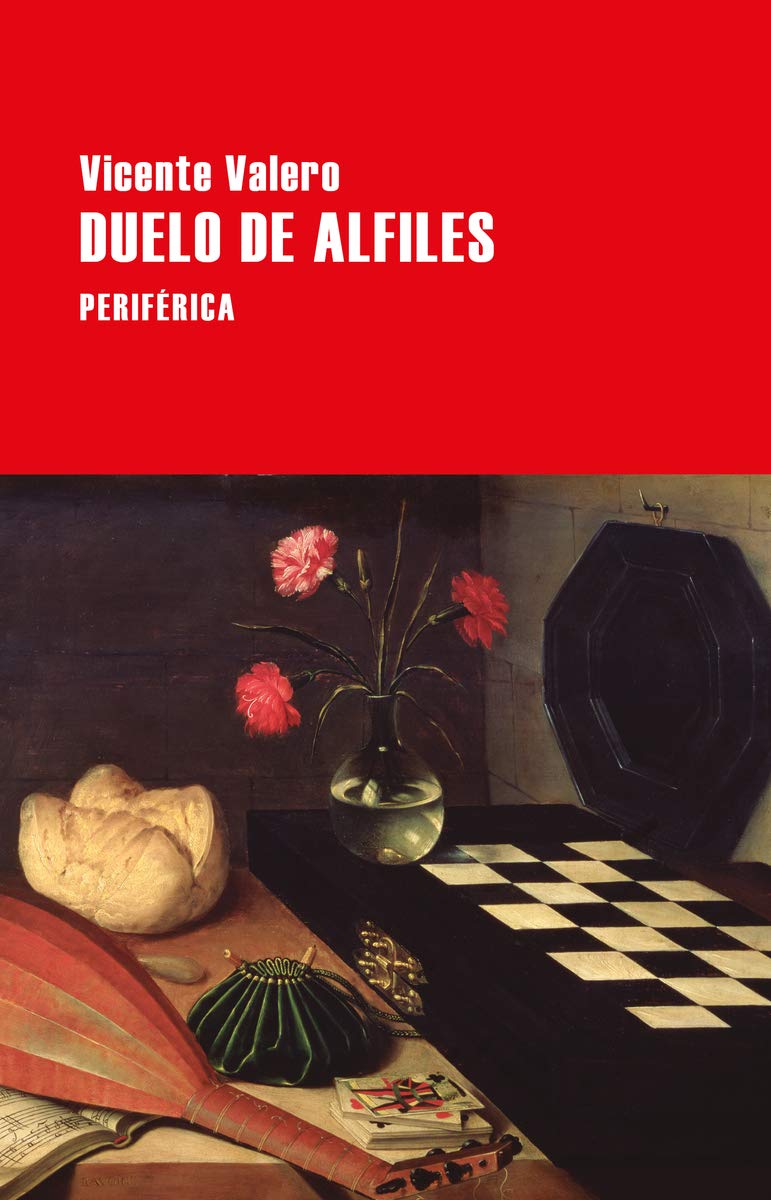



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: