“Los antiguos egipcios tal vez tuvieron razón al afirmar que si plasmabas la realidad en un soporte duradero la hacías inmortal, pues todo el arte que dejaron para la posteridad ha arraigado en nuestra conciencia, consiguiendo que seamos incapaces de olvidarlos. También creían que la palabra era poderosa, capaz de convocar la magia, y que, cuando leías un texto, sus líneas cobraban vida y se volvían tan reales como aquello que se podía acariciar con las manos. Ellos llamaban heka a esa magia que hacía cobrar vida a las palabras cuando eran pronunciadas. Esa magia fue anterior a los propios dioses, que se valieron de ella para crear el mundo, introduciéndola en todos los seres vivientes. Así cada árbol, cada animal, cada criatura humana o divina estarían conectados por el mismo poder”.
¿De dónde vienen estas palabras, que apuntan a un inmenso poder? Vienen de un libro realmente maravilloso que no me he decidido aún a cerrar por completo: El poder de Heka, escrito e ilustrado por María Espejo. Pero también de un lugar anterior a ese libro, un lugar aparentemente desaparecido, y en el que sin embargo ninguno de nosotros hemos dejado de estar (o él en nosotros).
El precio que acostumbramos pagar a cambio de disfrutar de nuestras fascinaciones superficiales no es solamente de tipo cultural, un paliativo del conocimiento objetivo que resulta gratificante en virtud de su pintoresquismo, sino de un orden mucho más profundo, pues supone la pérdida del respeto hacia lo que es, más allá de una historia, un misterio de origen. Sin embargo, con Egipto sucede algo que no sucede con otras culturas que le son más o menos cercanas en el espacio y el tiempo, da igual las que tomemos como ejemplo: Grecia y el siglo de la Academia, el imperio babilónico, o Roma y su decadencia y caída. Si eliminamos la barrera tecnológica y el atrezzo que supone la moda de una época, cualquiera de esos escenarios nos resulta a la vez próximo y humano, e independientemente de lo que creamos conocer de sus abigarradas o dispersas teologías, lo que nos encontramos invariablemente es un mundo abarcable y cortado a la medida de los hombres, los de ahora y los de entonces, con los cuales, obviando las limitaciones del idioma, todavía hoy podríamos entendernos. Pero Egipto nos reclama de un modo muy distinto. Seduce a una parte muy íntima de todos nosotros y también a nuestra parte elemental, la que percibe el mundo en términos de extrañeza y desconfía de ese pacto de cordura establecido entre él y nosotros. Así, los jeroglíficos no dejan de ser lo que son, un bello y preciso sistema iconográfico, pero también nos parecen un idioma extraterrestre, claves cifradas en las que es posible encajar alguna pieza encontrada en un sarcófago para descorrer una puerta dimensional, un pasadizo abierto a las páginas del Libro de los Muertos. Los sarcófagos son el repositorio de los muertos sagrados pero también cápsulas de hibernación, las pirámides pararrayos de Dios, las esfinges y los chacales, viajeros monumentales que todavía aguardan un sobrecogedor despertar. Napoleón pasó una noche en el interior de la pirámide de Keops durante la campaña de Egipto, aguardando una iluminación. Plutarco fue sacerdote de Osiris y dejó caer parte de sus horribles misterios iniciáticos (uno de los cuales consistía en ser enterrado vivo). Flaubert, como en tantas otras cosas, fue el único de su estirpe —la de los cultos sensibles al misterio pero también a lo que de paródico tiene nuestro embobamiento— que tuvo la idea de unir los cables pelados del sentido del ridículo y el sentido de la maravilla: en 1849, tras un complicado ascenso a la pirámide de Keops, se sentó en la cima esperando disfrutar del espectáculo de la puesta de sol al lado de su amigo Du Camp (un bromista y “el primer hombre que fotografió la Esfinge”, en palabras de Julian Barnes), pero lo que allí se encontró fue una curiosa tarjetita tirada entre los bloques de piedra a nombre de un tipo de Rouen, un tal “Humbert, de profesión frotteur”. Seriedad y parodia. Pocas estampas representan mejor que ese Flaubert absolutamente epatado por un cuadradito de cartón lo que empezaba a entenderse como modernidad.
¿Qué es lo que tiene Egipto para que ejerza esa especial fascinación en nosotros? ¿Es el hecho de que una estética ornamental y religiosa se nos haya quedado encapsulada en la época de los faraones, que su historia parezca una isla encallada en el tiempo, sin apenas istmos que la comuniquen con el futuro? ¿Es también algo de lo que contiene esa palabra misteriosa: faraones? ¿Son las momias, los sarcófagos, la suma de un francés de andares torpes y una piedra enterrada bajo la arena, las calaveras icónicamente estiradas, la mirada almendrada de los ojos de los reyes cuyas tripas conservamos todavía en unas sobrias vasijas, repartidas por todos los museos del mundo? ¿Son los interiores laberínticos de las pirámides, las esfinges que parece que en cualquier momento empezarán a hablar, los gatos disecados en medio de un festín de oro, reinando sobre los cadáveres de los ladrones de tumbas? ¿Son también ellos, los ladrones de tumbas? ¿No lo somos nosotros? ¿O es ese extraño arrullo que a veces creemos percibir, la parte de egipcio que permanece embalsamada en nuestra conciencia, cada sueño que nos deja estremecidos al otro lado del istmo ante una misteriosa antología de símbolos? ¿Sabía usted que, en las dos últimas décadas del siglo XX, ocho de cada diez mujeres que se sometían a una regresión hipnótica coincidían en haber sido la misma persona en una vida pasada: Cleopatra?
No sé si María Espejo es una de ellas, pero sí sé que dibuja y escribe sobre Egipto como si lo fuera. El poder de Heka. Mitología y magia en el Antiguo Egipto no es una obra más, dentro del inmenso campo de la egiptología divulgativa. Probablemente se trata del mejor libro para introducirse en los misterios del mundo egipcio, una guía que serpentea como pocas por ese delicado hilo que mantiene tan estrechamente unidos el Egipto histórico y el de las ficciones fabulosas, pero es también una obra ideal para recuperar ese conocimiento tantas veces perdido en la costumbre (y la inevitabilidad) de las lecturas dispersas. Esta ventaja que tiene como libro de compañía, como tratado itinerante entre la mesa de trabajo y la mesilla de noche, es en cualquier caso tan sólo una nota al pie de sus muchas cualidades. Tengamos en cuenta que María es antes que nada ilustradora, con una especial facilidad para el mundo lunar, para esas corrientes que Jane Ellen Harrison identificó con el poder mágico de la Triple Diosa y que María canaliza de un modo asombrosamente natural en su tratamiento de las formas femeninas, a las que dota de un auténtico prestigio mítico. También les otorga una delicadeza que las hace enternecedoras, que las vuelve un tanto frágiles y vulnerables, pero no hay que confiarse: ya paseen por oscuros gabinetes o por bosques de enigmática espesura, sus ninfas de las aguas y sus bellas torturadas siempre llevan como una extraña luz a cuestas, una suerte de halo arquetipal que revela todas las dimensiones humanas y monstruosas de nuestro universo de claroscuros.
Hasta ahora María Espejo era conocida por esas encantadoras ilustraciones, repartidas por revistas y editoriales diversas y disfrutadas por una cada vez menos secreta —y menos minoritaria— fraternidad de iniciados. Por eso resulta una grata sorpresa descubrir también esa otra faceta que mantenía oculta, la de una narradora envolvente y hasta susurrante, tan delicada con la palabra como con los pinceles. De hecho, María tiene esa rara cualidad que consiste en narrar como muy cerca del oído, de trascender el libro como objeto hasta volverse casi íntima de tan cercana. Es una voz que parece que ya nos ha hablado antes, que conocemos de siempre, y en realidad es así porque es la misma voz que hemos escuchado desde niños en las fábulas populares y los cuentos de hadas. Y, como sucede con las voces de los cuentos, resulta muy sencillo escucharla sin darnos apenas cuenta de que el tiempo ha pasado.
El mejor complemento para esa voz son las numerosas ilustraciones que hacen las veces de preciosas cotas en el camino. En ningún otro trabajo de María he visto esa capacidad para recrear lo misterioso que anida en la experiencia humana, nuestra parte frágil y vulnerable pero también la divina. Sus ilustraciones no sólo reproducen de un modo muy personal los momentos estelares de la mitología egipcia: también juegan a situarnos en el interior del escenario —nos sentimos uno más en la huida de “los hijos ingratos”, entre los adoradores del Campo de Urnes— o en lugares tan lejanos a él que nos producen verdaderamente un vértigo cósmico, la sensación de estar asistiendo a un irrepetible pasaje de la historia desde el punto de vista de la conciencia de un dios. Así sucede en las representaciones del poder de la palabra, en el pálpito de Ptah y en el abrazo entre Horus y Osiris, en el viaje a bordo de la barca solar, en las doce horas de travesía hacia el reino de los muertos y en la soledad sideral de un extenuado Ra sentado sobre el lomo de una gigantesca vaca, que es Nut resplandeciente y acribillada de estrellas.
De alguna manera, ese Ra está en todos nosotros, como lo está Cleopatra. Porque todos hemos sido egipcios en otra vida. Algunos todavía lo somos en esta. Pero sólo unos pocos ejercen de egipcios en su vida y su arte, egipcios empeñados en empujar el sol hasta nuestra parte de gato para calentarnos con aquella historia fabulosa de la que un día formamos parte. Como buen egipcio, he leído decenas de libros sobre los mitos y la historia de mi pueblo, he visitado decenas de museos y he llorado ante decenas de antepasados míos envueltos en vendajes carcomidos, no hasta llegar al punto de querer romper esas insultantes vitrinas con el martillo que cuelga junto a las salidas de emergencia pero sí con el deseo de verlos levantarse y vengarse de sus carceleros. Sea como sea, vivo como egipcio y sueño como egipcio, y como egipcio que soy, respondo con especial sensibilidad hacia quienes sienten y perciben en egipcio. Por eso puedo decir, con la confianza que otorga la experiencia, que pocos libros tienen el encanto de este para despertar en nosotros la fascinación que supone descubrirnos en todos esos mitos, el embrujo de un mundo perdido cuyos ecos aún resuenan muy dentro de nosotros.
—————————————
Autor: María Espejo. Título: El poder de Heka: Mitología y magia en el Antiguo Egipto. Editorial: Siruela. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.




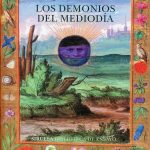
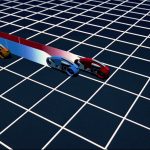
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: