Con El ancho mundo, Pierre Lemaitre inicia una nueva trilogía bajo el título Los años gloriosos. Si en su anterior fresco narrativo, Los hijos del desastre —compuesto por las novelas Nos vemos allá arriba, Los colores del incendio y El espejo de nuestras penas, todas en Salamandra—, el autor nos trasladaba a la Francia de entreguerras, ahora nos lleva a la época inmediatamente posterior a la II Guerra Mundial, en concreto a 1948. Y, además, las historias de amor, crimen y ambición desplegadas en este primer volumen se ambientan en tres escenarios distintos, dos de los cuales corresponden a las colonias y protectorados franceses: Saigón y Beirut. El tercer decorado, cómo no, es París.
En Zenda ofrecemos las primeras páginas de El ancho mundo (Salamandra), con traducción de José Antonio Soriano Marco.
***
1
Ya que has decidido irte
A lo largo del tiempo, la procesión familiar que recorría la avenue des Français había adoptado una variedad de formas, pero nunca la de un cortejo fúnebre. Ese año, sin embargo, parecía acompañar a su última morada a la señora Pelletier, pese al pequeño detalle de que estaba viva y bien viva. Como era habitual, su marido encabezaba la marcha con paso solemne y ella lo seguía a duras penas, deteniéndose cada dos por tres para dirigir a su hijo Étienne la mirada de una moribunda que suplica que abrevien su sufrimiento. Tras ellos caminaba Jean, alias el Gordito, envarado como buen primogénito, del brazo de su esposa Geneviève, que, bajita como era, se veía obligada a trotar. Cerraban la marcha François y Hélène, los menores, codo con codo.
En la cabecera del cortejo, el señor Pelletier sonreía a los vendedores ambulantes de sandías y pepinos y saludaba con la mano a los limpiabotas como si se dirigiera a su coronación, lo que no estaba muy lejos de la realidad.
La «peregrinación de los Pelletier» se celebraba el primer domingo de marzo hiciera el tiempo que hiciese. Los hijos no habían faltado nunca: te podías librar de la boda de un vecino, la cena de Nochevieja, el cordero de Pascua, pero faltar al aniversario de la jabonería era impensable. Ese año el señor Pelletier incluso les había pagado los billetes de ida y vuelta desde París a François, a Jean y a la esposa de este último para asegurarse de que estuvieran presentes.
El ritual se dividía en cuatro actos:
Acto I. El lento desfile hasta la fábrica, dirigido principalmente a vecinos y conocidos.
Acto II. La visita a las dependencias, que todos conocían como la palma de su mano.
Acto III. El regreso por la avenue des Français con un alto en el Café des Colonnes para tomar el aperitivo.
Acto IV. La comida familiar.
—Así nos aburrimos cuatro veces en vez de una —decía François.
Y hay que reconocer que, tras volver de la fábrica y sentarse en el café, resultaba bastante tedioso oír al señor Pelletier rememorando ante sus oyentes —que sólo lo escuchaban porque pagaba las rondas— los principales hitos de la saga familiar, una historia edificante que iba del primer Pelletier conocido (cuya presencia junto al mariscal Ney estaba, al parecer, avalada por testigos) hasta él mismo y la Casa Pelletier e Hijo, que, a su modo de ver, eran el culmen de la dinastía.
Louis Pelletier era un hombre tranquilo, de esos a los que no se les calienta la sangre con facilidad. Su bigotillo entrecano, sobre una boca perfectamente delineada que había legado a todos sus hijos, parecía una muestra de su cabellera, que llevaba siempre bien recortada y de la que estaba muy orgulloso («¡Todos los hombres de la familia estaban calvos a los cuarenta!», recordaba con altivez, como si conservar el pelo confirmara que, con él mismo, su linaje había alcanzado el acmé)… Sus estrechos hombros contrastaban con unas caderas ensanchadas por los años («Podría ser modelo de Saint-Galmier», bromeaba a veces, aludiendo a aquellas botellas de agua con gas de cuello fino que se engrosaban irresistiblemente hacia la base). Todo en él emanaba una energía serena y una especie de discreta satisfacción: había triunfado. Era cierto: en la década de 1920 había adquirido una modesta jabonería que hizo crecer «combinando la calidad artesanal y la eficacia industrial» (le encantaban los eslóganes). En su mente, aquella fábrica, situada a tiro de piedra de la plaza des Canons, estaba destinada a convertirse en la principal industria de la ciudad: en unos años los Pelletier serían para Beirut lo que los Wendel eran para Lorena, los Michelin para Clermont-Ferrand o los Schneider para Le Creusot. Luego había rebajado un poco sus pretensiones, pero se jactaba de estar «al mando de uno de los buques insignia de la industria libanesa», lo que nadie se habría atrevido a negar. A lo largo de los años siempre había innovado, añadiendo aceite de copra, de palma o de algodón a las fórmulas tradicionales, afinando las cantidades de ácidos oleicos, perfeccionando las condiciones de secado…
Los años treinta fueron provechosos para la Casa Pelletier, que compró varias fábricas pequeñas en Trípoli, Alepo y Damasco. Sin duda, la fortuna de la familia era mucho mayor de lo que su tren de vida, bastante modesto, permitía suponer.
Aunque había confiado la gestión de las filiales a distintos gerentes, Louis Pelletier no delegaba en nadie la tarea de velar por la calidad de la fabricación. Consideraba su deber visitar las sucursales, llegando a veces a presentarse sin avisar para tomar muestras, analizarlas y modificar los procesos de producción.
Aseguraba que no le gustaba demasiado viajar («Soy bastante casero», decía en tono de excusa) y, aunque ciertas responsabilidades en una federación de ex combatientes lo obligaban a desplazarse de vez en cuando a París, parecía evidente que aquello no tenía mucho peso en su existencia porque toda su energía, talento y orgullo estaban volcados en la fabricación y la calidad de «sus jabones». Nada lo hacía más feliz que ver humear las calderas —cuya temperatura se controlaba las veinticuatro horas del día— y admirar los conductos que llevaban el jabón líquido hasta los moldes. El proceso de corte en barras, bloques o pastillas le llenaba los ojos de lágrimas. «Voy a sustituirlo un rato», le decía a veces, inopinadamente, al empleado del final de la cadena, y entonces podía verse al mismísimo propietario de la fábrica empuñar un mazo delante de la máquina de corte que deslizaba hacia él las pastillas de verde jabón y, con un golpe ni demasiado suave ni demasiado fuerte, estampar en ellas el logo de la Casa Pelletier, con la silueta de la fábrica entre dos hojas de cedro. La señora Pelletier dirigía al personal, supervisaba la llegada de los productos y la salida de los camiones y llevaba las cuentas. Los dominios de su marido se centraban única y exclusivamente en el proceso de fabricación. No era raro que, en plena noche, cogiera la bicicleta (nunca había intentado siquiera conducir un automóvil) y se fuera a la fábrica para realizar muestreos que luego podía comentar con el maestro jabonero de guardia hasta primeras horas de la mañana.
Afirmaba que la Casa Pelletier había nacido en realidad el día en que se había encendido el primer «gran caldero», al que bautizó como «la Ninon» —según él por paronimia con la Niña, la primera de las tres carabelas de Colón— y cuyo nombre hizo grabar en una placa de bronce que se fijó en la base. La señora Pelletier frunció el ceño cuando, dos años después, llamó al segundo tanque «la Castiglione» porque no veía relación alguna con el descubrimiento de América. La instalación del tercero, bautizado como «la Palleva», la sumió en la más absoluta perplejidad, así que decidió preguntarle a François, considerado el intelectual de la familia porque había acabado el bachillerato antes de la edad habitual.
—Son nombres de mantenidas, mamá: «la Ninon» es por Ninon de Lenclos y «la Castiglione» por Virginia de Castiglione. La Palleva es el mote de una tal Esther Lachmann, por eso de: «Paga y llévatela.»
La señora Pelletier se quedó boquiabierta.
—¿Eso eran, nombres de mantenidas?
—Sí, mamá —confirmó François tranquilamente—, eso eran.
—¡Pues claro que no eran mis mantenidas! —protestó el señor Pelletier al ser preguntado—. Eran simples cortesanas, Angèle: les he puesto así a los calderos porque eran mis amiguitas, nada más…
—Y unas golfas…
—Sí, también… pero no tanto por eso…
A la señora Pelletier le gustaba contribuir a que su marido tuviera reputación de hombre infiel: debía de halagarla. Louis nunca la había engañado, en realidad, pero ella no perdía ocasión de condenar en público una mala conducta que sabía puramente imaginaria. Un ejemplo: cuando su marido viajaba a París se hospedaba siempre en el Hôtel de l’Europe, así que, al volver, a menudo elogiaba la cálida acogida de la propietaria, la señora Ducrau, a quien, en consecuencia, ella describía como «la amante de mi marido» o, si hablaba con sus hijos, «la amante de vuestro padre».
Louis siempre protestaba:
—¡Pero si la señora Ducrau debe de tener doscientos años, Angèle! —decía.
Y su mujer respondía con un gesto de la mano que significaba: «¡Eso cuéntaselo a otra!»
Durante la «peregrinación», sin embargo, la señora Pelletier estaba preocupada por algo que nada tenía que ver con las amantes de su marido o los nombres de los tres grandes tanques de jabón: sobrevivir.
Y, en su opinión, no estaba nada claro que pudiera conseguirlo.
Acababan de pasar la mezquita de Medjidié y la fábrica le parecía un horizonte inalcanzable.
—Déjame, Étienne, voy…
Había estado a punto de decir «voy a morirme aquí mismo», pero una brizna de lucidez y sentido del ridículo (no dejaban de encontrarse con gente conocida) se lo impidió, de modo que se limitó a aflojar el paso y a apretarse el pañuelo contra las sienes. La brisa marina envolvía la ciudad en una frescura primaveral, nadie sudaba, ni siquiera ella; sin embargo, le hizo señas a Étienne de que parara a un vendedor de bebidas frescas que hacía sonar sus campanillas para comprarle un vaso de agua de tamarindo que se bebió con cara de resignación, como si fuera cicuta. No tenía otra forma de mostrar su agotamiento; eso y levantarse el sombrero para pasarse un dedo por la frente. Se detuvo de nuevo boqueando y con una mano sobre el corazón. Étienne se volvió y le dirigió una mueca de resignación a Hélène: no había nada que hacer. Las sucesivas partidas de los hijos habían sido, cada una en su momento, como clavos en el corazón de su madre.
Pero, Angèle, nuestros hijos ya son mayores… —había razonado el señor Pelletier—. Es normal que quieran irse de casa…
—No se van de casa, Louis, ¡huyen!
El señor Pelletier acababa rindiéndose siempre: su esposa disponía de un arsenal casuístico que él jamás conseguiría emular.
—Anda, anda, no te preocupes por mí, Étienne… —dijo la señora Pelletier entre jadeos.
Y Étienne, resignado, se contentó con apretarle ligeramente el brazo para animarla a seguir a pesar del agotamiento: paso a paso acabarían llegando. La tarea de apoyar a su madre le correspondía porque esta vez él era el infractor, el culpable de la situación.
Los precedentes aún estaban en el recuerdo de todos.
Dos años antes François había anunciado que quería marcharse a París para ingresar en la Escuela Normal Superior, y la señora Pelletier se había derrumbado cuan larga era en el suelo de la cocina.
—Es sorprendente… —se aventuró a decir el doctor Doueiri, que no había tratado más que insolaciones y bronquitis (era un hombre bastante memo y siempre se quedaba estupefacto ante los problemas de salud de sus pacientes; sólo brillaba jugando a la belote).
François tuvo que quedarse todo un día junto a la cama de su madre, oyéndola lamentarse hasta en sueños de tener un hijo tan ingrato y repitiendo una y otra vez que aquella familia iba a matarla.
—Y tú callado, como siempre… —le reprochó a su marido.
—Es que… la Escuela Normal… —alegó el señor Pelletier vagamente, pero no tardó en coger la bici y marcharse a la fábrica.
Cuando la señora Pelletier consintió finalmente en levantarse, François tuvo que soportar otra prueba tanto o más dolorosa que la anterior, consistente en ver a su madre «preparar sus baúles».
—Ya que has decidido irte… —rezongaba ella diez veces al día mientras juntaba, seleccionaba y apilaba ropa y provisiones para el viaje.
****

© samuel kirszenbaum
Escritor y guionista, Pierre Lemaitre (París, 1951) estudió Psicología, creó una empresa de formación pedagógica e impartió clases de literatura. Autor tardío, en 2006 ganó el premio a la primera novela policíaca en el festival de Cognac con Irène, primera entrega de una serie protagonizada por el comandante Camille Verhoeven que incluye Alex (2011, CWA Dagger 2013, entre muchos galardones), Rosy & John (2011) y Camille (2012, CWA Dagger 2015, entre otros honores), una saga de gran reconocimiento internacional a la que Lemaitre ha puesto un brillante colofón con su Diccionario apasionado de la novela negra (Salamandra, 2022), un documentado y emotivo homenaje al género negro. Consagrado como uno de los escritores más populares del momento, con más de tres millones de lectores en todo el mundo, su carrera literaria dio un vuelco asombroso con la aparición de Nos vemos allá arriba (Premio Goncourt 2013, entre una retahíla de distinciones, y llevada al cine con éxito), primer volumen de su aclamada trilogía sobre el período de entreguerras titulada «Los hijos del desastre» y editada por Salamandra, que sigue con Los colores del incendio (2018), estrenada en cines en 2022, y El espejo de nuestras penas (2020). Completan su obra, traducida a más de cuarenta idiomas, las novelas Vestido de novia (2014), Tres días y una vida (Salamandra, 2016), Recursos inhumanos (2017) y La gran serpiente (Salamandra, 2022).
——————————
Autor: Pierre Lemaitre. Título: El ancho mundo. Traducción: José Antonio Soriano Marco. Editorial: Acantilado. Venta: Todostuslibros.


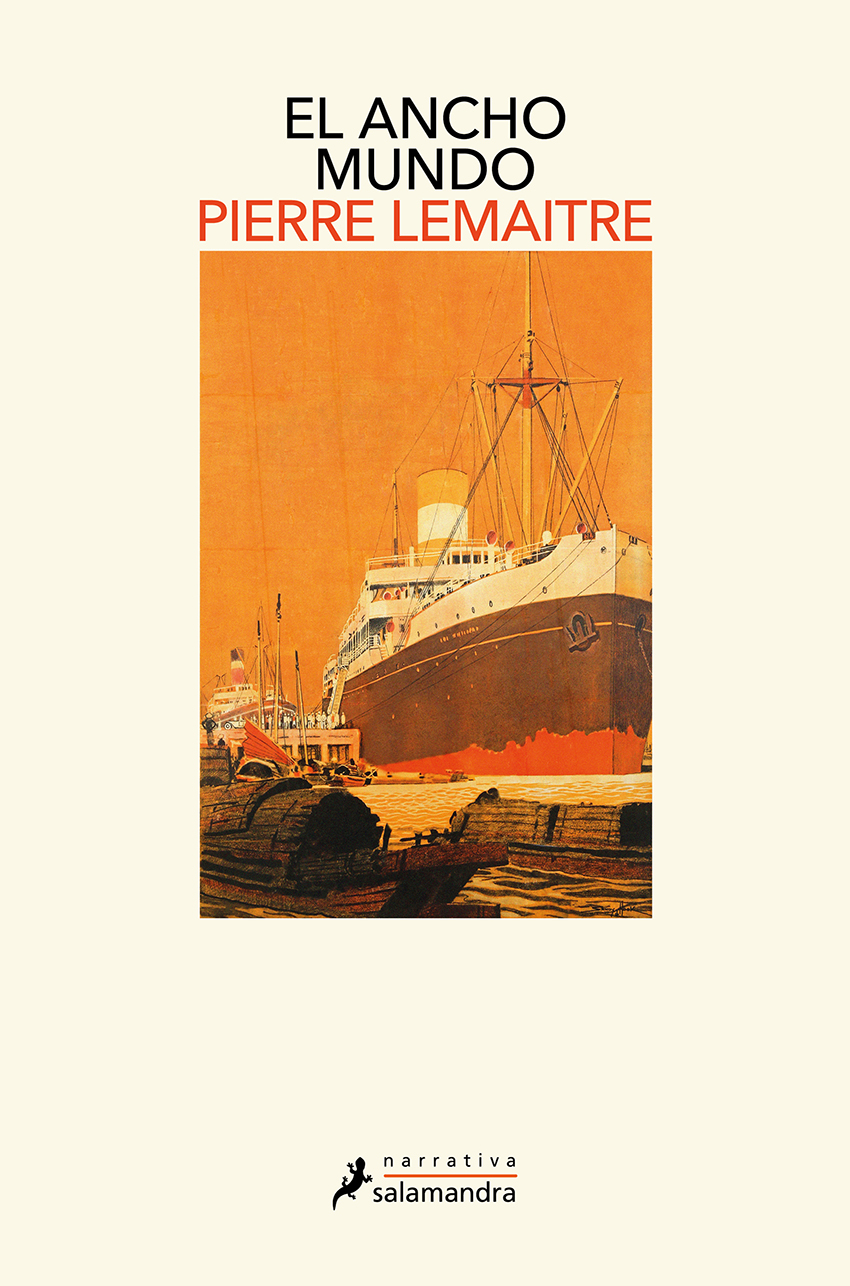



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: