Klein y Pettis rastrean los orígenes de las actuales guerras comerciales en las decisiones tomadas por los políticos y los líderes empresariales de China, Europa y Estados Unidos en los últimos 30 años. En todo el mundo, los ricos han prosperado mientras los trabajadores ya no pueden permitirse comprar lo que producen, han perdido sus puestos de trabajo o se han visto obligados a endeudarse más.
Zenda ofrece el nuevo prefacio escrito por Matthew C. Klein a la obra Las guerras comerciales son guerras de clase. Cómo una creciente desigualdad distorsiona la economía global y amenaza la paz internacional.
*******
«Allí donde la distribución de los ingresos es tal que permite a todas las clases de la nación convertir sus necesidades en una demanda efectiva de mercancías, no puede haber sobre-producción, ni subempleo del capital y del trabajo, ni necesidad de luchar por mercados extranjeros (…) La lucha por los mercados, la mayor impaciencia de los productores por vender que los consumidores por comprar, es la prueba manifiesta de esta falsa economía (….) La única seguridad de las naciones se encuentra en la remoción de los incrementos inmerecidos de ingresos de las clases poseedoras, y su adición a los salarios de las clases trabajadoras, para que puedan ser invertidos en incrementar los niveles de consumo».
John A. Hobson, Imperialism: A Study (1902).
INTRODUCCCIÓN
Prefacio a la edición española de Matthew C. Klein (noviembre de 2022)
Escribimos este libro porque estábamos asustados. La paz y la prosperidad no es el estado natural del ser humano, sino más bien logros que deben ser protegidos y mantenidos. Las personas están dispuestas a hacer cosas terribles si creen que el futuro será peor que el pasado.
Desgraciadamente, demasiadas élites en demasiados lugares han dejado de contribuir al sostenimiento del orden social en las últimas tres décadas. En lugar de construir una economía global duradera en la que las ganancias sean repartidas ampliamente, decidieron explotar las oportunidades creadas por la caída de la Unión Soviética para quedarse con todo lo que pudiesen. Aunque los niveles de vida aumentaron en las naciones liberadas, también lo hizo la desigualdad en muchas partes del mundo a medida que los ricos y las empresas que controlaban se quedaban con pedazos cada vez mayores de la renta a costa de los trabajadores y los jubilados. Algunos de estos pudieron mantener su poder adquisitivo endeudándose, pero ello resultó insostenible y terminó en nuevas crisis.
Aunque el mundo evitó una repetición de la Gran Depresión en 2007-9, las dolorosamente lentas recuperaciones que siguieron a las caídas iniciales del PIB fueron casi tan dañinas. En vísperas de la pandemia, los ingresos globales eran un 17 por ciento menores de lo que esperaba el Fondo Monetario Internacional en su previsión de otoño de 2007. La pérdida total a lo largo de todo el período fue de decenas de billones de dólares. Fue una catástrofe que arruinó vidas y dio poder a demagogos.
Nuestro temor, mientras terminábamos el manuscrito de la primera edición de enero de 2020, se debía a que muy pocas cosas habían cambiado. Puede que la concentración de la riqueza no haya ido a peor en la mayoría de las principales economías, pero los desequilibrios fundamentales que identificamos entre el gasto, la producción, y la deuda, seguían en pie. El mundo estaba aún en peligro, sobre todo por el desastre generado por un estancamiento prolongado. En el peor de los casos, se produciría una «quiebra del orden económico y financiero internacional» que recordaría al caos de la década de 1930.
A pesar del temor, también teníamos esperanza. Había solución a los problemas que habíamos identificado. Esa solución podría ser política e intelectualmente compleja, pero su existencia significaba que el mundo no estaba condenado a la guerra o la revolución. Quedaba espacio para tomar otras decisiones, y es por ello que terminamos el libro recordando a los lectores que los tipos de reformas por los que abogábamos ya se habían hecho antes, después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro objetivo era logar algo similar sin la violencia que lo precedió.
Los años trascurridos desde entonces han vindicado tanto nuestros temores como nuestras esperanzas.
El coronavirus surgió casi inmediatamente después de que terminásemos nuestro manuscrito. Desde entonces ha matado a decenas de millones de personas, y muchos supervivientes han sufrido daños orgánicos a largo plazo. La economía global atravesó una convulsión sin precedentes mientras trabajadores y consumidores intentaban evitar contagiarse. La actividad empresarial cayó entre un 20 y un 30 por ciento en unas pocas semanas. El peligro era que esto llevase a despidos masivos, quiebras, ejecuciones hipotecarias, y desahucios. La crisis financiera global de 2007-09 habría parecido un mero accidente en comparación.
Afortunadamente, los responsables financieros y económicos de las principales economías lo hicieron mucho mejor que los responsables de gestionar la emergencia de salud pública. Globalmente, los gobiernos gastaron 11 billones de dólares para apoyar la economía y luchar contra el virus, además de proporcionar otros 6 billones de dólares en garantías crediticias para las empresas.
Este apoyo no se distribuyó equitativamente. En un extremo estaba Estados Unidos, que fue tan generoso que la riqueza y la renta de los hogares creció durante la pandemia, mientras que la pobreza disminuyó (alrededor de la mitad del gasto público directo global para apoyar la economía vino del gobierno federal estadounidense). Puede que los americanos dejasen de ir al dentista, hacer películas, o salir a cenar, pero hicieron todo lo posible para compensar todo ello reformando sus cocinas, derrochando en gimnasios caseros, y equipando sus puestos de trabajo remotos. Los consumidores americanos compraron un 5 por ciento más de bienes físicos en 2020 que en 2019, mientras que la inversión en construcción y renovación de viviendas subió un 7 por ciento. A pesar de ello, la producción industrial estadounidense fue un 6 por ciento menor en 2020 que en 2019, mientras que las exportaciones estadounidenses fueron un 13 por ciento menores, lo que ayuda a explicar por qué la producción económica total cayó un 3 por ciento.
El problema era que el enfoque americano era casi único. Aunque los estados miembros de la Unión Europea acordaron eventualmente una financiación conjunta de un fondo común de seguro de desempleo y un fondo común de inversión, los gobiernos de muchos países europeos, especialmente aquellos que habían sufrido más durante la anterior década de crisis, creyeron que no se podían permitir ser demasiado generosos en su apoyo a los consumidores y las empresas.
Pero fue el gobierno chino el que demostró ser el más tacaño de todos. No se pagó a las empresas para que mantuviesen los empleos, como se hizo en Australia, Canadá, el Reino Unido y gran parte de la Europa continental. Los centenares de millones de trabajadores de las ciudades costeras de China que habían migrado desde el campo eran inelegibles para el mísero subsidio de desempleo del país. Ni el gobierno provincial ni el central dieron un paso adelante para compensar los agujeros del estado del bienestar, como se hizo en Estados Unidos. Enfrentados con la amenaza de morirse de hambre, decenas de millones de personas regresaron a sus lugares de origen para vivir como agricultores de subsistencia.
No obstante, el gobierno chino no fue completamente pasivo. El gasto en infraestructuras se multiplicó a base de préstamos baratos por parte de bancos estatales, mientras que esos mismos prestamistas compraron moneda extranjera para abaratar el yuan y apoyar a los exportadores chinos. El resultado de esta inusual mezcla de políticas orientadas a la empresa fue que la producción total de China acabó siendo más de un 2 por ciento mayor en 2020 que en 2019, aunque el gasto de los consumidores en bienes fue un 4 por ciento menor. Para compensar la caída en el consumo de los hogares se produjo un aumento de la construcción residencial (un 8 por ciento), la inversión en infraestructuras (un 5 por ciento) y las exportaciones industriales (un 4 por ciento).
Estas respuestas de Estados Unidos y China no se restringieron a ambas naciones. Las dos políticas tuvieron un impacto sustancial sobre el resto del mundo porque ambos países son parte de un sistema más amplio y conectado. La reticencia del gobierno chino a apoyar a sus propios consumidores significaba que dependía en la práctica de consumidores extranjeros para preservar los empleos y los ingresos de los chinos —un enfoque que funcionó tan bien como lo hizo sólo porque el gobierno estadounidense estaba enviando agresivamente dinero a los consumidores americanos sin límite sobre dónde y cómo gastarlo. La respuesta de China habría tenido unas implicaciones muy diferentes para las economías china y global si la respuesta de Estados Unidos hubiese sido diferente, y lo mismo puede decirse de Estados Unidos. Los distintos enfoques explican por qué los dos países han tenido recuperaciones tan radicalmente distintas a pesar de experimentar una crisis económica similar cuando el virus golpeó por primera vez.
Para sobre-simplificar sólo ligeramente, tanto el gobierno chino como los consumidores americanos —estos últimos financiados por el gobierno federal estadounidense— apoyaron a los productores chinos, incluso aunque los consumidores chinos recortaban su gasto a costa de los industriales extranjeros. El efecto neto fue un incremento masivo del déficit comercial de Estados Unidos que fue casi perfectamente igualado por un incremento masivo del superávit comercial de China. Si Estados Unidos y el resto del mundo hubiese respondido al impacto económico del Covid-19 como lo hizo China, el resultado más probable habría sido un aumento del desempleo global, con una crisis especialmente severa en la propia China. Cuando el mundo sufre una caída repentina de la demanda de bienes y servicios, las políticas que fomentaban la producción son sólo efectivas si se equilibran por otros países en lugar de apoyar gasto de consumo adicional.
A comienzos de 2021, cuando escribimos un nuevo prefacio para la edición en rústica de este libro, éramos cautelosamente optimistas acerca del mundo post-pandemia. La aguda emergencia sanitaria terminaría pronto gracias a las promesas de vacunaciones en masa y al desarrollo de potentes medicamentos antivirales. Las ganancias en productividad obtenidas con mucho esfuerzo significaban que había mucho espacio para un crecimiento rápido. Y los gobiernos de todo el mundo —algunos de los cuales eran aconsejados por personas que habían leído Las guerras comerciales son guerras de clase— pedían ambiciosos programas de inversión pública en materias que iban desde la electrificación hasta el cuidado infantil. Parecía que volvía la socialdemocracia.
En gran medida, nuestro optimismo estaba justificado. Poco después de que los Demócratas ganasen las elecciones al senado de Georgia en enero de 2021, aprobaron el Plan de Rescate Americano, por valor de 1.9 billones de dólares. Coincidiendo casi exactamente con la «gran reapertura» impulsada por las vacunas, el empujón al poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses —concentrado en el extremo inferior de la distribución de ingresos— fue tan masivo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estimó que impulsaría la tasa de crecimiento mundial en más de un punto porcentual. Aunque la mayoría de los beneficios serían para Estados Unidos, se preveía que el resto del mundo también mejoraría sustancialmente a medida que sus empresas vendiesen más bienes y servicios a los americanos.
Otras sociedades —especialmente Canadá, China, Europa y Japón— podían haber seguido el ejemplo de América, pero decidieron no hacerlo. La consecuencia más obvia fue que su recuperación fue más lenta en comparación con Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos tuvo un crecimiento tan intenso que estaba produciendo más bienes y servicios a finales de 2021 que en la previsión de la OCDE de noviembre de 2019 —y eso a pesar de una respuesta relativamente mala de salud pública y una crisis inicial relativamente profunda. Todas las otras principales economías estaban mucho peor en comparación a lo que se esperaba antes de la pandemia.
El corolario fue que el déficit comercial de Estados Unidos continuó creciendo porque la robusta demanda americana de importaciones no fue acompañada de una demanda extranjera de exportaciones estadounidenses. La diferencia fue financiada pidiendo prestado a ahorradores del resto del mundo a intereses cercanos a cero. En otras palabras, los consumidores de fuera de Estados Unidos se vieron empujados por sus gobiernos a vivir por debajo de sus medios, sin recibir nada a cambio. El mundo está peor de lo que podría haber estado.
Las buenas noticias eran que estos desequilibrios eran fundamentalmente distintos de los que precedieron a la crisis financiera de 2007-09. A diferencia de entonces, los consumidores y empresas americanos en 2021 estaban siendo protegidos por su gobierno de los costes de malas políticas en el resto del mundo. Aún mejor, otras grandes economías parecían estar aprendiendo de la experiencia post-pandémica de América, y estaban listas a unirse a Estados Unidos en 2022. La excepción más notable era China, donde el gobierno había decidido acabar con los excesos del mercado inmobiliario sin proporcionar ningún ingreso compensador a los trabajadores y consumidores del país.
Antes de convertirse en el Primer Ministro de Japón, Kishida Fumio había hecho campaña por el liderazgo del gobernante Partido Liberal Democrático defendiendo una redistribución de la renta que diese a los consumidores más dinero para gastar. Aunque su predecesor Abe Shinzo había presidido un período de impresionante crecimiento de la economía japonesa, las ganancias se habían manifestado principalmente en forma de mayores beneficios empresariales y no tanto en salarios mayores para los trabajadores o mayor gasto de los consumidores. Desde que asumió el poder, Kishida ha impulsado cambios fiscales favorables a los trabajadores y masivos incrementos del gasto para apoyar a los consumidores, especialmente a los padres jóvenes.
Europa también parecía estar moviéndose en la misma dirección. En febrero de 2021, Mario Draghi se convirtió en primer ministro de Italia y rápidamente firmó un acuerdo con Francia comprometiéndose a una cooperación más estrecha. Desde entonces, los dos gobiernos han pedido que la inversión pública quede exenta de las onerosas reglas europeas sobre la deuda pública y los déficits. Mientras tanto, las elecciones holandesas de marzo resultaron en una nueva coalición de gobierno comprometida con un aumento del gasto social y de las inversiones verdes sin prestar atención a los límites de deuda y déficit del bloque. Hacia el verano, quedó claro que Alemania sería gobernada por una coalición liderada por los socialdemócratas, que estaban deseosos de revertir el daño causado por dos décadas de austeridad presupuestaria. Parecía cada vez más probable que los europeos tendrían finalmente los medios de trascender sus diferencias y hacer que todos sus residentes viviesen mejor.
A pesar de estas razones para el optimismo, no todo iba bien. Un argumento central de este libro es que la prosperidad no es un recurso escaso, porque un aumento del consumo favorece más producción en un círculo virtuoso. Pero el boom de crecimiento que siguió a la gran reapertura fue en ocasiones acompañado de escaseces e inflación. La producción aumento, pero no lo suficiente, al menos para ciertas mercancías.
Parte del problema fue que las decisiones realizadas en lo peor de la crisis de cerrar fábricas, cancelar órdenes de componentes críticos, desmantelar el gasto en mantenimiento e inversión, y empujar a trabajadores cualificados a la jubilación anticipada, dejó a las empresas mal preparadas para el rápido rebote en el gasto de los consumidores. Estas cuestiones eran especialmente agudas en el caso de la fabricación de vehículos de motor, petróleo y gas, carne envasada, y transporte aéreo, que eran asimismo los sectores industriales que más contribuyeron a los excesivos aumentos de precios en 2021.
El otro problema fue que la combinación de bienes y servicios demandados por los consumidores cambió de manera muy violenta en un lapso de tiempo muy corto. No se les pidió a las empresas en su conjunto que produjesen más —el gasto global real en consumo estaba muy por debajo de lo que se había predicho antes de la pandemia— pero algunas empresas estaban enfrentándose a una demanda de los consumidores sin precedentes mientras otras estaban luchando para mantener sus pedidos. Más aún, nadie sabía si estaban experimentando un beneficio extraordinario puntual, en cuyo caso sería un error invertir más, o si había habido cambios fundamentales en lo que debía producirse. Muchas compañías decidieron obtener beneficios en lugar de planear para cuando se volviese a crecer.
Esto también tuvo implicaciones para el mercado laboral. Decenas de millones de trabajadores cambiaron de empleo, más de una vez. Aquellas empresas a las que les iba francamente bien, como las de los servicios de almacenamiento y reparto, aumentaron sus salarios para conseguir sus objetivos de personal. Otros sectores —especialmente los que habían sido fuertemente golpeados por la pandemia, como enfermería, cuidados de la infancia y hospitales— se las vieron y se las desearon para retener a sus trabajadores sin ofrecer grandes aumentos salariales. Los jefes de todo el mundo se quejaban de escasez de trabajadores al mismo tiempo que los trabajadores, especialmente aquellos en los extremos más bajos de la escala de ingresos, experimentaban sus mayores aumentos salariales en una generación.
Con el tiempo, estas fuerzas inflacionistas se habrían esfumado por sí solas. Los precios y los salarios podrían haber sido mayores que antes, lo que supondría un coste puntual de la pandemia, pero la tasa de crecimiento de los precios probablemente se habría normalizado sin la necesidad de una crisis económica que dañase desproporcionadamente a los trabajadores. Cuando entrabamos en 2022, nuestra esperanza era que la gente corriente de gran parte del mundo consolidase sus bien merecidas mejoras económicas.
Y entonces Rusia invadió brutalmente Ucrania. Más allá de la pérdida de vidas y de la destrucción de hogares, empresas e infraestructuras ucranianas, la guerra trastornó el comercio de mercancías vitales, desde fertilizantes a paladio y neón. Los europeos dejaron de comprar gas natural y combustible diésel a Rusia, poniendo así una extraordinaria presión en los suministradores y sus clientes en sitios tan lejanos como Australia, China y Estados Unidos. La amenaza de una hambruna masiva, temida desde comienzos del conflicto debido a la importancia global del trigo del Mar Negro, fue evitada sólo gracias a las inesperadas buenas cosechas en Latinoamérica y Australia. La decisión del gobierno chino de reimponer confinamientos draconianos para controlar las últimas variantes del coronavirus ha reducido la presión global sobre la energía y las mercancías industriales, pero sólo a un coste severo para el pueblo chino.
La guerra que empezó después de que nuestro libro fuera publicado no era el tipo de guerra que nosotros temíamos. Más aún, el escenario que nos preocupaba —el debilitamiento de la alianza Atlántica en medio de crecientes tensiones tanto entre los americanos y los europeos como entre los propios europeos— no se produjo. Las diferencias que pudiesen existir eran insignificantes en comparación con el peligro planteado por la agresión rusa. A un coste considerable para sus propias empresas, los aliados, incluyendo grandes democracias asiáticas como Japón, Corea del Sur y Taiwán, acordaron rápidamente un conjunto sin precedentes de sanciones financieras y controles de exportación para paralizar la industria militar rusa.
Las sanciones no impidieron que los rusos vendiesen muchas de sus exportaciones, especialmente petróleo y gas natural, a clientes del resto del mundo. Eso fue una decepción para aquellos observadores que creían firmemente que la capacidad de ganar dólares y euros es necesariamente una fuente de fortaleza económica. Pero las sanciones fueron muy efectivas en impedir que los rusos usasen sus ganancias en divisas para importar componentes y piezas críticas, sin las cuales no podrían reemplazar sus pérdidas de equipo en el campo de batalla.
Las exportaciones, como explicamos en este libro, no son fines en sí mismos, sino el precio que cada sociedad debe pagar por el privilegio de importar bienes y servicios del exterior. Aunque a algunos críticos se les escapó este matiz, los rusos lo entendieron a la perfección. Es por ello que, al final, respondieron a las sanciones impuestas por los aliados con restricciones sobre sus propias exportaciones de mercancías valiosas, yendo incluso tan lejos como para bloquear el transporte terrestre de mercancías desde países neutrales, como el carbón desde Kazajstán.
La guerra podría también tener un efecto saludable en las políticas europeas, especialmente en Alemania. Los compromisos pasados con la rectitud presupuestaria fueron abandonados rápidamente para hacer sitio a más gasto en defensa. El ministro de finanzas alemán rechazó a sus opositores domésticos preocupados por el déficit diciendo que este gasto extra era «una inversión en nuestra libertad». Mientras tanto, cargos públicos en países que habían sido más sensatos acerca de sus suministradores de energía, como Francia y España, se encontraron repentinamente en la novedosa posición de dar lecciones a sus colegas alemanes sobre las consecuencias de unas políticas irresponsables. Una escasez reciente —o al menos precios elevados— de la electricidad y el gas natural podría provocar una revisión de las normas presupuestarias europeas para facilitar una mayor inversión en fuentes de energía alternativas, incluyendo la energía nuclear.
Mientras escribo esto a finales de 2022, el gran peligro actual es que los responsables de las principales economías sobrerreacciones al incremento temporal de los precios atribuible a la pandemia y a la guerra. Los trabajadores de muchos países ya están sufriendo como consecuencia del aumento de los precios de los alimentos y la energía. Lo último que necesitamos es una repuesta política diseñada para revertir sus mejoras salariales amenazándoles con pérdidas de empleo. Desgraciadamente, este parece ser el enfoque preferido de los políticos en gran parte del mundo —con la admirable excepción de Japón.
Si los responsables políticos tienen éxito en aplastar el gasto e incrementar el desempleo, probablemente aliviarán algunas escaseces y presiones inflacionarias. Pero el coste será severo. Las empresas volverán a aprender, una vez más, que no tiene sentido invertir para el crecimiento, porque los políticos ahogarán cualquier boom antes de que esas inversiones tengan la posibilidad de ser rentables. Los fabricantes de semiconductores ya han cancelado decenas de miles de millones de dólares de planes de gasto de capital en 2022, a medida que empieza a estar claro cómo los políticos piensan enfrentarse al desabastecimiento que había emergido en 2020 y 2021. Los trabajadores aprenderán, de nuevo, que no se les permitirá aumentar su porcentaje de la renta nacional sin convertirse en enemigos del estado.
Como explicamos en este libro, las décadas anteriores a la pandemia se caracterizaron por sistemáticos déficits de gasto. Unas distribuciones de ingresos sesgadas suprimieron la demanda y generaron conflictos sobre quién podría obtener ingresos en un mercado estancado. Los conflictos internacionales sobre desequilibrios de mercado eran síntomas de este problema fundamentalmente global. Aunque el boom de 2021 dio pistas acerca de cómo el mundo podía escapar de esta trampa, la voluntad de volver a las viejas recetas en 2022 implica que no hay todavía un consenso intelectual y político en torno a ello. Las circunstancias han cambiado dramáticamente desde que finalizamos el manuscrito original, pero el mensaje de Las guerras comerciales son guerras de clase sigue siendo tan relevante como siempre.
—————————————
Autor: Matthew C. Klein y Michael Pettis. Título: Las guerras comerciales son guerras de clase. Editorial: Capitán Swing. Venta: Todostuslibros.


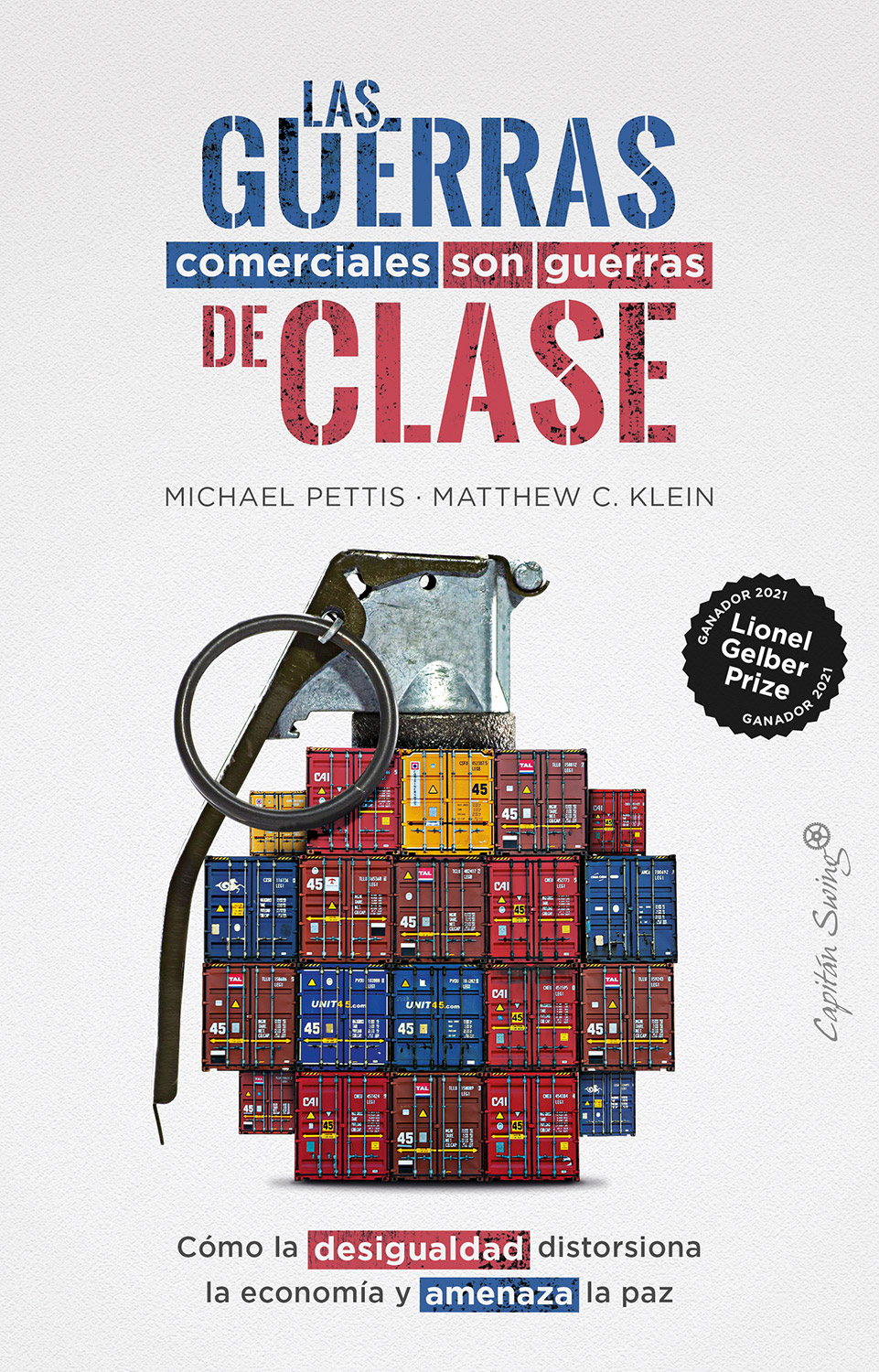



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: