Reyes Calderón regresa a las librerías con El juego de los crímenes perfectos (Planeta, 2022), una novela que mezcla la trama policíaca con la intriga psicológica. Un solitario ataúd con un cuerpo que nadie reclama será el punto de partida de un juego macabro motivado por una irrefrenable sed de venganza. Una historia criminal original y sorprendente en un Madrid colapsado por la pandemia.
Zenda ofrece el primer capítulo de esta obra.
*******
Como buen andaluz, el juez Juan Calvo siente un gran respeto por los muertos. Aunque, lo que su señoría llama respeto, la gran mayoría de los mortales lo tildarían de miedo o quizás de superstición. Sea cual sea el nombre correcto, el magistrado sortea por igual difuntos, gatos negros, tripas de escaleras o espejos rotos. Por eso, cuando su señoría llega al apenas concurrido aparcamiento del centro comercial, va maldiciendo su suerte.
Nunca lo reconocería abiertamente, pero en ese momento está solo y, mientras desciende y cierra con el mando a distancia su nuevo Audi A7, va murmurando contra los inútiles funcionarios que le obligan a trabajar en viernes por la tarde, a cuenta de un cadáver extraviado.
Ocupado en sus pensamientos, ha actuado de modo mecánico. Por ello, tras recorrer apenas una treintena de metros, le entra la duda de si ha cerrado su vehículo. Se gira, extiende el brazo y aprieta el botón de la llave, hasta confirmar que las luces parpadean. Solo resta que le roben el coche, con lo que le gusta. Durante meses, ha visitado el concesionario cada sábado, y algún día también entre semana. Le costaba decidir el color (¿gris tifón metalizado o azul firmamento?), el tejido del volante (¿mejor en alcántara?) y el tipo de tapicería, pero sobre todo dudaba entre coger el modelo antiguo, más ajustado a su presupuesto, o decantarse por el Sportback, tan equipado de serie que tenía que solicitar una segunda hipoteca. Sonríe, mientras suavemente acaricia con la mirada las llantas PQP. Cree haber acertado, aunque su esposa puso el grito en el cielo. A ella no le gusta conducir, por eso no lo entiende. Pero, cuando se trata de joyas, de ropa de bebé o de cremas, no es tan remilgada.
Seguro ya de que su precioso Sportback está a salvo de la drones envidiosos, continúa la marcha y retoma su pensamiento anterior, renegando esta vez de la maldita forense, que no hace más que tocarle los cojones. Le ha dejado varios recados, todos con el mismo denominador común: la maldita autopsia.
—¡Autopsia para arriba, autopsia para abajo! ¡Mira que eres pesada, guapa! —masculla para sí.
La mascarilla que le cubre boca y nariz ahoga sus susurros. En todo caso, nadie le oiría: los alrededores están vacíos. Aún en estado de alarma, con enormes restricciones a la movilidad para la población madrileña, tiendas, restaurantes, cines y hasta la bolera del centro comercial permanecen cerrados. Solo el supermercado y la farmacia están en funcionamiento, lo que explica que no haya tenido problema alguno para encontrar plaza de aparcamiento.
Calvo avanza con presteza hacia su destino, la pista de hielo, donde le esperan desde hace rato. No va a patinar. Hace semanas que nadie lo hace, aunque la instalación no ha estado vacía.
Pese a que las cinco grandes compañías funerarias que operan en la Comunidad de Madrid habían reforzado las plan tillas e intensificado su actividad, no daban abasto. Superados por la acumulación diaria de fallecidos, los tanatorios se habían visto obligados a apilar féretros en los aparcamientos o en camiones frigoríficos. O a tardar días en acudir a recoger los cuerpos a los domicilios de los fallecidos. La dureza con la que la covid-19 golpeó a los madrileños obligó a buscar soluciones imaginativas para el almacenamiento de los cuerpos, y una pista de hielo olímpica en plena capital era una alternativa magnífica.
La solución había resultado eficiente: alineados con perfección milimétrica sobre el manto azulado, cubierto con tiras de material antideslizante de color verde, la enorme superficie había cobijado a casi mil doscientos féretros idénticos. Tras un mes de funcionamiento como morgue provisional, y pasada la fase más letal del virus, el Palacio de Hielo ansiaba volver a su actividad ordinaria. Pero un féretro solitario, abandonado, descansando sobre pequeñas alfombras marrones, en el sitio exacto donde lo colocaron cuando llegó, lo impedía. Ese es el motivo por el que el magistrado, vestido con un traje azulón con raya blanca, se dirige hacia allí.
El juez Calvo se estira el chaleco, a conjunto con el traje, y consulta su reloj de bolsillo, sujeto con una ancha cadena de plata, antes de entrar. Habida cuenta de que anunciaban un día de infierno, aquella mañana había sopesado arrinconar el chaleco, pero finalmente le había perdido la coquetería. A diferencia de otros magistrados, al juez Calvo, que no hace honor a su apellido y posee una abundante cabellera pajiza, tirando a bermeja, ligeramente ondulada, no le gusta vestir de gris ni pasar desapercibido. Ansía llegar lejos. Y hacerlo pronto. Primero, la Audiencia; luego, el Supremo y, naturalmente, el Consejo General del Poder Judicial. Cierra el reloj con un rápido giro de la mano, que le arranca un curioso crujido, y lo ubica de nuevo en el pequeño bolsillo lateral del chaleco. En seguida nota cómo la camisa y hasta el traje se empapan de sudor. Con mayo casi extinto, en Madrid se han alcanzado ya los veintiocho grados. Finalmente, se deshace de la americana y acelera: llega con mucho retraso.
Al entrar en el Palacio de Hielo, la bofetada del frío le hace estremecer. El recinto está a cero grados. Se coloca nuevamente la americana y se sube los cuellos. Es la primera vez que acude al lugar. Mira a su alrededor: dieciséis metros de altura con mil ochocientos metros cuadrados de superficie, y trata de imaginarse todo aquel espacio sembrado de cadáveres. Un nuevo escalofrío le recorre la espalda. Pero es la visión del os curo ataúd, situado en el lateral izquierdo de la explanada blanca, lo que le produce la mayor sacudida. Como si esa caja se lo impidiera, se detiene en seco, quedándose pegado a las gradas, contemplando en lontananza el amenazante féretro marrón.
Como en otras ocasiones en las que le ha tocado estar lo suficientemente cerca de un muerto, Calvo palidece, se le desencaja el rostro y se le encogen los testículos hasta casi desaparecer. A pesar del frío, el magistrado se ve obligado a sacar su pañuelo blanco y pasárselo por la frente porque empieza a sudar como si estuviera fuera, plantado al sol en plena canícula. Trata de tranquilizarse, pero no lo consigue. Cierra los ojos, sin éxito. Como la luz se filtra por las ventanas, como el agua traspasa un colador, así se le infiltra el miedo en el cuerpo. Se imagina al muerto levantándose, dirigiéndose a él y diciéndole con voz de trompeta que le acompañe, que ya le toca.
Está sacando el móvil para llamar a su esposa con el fin de que ella, siempre tan dulce, le tranquilice, cuando una voz humana de acento castizo le saca de su ensimismamiento. Abre los ojos, aún con el regusto del miedo en la boca, y ve acercar se al inspector Salado. El policía judicial, que viste de paisano, carece por completo de gusto estético. Lo sabe de otras ocasiones, pero en esta se ha lucido de lo lindo: pantalones color caca de bebé, camisa de cuadros de tonos azules y un chaleco de un verde caqui desteñido. Para matarlo.
El juez Calvo no logra recordar su nombre de pila, aunque le suena que no era demasiado común. «Era algo así como Gregorio o Gerardo… Desde luego, empezaba con g… ¡Dios, qué mala memoria tengo!». Sabe, eso sí, su apodo: todo el mundo llama Rana al inspector Salado, aunque le parece del todo descortés dirigirse a él de ese modo, con un féretro de cuerpo presente. «¡Gonzalo! ¡Eso es! —se dice satisfecho—. ¿O era Guillermo?».
El inspector le recibe sin bajarse la mascarilla y guardando la debida distancia.
—Buenos días, señoría. Gracias por venir tan rápido. Salado lo dice sin acritud, pero Calvo, que cree que está recibiendo un repaso por el largo retraso, se queja airado mientras se frota nerviosamente las manos:
—Vengo cuando puedo. ¡Los juzgados están sobresaturados! Gustavo Salado saca un par de guantes quirúrgicos del bolsillo y se los tiende.
—No están pensados para el frío, pero algo de calor dan —dice mientras le observa ponérselos. Sabe que lo que su señoría tiene tampoco se quitaría con guantes de lana.
—Gracias, inspector. A ver, ¿qué es eso de que sobra un cadáver?
Salado se encoge de hombros. Lleva muchos años trabajando en la policía judicial y ha visto casi de todo, y en todos los términos de la ecuación. Como ocurre en los lugares don de se reparte alguna migaja de poder, hay muchos cuervos sobrevolando los despojos. Se ha topado con cabrones e hijos de puta entre los abogados defensores, los jueces, los reos y entre sus colegas policías. Lo mismo puede decir de los vagos, los chapuceros, los corruptos y los que tienen necesidad de quitar las bragas a cualquiera que se ponga a tiro para reforzar su ego. Pero la mayoría de los individuos que pueblan los juzga dos de plaza Castilla son gente corriente, con su combinación de virtudes y defectos, con sus aspiraciones y sus miedos. El que tiene delante no es diferente. Es altanero, presumido y ambicioso, pero es trabajador y respeta el trabajo de la policía judicial. Les ha pedido, además, que le tuteen, lo que no significa a priori otra cosa que pretender parecer amable.
—Sin perjuicio de que, si fuera necesario, volviera a utilizarse como morgue, la Comunidad de Madrid quiere devolver la instalación a su uso primigenio y, cuando sea posible, a su actividad ordinaria. —Salado se gira y señala con el brazo ex tendido el solitario ataúd—. Comoquiera que ese féretro lo impide, pues nos piden resolverlo…
El juez Calvo rehúsa mirar en la dirección que el policía le indica. Se limita a afirmar:
—Entiendo. ¿Sabemos quién es el difunto?
—Negativo —indica el inspector, que confirma su palabra con varios movimientos de cabeza.
El juez hace una pausa. E inconscientemente vuelve a sacar el reloj del bolsillo lateral del chaleco. No han pasado ni cinco minutos desde que llegara.
—Te veo muy… tranquilo. ¿No tienes frío, inspector? —le interroga. Por descontado, no habla de la temperatura. —Hace un poco de frío aquí, para qué lo voy a negar. Gracias a que siempre me pongo camiseta de tirantes. «¡Camiseta de tirantes, lo que faltaba para el duro!», piensa el juez, y añade:
—Yo llevo chaleco, pero nada… Además, los cambios bruscos de temperatura suelen provocarme faringitis. —La verdad es que tienes mal aspecto, señoría. Si lo prefieres, vamos dentro, a la zona de oficina. Allí la temperatura es mucho más agradable.
Calvo asiente aliviado. Cualquier cosa antes de tener a ese amenazante muerto delante. Salado recorre el trecho que le separa de la oficina, seguido a corta distancia por el juez Calvo. Cuando este pasa por delante del féretro, cierra los ojos y cruza subrepticiamente los dedos.
Entran, cierran la puerta y se sientan en las dos únicas sillas que pueblan la habitación. Hay también una mesa de madera con un ordenador.
—Me estabas hablando de la identidad del sujeto, inspector…
—¡Cierto! La desconocemos de momento. Según el parte de defunción, la fallecida es una mujer de ochenta y nueve años, domiciliada en la calle O’Donnell número 17 de la capital, que responde al nombre de Berta Heras Fadrique. Según se indica en el informe, la mujer ingresó en el hospital Gregorio Marañón el día veinticinco de marzo a las cinco de la madrugada. La condujo hasta allí una ambulancia que la había recogido en su domicilio un rato antes, tras una llamada de la difunta, que vivía sola. Se le diagnosticó neumonía bilateral consecuencia de una infección por covid-19. Recibió trata miento antibiótico y oxigenoterapia, empeoró y se la ingresó en la unidad de cuidados intensivos. No se la intubó. Falleció el veintinueve de marzo a las dos del mediodía, a consecuencia de una complicación pulmonar…
Calvo se anima con la noticia.
—Entonces, ¿qué problema hay? Habrá que buscar a sus familiares para que se hagan cargo del cuerpo. En caso de que carezca de parientes o allegados, de sepultura o recursos, lo enviaremos…
—No es tan sencillo, señoría —le detiene Salado. El juez tuerce el gesto. Le molesta que le interrumpan: allí, la voz cantante la lleva él.
—Ah, ¿no?, ¿y puedo saber por qué?
—Porque no es ella.
—¿Cómo que no es ella? No lo entiendo.
Salado arruga la nariz, se retira levemente la mascarilla y confiesa, mientras levanta el dedo índice y lo flexiona varias veces: —El difunto tiene pito, señoría…
—¿Que tiene qué?
Vuelve a colocarse la mascarilla en su sitio y asiente. —¡No me jodas, Rana, no me jodas!
Cuando se percata de cómo se ha dirigido a él, trata de excusarse, pero el inspector le quita importancia. —No te preocupes, señoría: mucha gente me llama así. La mayoría, en realidad.
—Y ya que estamos, ¿puedo saber por qué? Ni siquiera tienes los ojos verdes.
Por la inclinación de los ojos, el juez se da cuenta de que su interlocutor sonríe.
—Me bautizaron Gustavo Salado… —El inspector levanta las manos en señal de rendición—. Y no hay como estar en un cuartel para que la gente saque punta a cualquier nombre. Alguien se acordó de la rana Gustavo y yo terminé siendo una rana salada.
«¡Gustavo! ¡Eso es! ¡Maldita memoria!».
—De acuerdo, Gustavo, volvamos a lo nuestro. Me asegurabas que no es ella, sino él.
—Al tiempo que nos llamaron a nosotros, tu juzgado envió desde plaza Castilla a la doctora Olascoaga y a otro patólogo forense para echar un vistazo. Han llegado un rato antes que nosotros, se han puesto un EPI y han realizado un examen visual preliminar del cadáver. Y sobre ese punto son concluyen tes. No hay duda alguna: tiene pito.
Al juez Calvo parece que le acabara de caer una piedra en la espalda.
—¡Joder, un nonagenario transexual con pito llamado Berta!
Salado se echa a reír divertido.
—¡No, no, señoría! Nada de eso. Olascoaga confirma que se trata de un varón barbado: ni es una mujer ni quería pare cerlo.
—¡Ah, me alegro! Así es más sencillo. Bueno, algo sabemos ya: no es una mujer, de lo que infiero que no es Berta Heras. Lo más probable es que, si encontramos el féretro correspondiente a Berta Heras, encontraremos el nombre de este pobre hombre. ¡Ha habido tanto jaleo que no es de extrañar que se hayan producido algunos errores!
—Esta vez, señoría, el destino ha decidido tomarnos el pelo un poco más…
Cuando escucha la palabra destino, Calvo deja escapar un suspiro. Tose para encubrirlo.
—La tal Berta Heras está vivita y coleando. Acabo de hablar con ella por teléfono. Es una dama encantadora, con una voz fuerte y decidida, que, como dices, anda cerca de los noventa. Ha confirmado la mayor parte de la información que figura en su parte médico: una doctora joven, según su opinión, muy amable y que la atendió muy bien, pero de la que no recuerda el apellido, le diagnosticó covid y ordenó ingresarla en la UCI. Lo que no concuerda es que sigue viva; salió de cuidados intensivos, se recuperó en planta y regresó a su casa. De modo que, si vamos buscando su féretro, no lo encontraremos.
—O sea que tenemos un varón desconocido en un féretro abandonado.
—Así es: es un hombre de raza caucásica; cabello castaño, escaso y canoso; ojos grisáceos; una edad entre sesenta y cinco y setenta y cinco años; metro ochenta, y apariencia atlética. Edu, quiero decir, la doctora Olascoaga ha sacado un juego de huellas.
—¿Habéis hablado con la Unidad de Desaparecidos? ¿Alguien ha reclamado un cadáver de esas características? —Aún tenemos que hacer más averiguaciones, pero el agente Jaso, mi ayudante, ha hecho una indagación inicial en su base de datos y, de momento, no ha encontrado coincidencia.
El juez Calvo se frota el mentón. Acaba de afeitarse. Nota la piel suave, lo que le hace acordarse de su hija pequeña. Con ocho meses, le tiene completamente conquistado. Ya no tiene edad de ser padre: roza los cincuenta, pero su segunda mujer, una psicóloga noruega que cuenta con quince años menos que él, estaba empeñada en ser madre. Y no pudo negarse.
—Pues suena raro, Salado. Habrá que comprobar más despacio la lista de desaparecidos. Quizás se trate de un indigente o de algún inmigrante ilegal indocumentado…
Sin mentar palabra y con una sonrisa cáustica que el magistrado no puede apreciar debido a la mascarilla, el inspector tiende al magistrado un sobre marrón que toma de la mesa, avisándole de que todo ha sido previamente desinfectado. Con cierta dificultad, porque no se apaña bien con los guantes, Calvo lo abre y extrae una bolsa de plástico con algunas joyas, que le arrancan un silbido.
—A tenor de estos objetos, el difunto no era precisamente indigente.
El juez lo ratifica con un gesto.
—En eso te doy la razón. ¿Cómo se trató el cadáver? El inspector expone todos los detalles.
—Según consta en el informe, se siguió escrupulosamente el protocolo. De hecho, estaba envuelto en dos sacos sudarios estancos. En el cierre, una etiqueta recoge puntualmente los datos del difunto, en este caso, Berta Heras. El cuerpo fue después introducido en ese ataúd que incluye la ficha manual y un código de identificación. Y, finalmente, está el parte forense.
—¿De qué código de identificación hablamos?
—En su momento, la Unidad de Emergencias dividió la pista de hielo en cuadrículas, que identificó con una letra y un número, para asegurar la trazabilidad. Un documento Excel permitía el seguimiento. El ataúd en cuestión está en la localización D13, y el programa dice que en el D13 se halla el cuerpo de…
—Berta Heras Fadrique.
—Exactamente. Según me indican es bastante fiable. Calvo hace una pausa. Se echa el pelo hacia atrás con am bas manos y, acto seguido, levanta la bolsa de plástico y remueve su contenido hasta dar con el objeto buscado. —Puede ser un buen protocolo, pero es obvio que no funcionó. Un Rolex como este debe de tener familia, al menos, un sobrino lejano que lo eche de menos… A bote pronto, lo único que se me ocurre es lo que decía al inicio, que se trate de una confusión. Que hayan enterrado a otro caballero como si fuera este tipo, y viceversa. Aunque no termino de entender por qué no le quitaron el reloj y los gemelos para enterrarlo.
—Has dado en el clavo, señoría. Es de lo más curioso —indica el inspector mientras se pone en pie y da varias vueltas por la sala. La tarima cruje bajo sus pies. Al tiempo que observa sus movimientos, el juez piensa que tiene más aspecto de oficinista de tercera que de inspector de policía—. Por no quitar, no le quitaron ni la ropa ni los zapatos…
—¡No jodas, Rana! ¿Le enterraron con los zapatos? —Zapatos de cordones, calcetines de canalé con lunares en la planta, camisa con gemelos, americana sport y corbata de seda, marca Hermès, para más señas…
—¿Calcetines con lunares?, ¿quién entierra a un familiar así? ¡Menudas rarezas! ¿Noticias del ataúd? Me pareció un modelo corriente —observa.
—Lo es —confirma el inspector—. De momento, no tenemos datos. Y dudo que los tengamos pronto: esa pobre gente está completamente desbordada.
Gustavo tiene las manos apoyadas en el cinturón. Baja los dedos hasta comprobar que el cierre del arma está en la posición adecuada. Una comprobación instintiva, que repite cuan do algo le ronda la cabeza.
—¿Qué colonia llevas, inspector? Es diferente a la de otras veces, ¿no?
Este se gira extrañado. El juez tiene fama de observador, pero no deja de sorprenderle.
—Sí, un regalo de mi mujer. ¿Demasiado fuerte? —¡No, no! Está bien. Simplemente, el olor me ha distraído. ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Iba a reiterar que todo esto es raro, pero lo cierto es que, desde que nos invadió este maldito virus, todo nuestro mundo se ha vuelto caótico. Es lógico que algunas cosas no funcionen correctamente. Te he interrumpido, recuérdame dónde nos habíamos quedado. —Iba a decir que tendremos que comprobar la alianza. Como verás, ha habido que cortarla para extraerla. Por las marcas en los dedos, la doctora dice que se puede asegurar que es suya…
—La alianza… —repite el juez mientras vuelve a coger la bolsa de pruebas y comprueba la presencia del aro de oro. —Sí. El desconocido estaba o estuvo casado. Como en la mayor parte de las alianzas, en esta han grabado la fecha del matrimonio y el nombre de la esposa: Águeda. El reloj también está grabado, con las iniciales D. L. Vamos a mirar en la hemeroteca; si, como apunta su reloj, el fallecido era de una familia acomodada, es posible que en las revistas del corazón o en algún periódico madrileño se anunciara la boda. Si encontramos que una novia llamada Águeda se casó en dicha fecha con alguien cuyas iniciales son D y L, tendremos algo con lo que empezar.
—¡Buena idea, inspector! —exclama, aunque más bien parece escéptico—. Me has dicho que no había denuncias… Gustavo sonríe y lo repite. A veces, los jueces procesan lentamente este tipo de información.
—No podemos hacer reconocimiento visual porque no hay testigos ni familiares ni conocidos que lo identifiquen, pero hemos cruzado sus características básicas, ya sabes, edad aproximada, sexo, color de pelo y ojos, raza y etcétera, con las denuncias por desaparición, y no hay nada de momento.
—¿Habéis tomado huellas…? —Se detiene un instante—. Te lo he preguntado ya, ¿verdad? Estoy un poco nervioso. Es tos temas me sacan de mis casillas.
—Bueno, es lógico —responde el policía, comprensivo, mientras mira su móvil, que acaba de vibrar—. No es un asunto para el que estemos preparados. Te comentaba antes que la doctora Olascoaga y su ayudante forense estaban tomando una colección de huellas del cadáver. Me acaba de enviar un mensaje el agente Jaso confirmando que esas huellas no están en el fichero SAID. Quizás tengamos más suerte con las reseñas morfológicas dentales, pero ya lo veremos. De momento, solo ha hecho un examen superficial.
—¿Sus huellas no estaban en SAID? Es buena noticia: al menos, sabemos que el difunto no tenía ficha policial. De momento, incorporaremos el expediente al fichero de personas desaparecidas y de restos humanos sin identificar —ordena.
—Lo haremos. Pero, como sabes, hay más de tres mil expedientes similares. Será difícil, y no será rápido.
Mientras sopesa los hechos, Calvo pasa su dedo enguantado por la superficie de la mesa. Nota varias rozaduras y se de tiene, preocupado con la posibilidad de pincharse.
—¡Vale, recapitulemos! El Palacio de Hielo tiene que regresar a sus actividades, ¿no es así? Dadas las circunstancias, creo que debemos enviar el cadáver al Anatómico. Dentro de unos días, o el tiempo que indiquéis como prudente, si no habéis encontrado nada extraño, ordenaré la inhumación en un nicho de beneficencia… ¿Por qué me miras así? Espero que no hayas hecho equipo con esa médico forense tan pesada…
—¿Has hablado ya con ella?
—¿Hablado? ¡Es terca como una mula! Sus mensajes han repiqueteado en mi móvil toda la mañana. Confieso que me impedían concentrarme y lo he silenciado. Me ha dejado no sé cuántos recados. Me imagino que está con los dientes largos, queriendo sacar las tripas al hombre desconocido…
El inspector se cruza de brazos muy serio.
—Ah, ¿sí? Yo he entendido todo lo contrario: que no estaba nada contenta con verse obligada a practicarle una autopsia. Pero quizás lo he interpretado mal. En todo caso, se hará lo que ordenes, señoría, y no me cabe duda de que lo ordenarás si lo estimas necesario. Pero, antes de que tomes una decisión, ¿por qué no esperas a conocer el informe completo? —propone mientras intenta en vano sujetar su voz dentro de los límites de la neutralidad.
El juez Calvo se lleva de nuevo las manos a la cabeza, y se echa el cabello hacia atrás. Tiene un pelo envidiable. Siempre ha pensado que una buena cabellera es importante para triunfar. ¿Qué presidentes del Gobierno han sido calvos? Suárez, González, Aznar, Zapatero, Sánchez, Rajoy…, todos tenían unas magníficas cabelleras cuando se presentaron a las elecciones. El de Calvo Sotelo, el único que incumplió con la regla, fue un nombramiento sobrevenido, cortísimo y con golpe de Estado.
—¡Tienes razón, inspector! Como siempre. Me resisto por que, como sabes, a raíz de la pandemia se prohibieron todos los trabajos de tanatopraxia. Y, en mi opinión, hicieron muy bien: cuanto menos se manipulen esos cadáveres, mejor. Ahora los anatómicos vuelven a funcionar, pero eso no significa gran cosa. Hay muchos pasos que dar antes de ponernos a hacer autopsias por un error humano en la identificación.
—De modo que estás convencido de que se trata de una confusión —indaga Rana.
El juez asiente con evidente convencimiento.
—Si lo más fácil es lo más probable, entonces sí: debe de tratarse de una simple identificación errónea. Supongo que saldría de su casa, con su corbata y su traje, y nunca llegó a su destino.
Salado niega con la cabeza.
—Más bien alguien lo vistió así. No he tenido ocasión de mencionar el detalle, pero la ropa que lleva puesta no es suya. El traje le queda anchísimo, y los pantalones, cortos. Por no hablar de que los zapatos no son de su talla. De hecho, no se los pudieron calzar. Eso también nos obliga a poner entre interrogaciones que los accesorios sean de su propiedad… —¡Un momento! Para el carro, que no te sigo. ¿Piensas que ese reloj no es suyo? ¡Nadie en su sano juicio abandonaría algo así!
—En vista de las circunstancias, no podemos aseverar con absoluta seguridad que le pertenezca. El tipo de ropa, su calidad y demás indican un estrato social que cuadra con ese reloj, pero al confirmar que su vestimenta no es suya, tampoco podemos especular sobre las joyas, a excepción de la alianza. Además, es solo un reloj.
—¡No es un reloj, es un Rolex! —exclama el juez furibundo. Él se ha comprado uno de segunda mano en la subasta de Navidad del Monte de Piedad, pero nunca se lo pone en el trabajo. En cuanto se escucha se da cuenta de que se está excediendo y añade bajando el tono—: ¡Qué extraño todo esto! Cuando la chica esta… ¿Cómo se llama?
—Si te refieres a la forense, es la doctora Edurne Sofía Olascoaga.
—¡Edurne Sofía! Deberían poner una multa a sus padres. ¡Un correctivo bien gordo!…
Salado proyecta un gesto de extrañeza.
—Edurne es una advocación de la Virgen; concretamente, la variante vasca de Nuestra Señora de las Nieves, patrona de Vitoria. Es un nombre muy extendido en Euskadi. Lo sé por que tengo una sobrina que se llama así. Además, no es tan raro; los he visto peores…
—¡No, no me refiero a eso! —se apresura a aclarar el juez algo avergonzado—. Hablo de los malditos nombres compuestos. ¡Ya me resulta difícil memorizar uno solo, para tener que andar memorizando dos! José Antonio, Juan Andrés, Pedro María, Juan Ramón… Hasta hay un fiscal que se llama Miguel Faustino. ¡Por todos los santos!, deberían mul tar a los padres y obligarlos a que se decidan por uno, y se acabó.
—Yo me llamo Gustavo Enrique: le transmitiré a mi madre que vas a multarla… Y, por cierto, ahí viene mi ayudante. ¿Sabes cómo se llama el agente Jaso?
—¿Juan Pablo? ¿Luis Enrique? ¿Óscar José?
—¡Javier, se llama Javier!… —El inspector se echa a reír—. Le viene de familia: padre, abuelo y bisabuelo llevan el mismo nombre y no cabe duda de que, si tiene un hijo, seguirá con la saga. ¿Sabes cómo le llamamos?
—¿Javier?
—¡Exacto! Le llamamos Javier. O agente Jaso, si prefieres. —Javier IV…, eso está bien.
—————————————
Autor: Reyes Calderón. Título: El juego de los crímenes perfectos. Editorial: Planeta. Venta: Todostuslibros


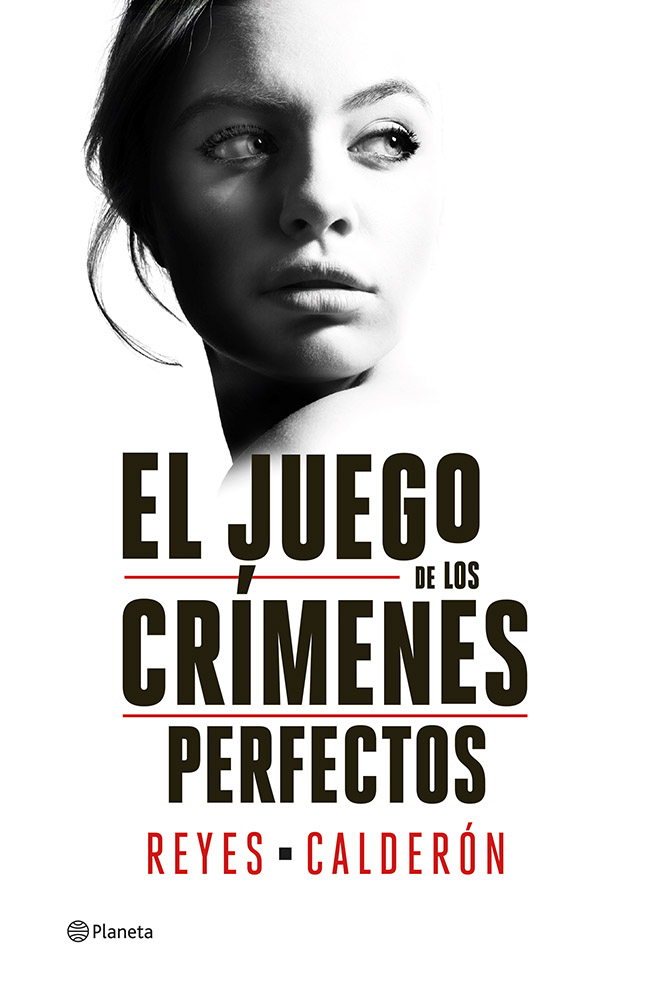



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: