Tomar a figuras reales (en el doble sentido de «auténticas» y «de la realeza») y colocarlas como personajes en obras de teatro es algo que los británicos llevan haciendo como poco desde Shakespeare, así que esto es algo que nunca ha desaparecido, pero en los años 60 hubo una especie de revival al respecto, con nuevas obras escritas, que después pasaban al cine, a menudo con más éxito. Este fue el caso de El león en invierno, que forma parte del póker completado por Ana de los mil días, Becket y Un hombre para la eternidad, un cuarteto que exploraba desde las tablas y luego desde la pantalla las vidas de los Enriques II y VIII. La obra de teatro de James Goldman fue un fracaso de crítica y público, pero en su paso al cine logró tres Oscars: el tercero de cuatro (y segundo en años consecutivos) para Katharine Hepburn como mejor actriz, el de «mejor música no para musicales» para John Barry, y el de mejor guion adaptado para el propio Goldman, lo cual arreglaba la injusticia anterior de la crítica neoyorquina. También fueron nominados el vestuario de Margaret Furse, la dirección de Anthony Harvey, la producción de Martin Poll, y, como curiosidad, la interpretación de Peter O’Toole, la segunda vez que era nominado por interpretar al mismo personaje, el rey Enrique II de Inglaterra, tras haberlo hecho ya en Becket cuatro años antes.
Es una gran película, pero quizá convenga avisar a quien vaya a verla por primera vez que no es un Braveheart en absoluto: no tiene escenas de acción y es muy teatral, en el sentido de que está compuesta de escena tras escena de diálogos sin cesar y sin moverse del mismo lugar donde estos se producen: en algún lugar del castillo francés de Chinon, durante la Navidad de 1183. Allí, el rey decide liberar por unos días a su esposa, Leonor de Aquitania, a quien lleva diez años manteniendo retenida contra su voluntad en el torreón inglés de Salisbury, y durante esos breves momentos se debate el futuro del extenso reino de Enrique (compuesto de posesiones en Gran Bretaña y Francia), en especial cuál de los tres hijos de la pareja (Ricardo, Juan y Godofredo) será el heredero. El encono y las rencillas entre los cinco personajes, avivadas y complicadas por el rey Felipe II de Francia, exhijastro de Leonor, y su medio hermana Alais, amante de Enrique y prometida de Ricardo (la realeza, ya se sabe), causan una partida de ajedrez a varias bandas donde no está en juego solamente la felicidad individual de siete personas, sino el destino de millones de sus súbditos. El disfrute de la película, pues, reside en los diálogos afilados como dagas (es la película favorita de Aaron Sorkin, y se nota) y en las estupendas actuaciones de dos monstruos consagrados (Hepburn y O’Toole), junto a las participaciones de dos futuros grandes, en sus respectivos papeles primerizos: Timothy Dalton como Felipe y Anthony Hopkins como Ricardo. O, ya que la traducción española conserva los nombres en inglés: Henry, Eleanor, Richard, John, Geoffrey, Philip y Alés.
[Aviso de destripes de reinos y corazones en todo el texto]
«¿A quién quieres más, a papá o a mamá?» y «¿a cuál de tus hijos prefieres?» son de esas preguntas que como no se contesten «a todos por igual» pueden provocar graves inconvenientes, o ser indicio de serios problemas ya existentes anteriormente. Este parece ser el caso aquí, cuando el primer conflicto que se plantea en esta peculiar reunión navideña es que el rey Enrique prefiere como sucesor a su hijo menor, Juan, mientras que la madre de los tres, Leonor, prefiere al mayor, Ricardo, dejando entre ambos «huérfano» al mediano, Godofredo. Sin embargo, digo «parece ser» porque a medida que se va desarrollando la obra vamos viendo que todos los personajes tienen razones de peso para que nada de lo que digan pueda ser considerado como verdad, sino que en vez de eso se esté usando como mera arma para otro fin subyacente, como la venganza o la búsqueda de poder. ¿De verdad Leonor prefiere a Ricardo, o solo toma esa postura para tener un aliado en él contra su marido y carcelero? ¿De verdad Enrique prefiere al enclenque apocado de Juan en lugar de al veterano guerrero de Ricardo (cuando el cometido futuro del elegido será estar en guerra permanente a ambos lados del canal de la Mancha, e incluso llegarse hasta Tierra Santa si hay tiempo), o solo se coloca en ese lado del tablero para acabar de una vez con la influencia de su odiada esposa? Esta sensación recorre toda la trama, e incluso llega a los momentos en los que, llegando a las lágrimas, a los gritos, a la desesperación o a la violencia, parezca que por fin los personajes se han despojado de sus disfraces y están revelando su verdadera cara y sus auténticos deseos y motivaciones. Nada de eso: esa demostración extrema de sentimientos puede ser un nuevo ropaje para el engaño, como una especie de maquillarse de no ir maquillado, una nueva vuelta de tuerca que por fin produzca el efecto decisivo que se buscaba. Hay un momento en el que Godofredo, el más frío y cerebral de los tres hermanos, dice: «Lo sé. Sabes que lo sé. Sé que sabes que lo sé. Sabemos que Enrique lo sabe y Enrique sabe que lo sabemos. Somos una familia muy sabia». Es esta una muestra no solo de las múltiples capas de la trama, sino también de la astuta manera de escribir del dramaturgo y guionista de la obra.
Otro ejemplo es lo de Ricardo y Felipe. Porque, a todo esto, los hijos de Enrique, Richard y John, son, obviamente, Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, que para muchos serán quizá más conocidos por la leyenda de Robin Hood y las Cruzadas que por los libros de Historia. En esta película se deja claro que Ricardo y Felipe tuvieron una relación homosexual, en la que Ricardo, el mayor, fue quien inició el acercamiento, y Felipe, entendiendo lo que hacía o no, se dejó hacer, con el motivo ulterior de utilizar este suceso en el futuro con motivos políticos. O eso es lo que dice años más tarde, con extensas posesiones en juego y un marcado interés por que el belicoso Ricardo no herede el trono de su odiado vecino e invasor. ¿Quién sabe cuál es la verdad de lo que ambos sintieron entonces? Y sobre todos los ejemplos está el de Leonor utilizando la gran inseguridad masculina de Enrique para aguijonearlo con los rumores sobre si se acostó con su padre, el conde Godofredo de Anjou. Es ahí donde los dos actores brillan con más fuerza y donde se ve cómo la crueldad a veces no necesita de violencia física.
James Goldman sabía lo que estaba escribiendo y conocía también su lugar en la tradición teatral inglesa. Por eso nada más empezar hace decir a Enrique: «Hay una leyenda de un rey llamado Lear, con el que tengo mucho en común: ambos tenemos reinos y tres vástagos a los que adoramos, y ambos somos viejos, pero ahí termina todo. Él corta su reino en trozos. Yo no puedo hacer eso. He construido un imperio y debo saber que va a durar». Enrique vive cuatro siglos antes que Shakespeare, pero Goldman sabe que el público va a hacer esa conexión con Lear, así que le sale al paso nada más comenzar su obra. El conflicto viene entonces porque al no poder dar un trozo de tarta a cada uno, hay que gestionar el descontento de quienes se queden sin nada. Godofredo parece aceptar como mal menor el ser el consejero principal de cualquiera de sus hermanos que gobierne, pero como él mismo dice, eso le dejará reducido a ser quien recaude los impuestos que luego el rey se dedicará a gastar, y el momento de cambiar tu destino para toda la vida es ahora o nunca. Goldman además muestra gran maestría a la hora de revelar al público gran cantidad de datos del pasado de los personajes, que son necesarios para entender la importancia de las decisiones que toman. Dado que es una obra hecha de más de dos horas de diálogos continuos, hay espacio de sobra para ir colocando esta información en las frases de los personajes, pero aun así hay que admirar su trabajo de orfebrería.
Todo viene desencadenado porque el que iba a ser heredero sin disputa, Enrique hijo, acaba de morir de disentería durante una batalla en Limoges ese mismo verano… contra su propio padre y hermano, Ricardo. Enrique, sin embargo, parece contento de que sus otros retoños «me contesten y conspiren, porque eso los convierte en el tipo de hijos que quiero. Yo he contestado y conspirado toda mi vida. No hay otra forma de ser rey, estar vivo y tener cincuenta años, todo al mismo tiempo». Pronto se verá que este tipo de crianza tiene sus inconvenientes. Alais, la hermana del rey Felipe II de Francia, debe cumplir su contrato matrimonial de casarse ya con el heredero al trono de Enrique (por ahora Ricardo, a quien ya se le ha cedido el feudo materno de Aquitania), o devolver la dote. El problema es que Alais, criada junto a Enrique desde los siete años («eras todo ojos y rodillas»), ahora es la amante del rey. Felipe, jovenzuelo de 17 años, aunque ya con barbita bien recortada, viene a añadirse a las festividades navideñas para aumentar el tono de paz y concordia que se puede cortar con un cuchillo, cosa que quizá ocurra literalmente («Bueno, ¿qué hacemos, colgar el acebo, o los unos a los otros?»). Y así pasan la jornada, intentando decidir quién se queda con el trono, con Aquitania y con Alais. Enrique no se muestra ajeno a lo absurdo que llega a resultar todo esto: «Qué cosa más extraña! He luchado y regateado todos estos años como si mi única razón para vivir fuera lo que ocurra tras mi muerte».
Leonor es, obviamente, la gran protagonista femenina de la obra, con una Katharine Hepburn estelar y con la misma edad, 61 años, que tenía su personaje en la realidad. Hepburn, además, era descendiente de la propia Leonor, tanto por la rama francesa como por la inglesa. Durante toda su carrera Hepburn interpretó a mujeres decididas, remangadas y con iniciativa, y la duquesa de Aquitania era un papel para que se lo comiera a bocados. A esto ayudó también la peculiar mística que se traía de casa su marido en la pantalla, Peter O’Toole. Incluso antes de que ellos mismos confirmaran los tomas y dacas que tuvieron durante el rodaje, el público de la época ya se los imaginaba: O’Toole era un irlandés bebedor, vividor y que solía llegar tarde a los rodajes, y Hepburn una dama de mirada acerada y lengua afilada que el primerísimo día de rodaje le dijo que eso no iba con ella. «Es aterradora. Es puro masoquismo trabajar con ella», llegó a decir él. «No digas tonterías», era lo que respondía ella tras cada queja, como si él fuera un chiquillo. Y en realidad así era, ya que aunque Enrique (once años menor que Leonor en el siglo XII) tenía 50 años en 1183, O’Toole solo tenía 36 en 1968, así que en cierto modo la dinámica entre ellos sí que fue la de una madre intentando domesticar a un adolescente rebelde. Al acabar el rodaje, ella le dijo: «Cuando empecé en esto, mi agente me dijo que nunca actuara ni con niños ni con animales, y tú eres los dos». Sin embargo, a pesar de todas estas anécdotas repetidas mil veces, la sangre nunca llegó al río, y ambos actores se llevaron bien, y produjeron estupendas interpretaciones. Ocho años antes, O’Toole le había puesto Kate a su hija en honor a ella.
El propio Anthony Hopkins, entonces un principiante de las pantallas, aunque ya de 31 años de edad, también se llevó alguna bronca por llegar de doblete al set más de un día, y una vez O’Toole le pilló imitando su voz en uno de los rodajes a los que llegó tarde para dar la réplica a otros actores desde fuera de plano, lo cual no le sentó nada bien. Hopkins también dijo que el mejor consejo que le dieron en su vida se lo dio ella: «No actúes, solo plántate en la escena y di tus frases». La leyenda de la Hepburn no hizo más que aumentar cuando la veían ir a nadar dos veces al día en la gélida costa irlandesa donde se rodó la película. Al tiempo, tampoco le interesó nunca hacer el papel de hembra fría distante e inalcanzable, y sí el de mujer exigente que solo dedica su tiempo a quien lo merece y busca la excelencia sobre todo. Dijo aceptar este rol porque tanto Leonor como Enrique eran personajes de altos vuelos (big-time operators) que se jugaban países enteros. «Y a mí me gustan los personajes de altos vuelos». Sin embargo, su participación llegó a estar en duda, debido a la reciente muerte de Spencer Tracy, su compañero dentro y fuera de los estudios durante muchos años.
La princesa Alais es otro gran personaje femenino, que a pesar de su posición en el tablero como ficha intercambiable entre varios jugadores (hermana de un rey, amante de otro, prometida de al menos dos hijos de ese mismo rey) no resulta una mera marioneta, y el amor verdadero que en esta película se tienen ella y Enrique es una de las principales fuentes de complicaciones, ya que él a menudo intenta buscar una solución que no le obligue a deshacerse de ella en favor de uno de sus herederos, a pesar de que en público se haga el machote sin sentimientos que se sacrifica por su reino.
Uno de los aciertos de la película fue rechazar la imagen disneyficada de la Edad Media y cambiar la fiesta de disfraces hollywoodiense de las décadas anteriores en favor de un mayor realismo. Enrique no lleva corona, Leonor solo se la pone una vez, a modo de grotesca reflexión mientras contempla su duro destino, y en el castillo hace un frío que pela, como corresponde a cualquier mole de piedra europea en un diciembre medieval. De ahí que todos adopten la política de ande yo caliente y ríase la gente (sobre todo Enrique, que a su edad lo necesitá más que los demás), prefiriendo lo que da calor antes que los oropeles que dan bien en pantalla. Además, se hacía a los actores llevar sus ropajes todo el día, en lugar de solo cuando les tocara rodar, para que así se viera usada, incluso estropeada, y no resultara tan nueva. Y para más inri, el director, Anthony Harvey, pilló hepatitis y la gripe, Hopkins se rompió un brazo al caer de un caballo y Hepburn se pilló un pulgar con una puerta, rehusando ir al hospital o que le dieran puntos.
Al final del todo, puede verse a esta película no tanto como un fresco histórico (aunque contiene más detalles verdaderos que muchas otras grandes producciones) sino como una metáfora extendida de lo difícil que puede ser criar a una familia en medio de las rencillas que pueden surgir en su interior. Al final de la obra, optando por lo malo conocido, Enrique exclama ante su Leonor, que se vuelve a su confinamiento: «¡Espero que no muramos nunca! ¿Crees que hay alguna posibilidad de que ocurra?». Gracias a historiadores, dramaturgos y actores, sí que puede haberla.



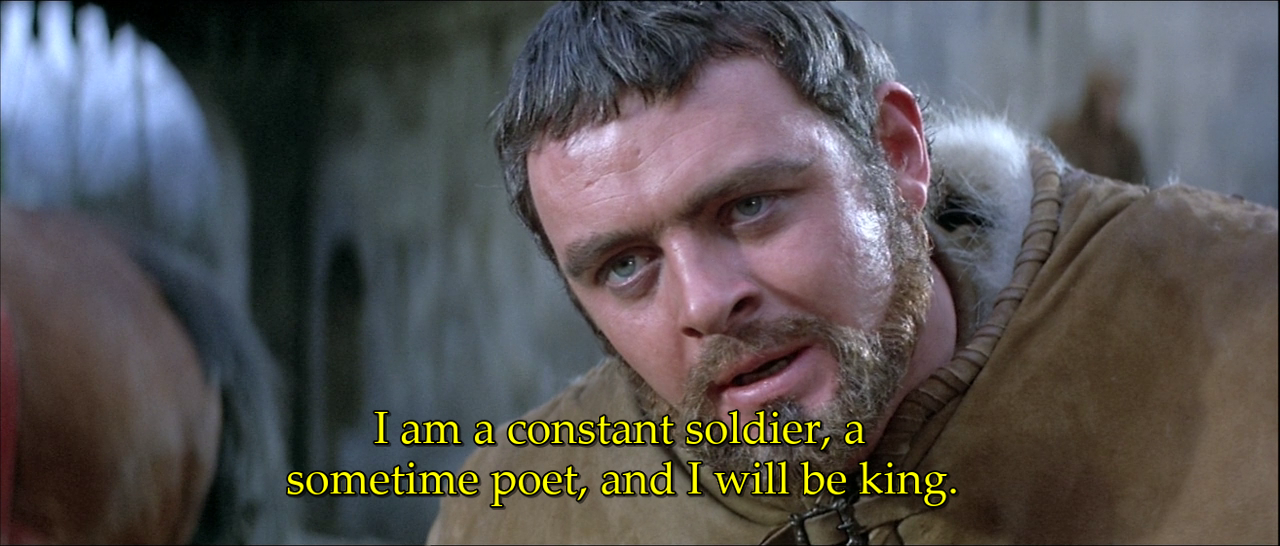

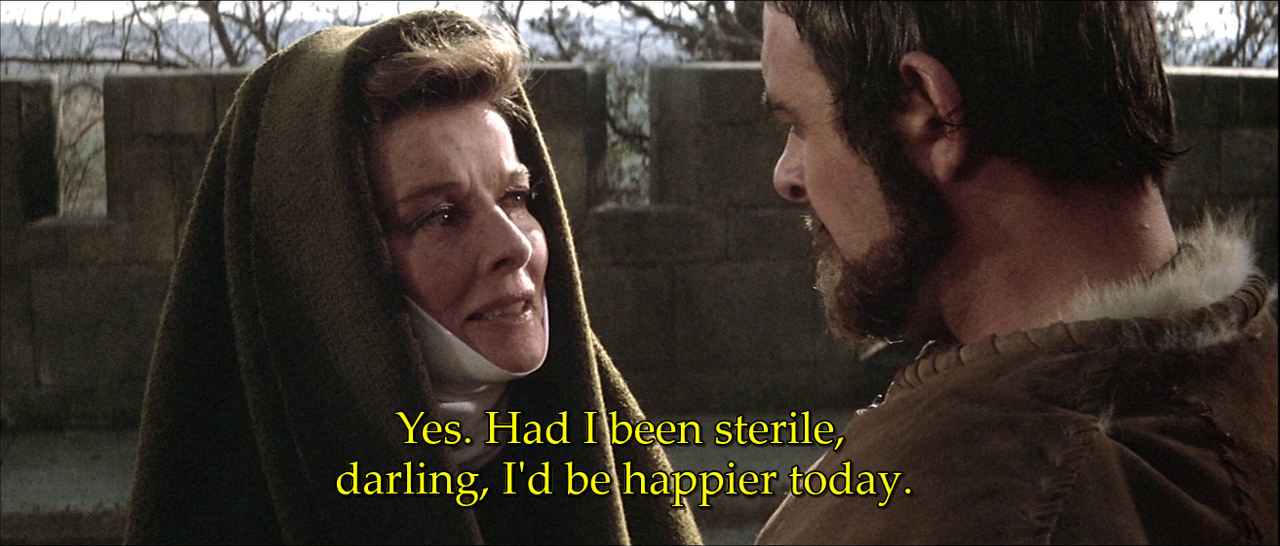





Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: