El oficio de la venganza, de L.M. Oliveira, es el primer título de la nueva colección publicada por Punto de Vista ediciones. El autor tiene en su haber varias novelas publicadas: Bloody mary y Resaca (ambas en Literatura Random House, 2010) y Por la noche blanca (Ediciones B, 2017). El oficio de la venganza viene precedida de un importante éxito en México.
«La mejor venganza de L.M. Oliveira: delinear con humor y musicalidad el filo de nuestros delirios en esta excelente novela-espejo en la que retrata con altura los enredos y miserias de sus personajes», escribió Wendy Guerra.
Zenda publica dos breves capítulos.
***
Florida
1
Antes que nada, el bosque. Es lo primero que distingo: su perfume se presenta con la misma claridad que el azahar, los nardos o el mar. Su frescor cubre mi piel igual que un velo fino y suave. Luego advierto el dolor y la oscuridad: tengo las manos atadas y los ojos vendados. Hace unas horas que viajamos, según intuyo, a Utopía, una villa en medio de la nada. Por los movimientos bruscos de la camioneta, supongo que la carretera se convirtió en brecha. Después de varios atascos, el vehículo queda absolutamente varado. Y por más que el piloto intenta avanzar, los neumáticos solo resbalan, como si estuvieran desdibujados.
El copiloto desciende con rudeza, abre la puerta de atrás y tira de mi brazo. Mientras me aleja de la camioneta, doy un traspié y él, para evitar que caiga, sostiene con fuerza mi chamarra. Nuestros cuerpos chocan y descubre lo que llevo oculto en el abrigo.
—Este cabrón trae un teléfono.
El conductor sale del atascadero y contesta.
—No pasa nada, en este pinche cerro a veces parece que no existe ni el sol. Mejor ponte a las vivas, no vaya a ser que los de Nueva Belén anden merodeando.
El tipo toma el teléfono y me regresa con violencia al asiento trasero. Entonces continuamos nuestro camino a Utopía.
Después de varias horas, por fin nos detenemos. Escucho cómo abren las puertas del vehículo. Luego tiran de mi brazo para sacarme de la camioneta. Desamarran mis muñecas y aprovecho para quitarme el vendaje con un movimiento rápido. Las luces del vehículo están encendidas, es lo único que nos alumbra en la noche cerrada de la montaña boscosa.
—Este no era el trato.
—Cállate y corre —dice el copiloto mientras suelta una carcajada—, que empieza la cacería.
—De qué hablas —digo y lo empujo—. Llama a Cristóbal, quiero hablar con él.
El conductor saca su arma y dispara al piso:
—¡Corre!, que con el próximo tiro te dejo rengo. Te doy un minuto para esconderte y salvar el pellejo.
Corro en dirección contraria a las luces de la camioneta.
—Dale cinco minutos—alcanzo a escuchar que dice el otro—. Si es un pobre chilango…
Correría hasta la extenuación, pero ahora la luz de los faros es insuficiente, y resulta difícil avanzar a través del bosque oscuro y su terreno irregular. Así que continúo a tientas. A lo lejos escucho gritos:
—¡Ya vamos por ti, chilango!
Me abro paso en la oscuridad y pienso en lo estúpido que es, en mis circunstancias, huir: si logro escapar, ¿cómo voy a salir de este bosque inmenso? Que además debe de estar lleno de acantilados. Y entonces me golpeo la espinilla con una roca. La tiento y percibo que es grande y que se extiende de manera horizontal. En mi búsqueda hallo una oquedad, la exploro y noto que se agranda lo suficiente para guarecerme. Ya oculto, imagino que es la madriguera de algún depredador. Quizá estoy escondido en la boca del lobo, pienso, pero sus voces interrumpen mis cavilaciones:
—Aluza ahí.
—No hay nada.
El corazón retumba y mi respiración se acelera, lo bueno es que la adrenalina espanta el frío.
—Si no lo encontramos, se lo van a comer los lobos —dice uno de aquellos.
No hay lobos, es un engaño, habla una voz en mi cabeza. Nunca antes la había escuchado y, sin embargo, no me resulta extraña. Entonces la voz se esfuma porque oigo pasos: son dos muchachos que ahora se detienen y hablan entre sí.
—Nos van a ver, te advertí que no viniéramos tan cerca.
—Ya lo dijiste cien veces. Está bien, vámonos; pero con cuidado, no vayas a hacer ruido.
Y pese a la precaución, una rama truena bajo sus pisadas.
—¡Alto! —grita el copiloto.
—Han de ser los hijos del cabrón de Nabor, dispárales, échate a uno —sugiere el conductor con su voz aguardentosa. Corren hacia ellos.
Escucho varios tiros. Pero los muchachos extraños ya lograron perderse en la noche y el bosque.
—Órale, ya estuvo bueno, vamos a encontrar a este cabrón, que se está haciendo tarde.
Al perseguir a los muchachos se acercaron a mi guarida. Buscan con su luz sobre la roca donde me oculto.
—Ha de estar entre las piedras.
Vienen hacia mí, y decido que no voy a morir escondido, así que me pongo de pie y digo lleno de valor:
—Adjuva me domine.
Entonces alumbran mi cara y me ciegan como a un lagarto.
***
2
Luis de Cáncer se tiró de la embarcación, las aguas estaban recias por culpa de una tormenta tropical, nadó con todo y su vestimenta de fraile dominico hasta la playa, con gran esfuerzo. Ahí, de rodillas y con las manos en cruz, oró: «Adjuva me domine». Ahora escucho de nueva cuenta la voz que oí por primera vez escondido en aquella oquedad de la roca: Imagínate el mundo sin luz. Siente en tu pecho el frío de las cavernas más profundas; el de las aguas insondables del hondo Pacífico. Descubrir el fuego bendijo las noches, trajo la terneza nocturna a las tierras heladas. Nadie es capaz de amar aterido: dime, ¿en qué piensas cuando tiritas de frío? Somos hijos de la luz, ¡oh! Señor mío.
Se hace la luz en medio de la fría penumbra: entra por dos ventanas rectangulares y estrechas, igual que mirillas de búnker, e ilumina toda la habitación en la que estoy preso como una bestia. El lugar imita el interior de una pirámide: las paredes son rectas hasta cierta altura, quizá un metro cincuenta, y entonces se inclinan y elevan escalonadas. Una piedra angular las sostiene en lo alto, como si fueran un arco maya. La estructura se parece a las que vi hace años, cuando pasé por Uxmal. Recuerdo un palacio de techos bajos y habitaciones estrechas que me resultaron sofocantes. Iba en coche rumbo a Isla Mujeres y aproveché para visitar las ruinas mayas y los conventos españoles de la península de Yucatán. Ahí, como en otros tantos lugares de México, se plasmaba en piedra la batalla entre dos ideas de Dios: por un lado Kukulkán, serpiente que bajaba la pirámide en primavera; y, por el otro lado, los campanarios en nombre de la Cruz.
Cristóbal San Juan, que a base de traiciones me tiene preso en este corazón de pirámide, hablaba mucho de esa pugna entre divinidades. Sus palabras dieron pie a que ensanchara mi noción de Dios. Y después de años por fin vi la divinidad que existe en cada uno de nosotros: Dios no es un padre dadivoso, sino la fuerza con la que luchas por lo que anhelas. Hoy, igual que Cristóbal, lo entiendo como una búsqueda espiritual, y no a manera de creador. Dios, consistente con la física moderna, es la batalla contra el caos: aquel azar que encadena acontecimientos improbables y nos arroja a las casualidades que enfrentamos. Si estoy encerrado aquí y veo que se cuela la luz como un cuchillo, sin derramarse, es debido a que conocí a Cristóbal, y eso sucedió porque, tiempo antes, un buen día mi hermano me echó de casa:
—Sandra y yo hemos decidido vivir juntos, ¿por qué no buscas otro lugar para ti? —sugirió sin dejar mucho espacio para que me negara.
La casa era de los dos, así que pude quejarme de sus planes, pero no le dije nada. Era un cobarde, incapaz de plantar la cara y decir que no. Mi hermano siempre se aprovechó de mi carácter. De hecho, más atrás en la cadena improbable de sucesos que me llevó a conocer a Cristóbal, hay otro momento que pudo cambiarlo todo: cuando conocimos a Sandra ella quería estar conmigo, nos lo confesó años después y, sin embargo, no supe acercarme. Mi hermano se la ligó cuando apenas me distraje. No quedó más que tragarme la derrota, me gustaba Sandra, mucho.
Pese a que pude sentirme agraviado por los planes de echarme de casa, tomé aquello como la oportunidad perfecta para cambiar de aires, idea que tanto había postergado: quería vivir más cerca del centro en un departamento antiguo y reformado, para así llevar una vida social menos anacoreta. Pero claro, para ello necesitaba pelear con mi hermano y que soltara lo que me correspondía. Mis padres confundieron su tacañería con dotes de administración. Y cometieron el error de dejar en sus manos todo el patrimonio que nos heredaron. Solo añadieron una nota al testamento, pidiéndole que repartiera la herencia justamente entre los dos. Pero decidió que yo solo merecía una parte de las utilidades de la empresa, porque no dedicaba un segundo de mi vida a nada que tuviera que ver con ella. Él, en cambio, se pagaba, además de las utilidades, un sueldo de gerente. Aquello era justo y no merecía una pelea, pero que me echara de nuestra casa sin resarcirme, era un robo escandaloso. No lo enfrenté de cara, por supuesto, no tenía arrestos. Contraté a un abogado medio ladrón. Fueron meses dolorosos, no son fáciles las disputas fraternas. Pero cuando conseguí mi parte, restando el porcentaje que se llevó el leguleyo, al fin pude buscar un departamento como el que anhelaba.
Los edificios viejos, cuando están en buen estado, suelen ser más sólidos, espaciosos y bellos. Me costó mucho trabajo encontrar alguno que satisficiera mis expectativas. De entre los tres o cuatro que tenía en la mira, ninguno valía la pena. Pero un día, después de una larga jornada de búsqueda infructuosa, encontré el adecuado; y fue por pura casualidad: tomé asiento en una terraza frente a un edificio realmente hermoso. Pedí un expreso mientras me decía que nadie sería tan estúpido como para deshacerse de un departamento ahí. La luz del sol era apacible y cálida, así que para aprovechar la tarde saqué el best seller que me ocupaba esos días y un cuaderno, debía anotar mis impresiones, como exigía mi profesión de crítico literario: tenía una columna que escribía bajo seudónimo. Ahí, cada semana, hablaba de estructuras, personajes, influencias, debilidades, inteligencia, valentía, fuerza del lenguaje. El nombre falso me daba la seguridad de la que carecía en la vida. Si todo fuera tan fácil como esconderse detrás de una careta…
Después de leer un par de capítulos hice una pausa y levanté la vista del libro, quería procesar alguna idea y apuntarla. Entonces, vi la mano de una mujer que ponía un letrero de «se vende» en una ventana del edificio que tanto me había gustado. Qué casualidad. Pedí la cuenta para ir a informarme, no dejaría pasar ese golpe de suerte. Pero más se tardó el mesero en traer el cambio, que la mano de un hombre en retirar el susodicho cartel. Esto, tras un jaloneo con la frágil mano femenina que, unos minutos antes, lo colocó en la ventana. Supuse que se trataba de una disputa de pareja: ella quería vender el departamento y marcharse para siempre; él, en cambio, fincaba todas sus esperanzas de tener un hogar en ese piso con vista al parque. Pronto descubrí lo equivocadas que eran mis cavilaciones. Pero antes volví a la lectura y muy pronto estaba, otra vez, abstraído del mundo. Unas cuántas páginas adelante me llamó la atención ver que el anuncio estaba de nueva cuenta en su lugar. Guardé mis cosas con prisa y fui a la caja a pagar. Mientras esperaba el cambio, contemplé cómo, tras otro forcejeo en la ventana, el letrero caía hacia la banqueta. En lugar de llenarme de frustración, me animé con la idea de que alguien intentaba vender aquel departamento y esa era buena noticia, solo debía proceder con tino, es decir, hacer una buena oferta.
Conté el piso en el que estaba la ventana de las disputas. Luego, cuando cruzaba la calle, vi salir del edificio a un tipo alto y delgado que a la postre conocería como Cristóbal San Juan. Recogió el letrero de la acera y lo rompió mientras se alejaba refunfuñando. Cuando dobló la esquina, miré el tablero del interfón. Afortunadamente solo había dos departamentos por piso. Toqué primero el 301, pero no recibí respuesta. Entonces intenté con el otro. Contestó una señora con la voz muy fina. Le dije que presencié la trifulca y que me gustaría ver el departamento en venta:
—Si me llegara a gustar —aventuré ante su voz indecisa, con una seguridad inusitada en mí— le prometo hacer una oferta hoy mismo. Pero si el momento es inadecuado, concertemos una cita en otras circunstancias.
Me dejó pasar porque estaba acompañada de su enfermera:
—Además, mi hijo solo fue a comprar cigarros —dijo, estoy seguro de que mintió.
Lorenza San Juan era una señora delgada que llevaba peinado de salón. A sus 78 años, pronto llegué a conocer su edad, usaba andadera porque, según me dijo entonces, ya se le cansaban las piernas. Vivía en el 302 y quería vender el 301. Apenas cruzamos la puerta del departamento noté que las baldosas estaban en perfecto estado, los pisos de hace medio siglo eran muy bellos. Luego me maravilló la luz: todos los ventanales de la sala daban al parque. Me imaginé tirado en una chaise loungue con un libro en la mano. Doña Lorenza se disculpó y pidió que la enfermera terminara de mostrarme las habitaciones:
—Voy a casa, que ya no aguanto estar mucho tiempo de pie, lo dejo en buenas manos, con Teresita. Si tiene alguna pregunta, allá lo espero —dijo.
La enfermera me mostró la cocina, las habitaciones y los baños, uno tenía una tina blanca encantadora. Quedé prendado de aquel departamento y pedí hablar con doña Lorenza.
Su casa era como una selva: llena de plantas. Además tenía algunas jaulas enormes, doradas, como las del vestíbulo de algunos hoteles. Recuerdo especialmente una pajarera que está en el vestíbulo del Gran Hotel Ciudad de México, bajo ese enorme vitral de Tiffany. Las de doña Lorenza parecían igual de grandes. Cada una tenía dos pericos.
El frío del monte es cruel. Esta madrugada, horas antes de que el sol entrara por las ventanas, desperté helado y saqué de mi mochila el manuscrito de la novela de Tristana Niebla. Me tapé con sus hojas, como si fuera papel periódico, pero resultaron absolutamente insuficientes. Igual volví a dormir.
En la novela se explica muy bien la fijación de doña Lorenza con las aves, desde pequeña las amó. No comiences a desvariar, que la soledad no te saque de tus cabales. No confundas el frío con el miedo. Sabes que no temes, sabes que Dios te da fuerza. Piensa en Luis de Cáncer. Imagínatelo, seguro de la providencia, avanzando por Florida, seguro de que la evangelización de los indios debía ser pacífica, pese a que las tierras estaban incendiadas. Si esos monjes hallaron fortaleza, ¿por qué flaqueas al final de este camino, que es menos cuesta arriba que aquel? Lucha como misionero, es la única forma de hallar a Dios. Es cierto que te apresó un loco, pero no es de temer. Mientras retumba esa voz en mi cabeza decido ordenar la novela. Tengo suerte de que las páginas estén numeradas. Recuerdo la belleza de Tristana e inmediatamente muevo la cabeza para espantar esa imagen, no quiero más fantasmas en mi encierro.
La sala de doña Lorenza era tan luminosa como la del departamento 301, que recién me había mostrado Teresita. Si aquel no tenía ninguna silla, en este difícilmente se hallaba un espacio vacío. Además de plantas y jaulas, estaba repleto de vajilleros abarrotados de porcelanas, de platería y, sobre todo, de imágenes religiosas. También poseía libros de gran tamaño.
Lorenza estaba sentada junto a la ventana, en una silla pequeña. Apenas me vio, hizo un gesto para que ocupara un lugar frente a ella. Nos separaba una mesa de té, en la que Teresita dejó una bandeja con tetera, tazas y galletas de mantequilla. Le comenté a la señora que el departamento era espectacular y que estaba interesado en hacerle una oferta, siempre que el precio fuera razonable. Ella tocó el camafeo que le colgaba del cuello y habló con un tono muy formal:
—Compré el departamento para mi hijo Cristóbal. Se lo regalé hace años, pero afortunadamente nunca lo puse a su nombre. Y he decidido que lo voy a desheredar. Por algún motivo el Señor me castigó con el peor hijo del mundo —tomó de su té—. Sin embargo, dese cuenta de lo siguiente: que quiera desheredar a mi hijo no es motivo para pensar que tengo la más mínima urgencia de vender el departamento. Solo lo haré si se cumplen dos condiciones: que se pague cada centavo de lo que pido y que el comprador lo habite y sea una persona decente y cristiana. ¿Es usted católico?
—Estoy bautizado —contesté—, aunque no voy mucho a misa. —Aún no encontraba la motivación espiritual que hoy inunda mi ser, pero era católico, creía en la creación divina y en la salvación.
—Al menos es honesto, aunque me llena de desesperanza ver cómo los jóvenes abandonaron la religión. Mi hijo Cristóbal es un verdadero sinvergüenza. Por ejemplo, justo antes de que usted tocara el timbre le di unas monedas para que comprara cigarros. Fíjese, ya no regresó —para mí, seguía mintiendo, yo lo vi marcharse enfurecido, no iba a comprar cigarros—. Pero esas son niñerías, desde hace años, cada vez que puede me roba algo ¿verdad, Teresita? Y yo tengo que hacerme la tonta para no perder la esperanza de que recapacite y enderece su camino, para que no me rompa el corazón: se imagina lo que es aceptar el irrespeto de un hijo, ya me cansé. Si usted de verdad quiere el departamento, aquí está la cifra que considero adecuada —dijo y sacó un sobre de la bolsa de su suéter. Estiré la mano y lo tomé. Cuando iba a abrirlo, me detuvo—: No, no, no, ábralo hasta que se encuentre fuera de mi vista, no me gusta ver cómo se retuercen los marranos. Ahí también está mi número telefónico para que llame.
Me tragué la ofensa, pues decidí que más bien era un disparate de la señora San Juan, y dije adiós. En otras circunstancias no hubiera pasado por alto aquel insulto y le habría guardado rencor. En general, las personas cobardes son las más rencorosas: odian al otro porque no se atreven a contravenirlo ni a ser como él. La cobardía es un bicho que se esconde bien y sabe ocultarse en las entrañas del espíritu, como los camaleones en la floresta. Y gracias a que muchas veces es asintomática, pasa desapercibida. Por eso existen cobardes que no saben que lo son, ni en qué grado padecen esa enfermedad. Y es que no es fácil comprender el tamaño de la propia cobardía. Para eso hay que enfrentarse nuevamente a circunstancias que ya antes nos acobardaron, pero con la voluntad llena de ímpetu. La mejor forma de saber de qué está hecha una persona es ver cómo se enfrenta a la adversidad. Los cobardes son esclavos de las circunstancias. En aquel tiempo yo era un tremendo cobarde, pero dejé de serlo cuando entendí que quería vengarme de Cristóbal San Juan. La venganza da bríos.
De camino a la puerta noté que muchos de los libros que tenía doña Lorenza eran de ilustraciones y fotos de aves. Antes de salir, la enfermera hizo un gesto para que acercara el oído:
—¿Le doy un consejo?, detesta que le regateen un centavo.
Aquello me dio mala espina. Comenzaba a anochecer.
—————————————
Autor: L.M. Oliveira. Título: Opresión y resistencia. Escritos contra el totalitarismo 1937-1949. Editorial: Punto de Vista. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.




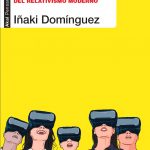

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: