Corre el año 1476. Güilliam de Canford, conocido como el Arquero Siniestro Sindedos, se dirige a cumplir una misión encomendada por el rey Fernando de Aragón. Esta segunda crónica nos lleva a la construcción del monasterio de Oña y nos sumerge en la vida cotidiana de la Edad Media sin esfuerzo, sin épica y con mucha retranca. Monjes, canteros, matones, meretrices, truhanes y nobles son las víctimas del sarcasmo de Güilliam, o de su violencia, para resolver un asesinato de habitación cerrada. Por su parte, María la Gatusa hace equilibrios sobre la delgada línea que separa la brujería de la santidad. Víctima de su vitriólica irreverencia hacía los monjes benedictinos, es acusada de herejía y acabará en la hoguera, de no producirse un milagro. Aunque para entonces ya le hayan atribuido unos cuantos.
Zenda reproduce un fragmento de Las crónicas de Güilliam de Canford, II: El gato negro, de Daniel Bilbao.
******
Una antorcha llameaba tan cerca de mi cara que me impedía ver la suya, escondida bajo su capucha. Pero su desprecio quedó patente cuando escupió al suelo delante de mis botas.
—Los mercenarios no tienen pajes —intentó insultarme.
—Soy un mercenario muy especial.
—Estás muy lejos del campo de batalla y de las tropas de tu señor. Mercenario y desertor, me temo.
Mi contestación fue interrumpida por el regreso de los tres novicios, que cargaban con una viga bastante pequeña pero que, a juzgar por los bufidos, debía pesar lo suyo. Siguiendo las directrices del prior, los propios acarreadores cogieron carrerilla y embistieron la puerta con el ariete. A la primera no lo consiguieron, y, bajo las miradas expectantes del herrero, su aprendiz, mi paje y la mía misma, lo intentaron y fracasaron de nuevo.
—Más que hombres parecéis novicias. —El clérigo se remangó y, uniéndose a sus subordinados, lideró la carga con el ariete.
La puerta se resquebrajó haciendo saltar los pasadores que la habían mantenido cerrada y, con un pequeño empujón del prior, se abrió.
Todos nos amontonamos en la entrada de la herrería para ver cómo se nos había impedido el paso desde dentro y, sobre todo, por qué.
A la luz de las antorchas y, como un acto reflejo, los monjes se empezaron a santiguar y a soltar latinajos, entre los cuales Vade retro era el más repetido; algunos elevaron las cruces de madera que colgaban de sus pechos hacia el centro de la estancia.
Un hombre pendía de una soga atada a la viga principal de la herrería. Sus pies estaban apenas a unas pulgadas del suelo, con un taburete caído a su lado. Ahorcado y muerto. Era una habitación cerrada por dentro. Solo existía una explicación bien sencilla. Aquel pobre desgraciado había cometido el pecado más condenable de la larga lista elaborada por la Iglesia.
Mi escudero intentó aproximarse al cadáver para examinarlo más de cerca, se lo impedí sin miramientos, alejándolo de un empujón. La palabra «suicidio» empezó a escucharse en el corrillo formado por los monjes, así como el nombre del fallecido, un tal Almanzar. Empezaron a hacer conjeturas sobre el motivo que lo habría llevado a su sacrílega decisión, y pronto se dedicaron a avanzar suposiciones acerca de su enterramiento. Desde luego, un cementerio cristiano, en tierra consagrada, no era una opción.
Un relámpago negro, aún más oscuro que la penumbra de donde salió, deshizo en un instante aquella congregación de cuervos, que se puso a gritar:
—¡Es el diablo!
—¡Brujería!
—¡Satanás!
—Vade retro.
—¡Protégenos, Señor!
Y más invocaciones del mismo pelo. Se trataba de un gato —eso sí, negro— que se había asustado y quería zafarse de tanto visitante desacostumbrado en la herrería donde pasaba la noche. Buscó refugio entre las piernas de mi escudero, que se prestó a levantarlo y cogerlo en sus brazos. Actué con rapidez y de una patada mandé al animal al otro lado de la calle. Como buen felino, cayó de pie.
—Todo el mundo fuera —ordenó el prior con voz de sargento mayor en primera línea de batalla.
—Tú. —Me señaló ya en la calle con el hacha luminosa que blandía—. Desenfunda tu daga y coge otra antorcha. Vamos a ver si hay más demonios ahí dentro…, o nos enfrentamos a otros peligros más mundanos.
Me preparé para volver a entrar y cumplir su orden entendiendo bien su motivo para dármela. Si acechaba alguien peligroso dentro de la herrería, el benedictino prefería que le hiciese frente alguien como yo, más que uno de sus enervados monjes. Dirigió la llama hacia ellos para decidir a quién encargar la siguiente tarea.
—Hermano ecónomo, por favor convoca al Consejo Menor para después de la oración de laudes. Avisa al abad y ponle al día de lo ocurrido. —Su tono de voz era más educado y considerado del que había usado conmigo.
El rango de ecónomo, o deán, sería parecido al suyo, y le convendría mantener buenas relaciones para manejar adecuadamente los sórdidos politiqueos de su monasterio.
Entramos en la herrería, me acerqué al ahorcado y vi su cuello roto, aparentemente por el impacto de la soga al caer, dejando su cabeza colgando sin apoyo, como la de un títere. Sus pies se balanceaban por la corriente de aire que entraba por el vano de la puerta derribada. Recogí el taburete al que se había subido para dar su último paso.
—No pierdas el tiempo y busca en las esquinas más oscuras —dijo el prior.
Cada uno por nuestro lado barrimos todos los rincones con las antorchas y, para comprobar que fuera cierta la información facilitada por el aprendiz del herrero, revisamos una vez más que todas las ventanas y puertas estuvieran en efecto sólidamente atrancadas.
Nadie podía haber entrado ni salido de la herrería; me fijé en que las chimeneas encima de las fraguas eran demasiado angostas para que pasase siquiera un crío. El suelo de tierra y los muros de mampostería habrían dejado a la vista la existencia de cualquier sótano o pasadizo escondido.
Al llegar a la zona de las cuadras el prior se hizo con una horquilla de dos pinchos de hierro que clavó con entusiasmo en los montones de paja almacenados. Para acabar antes, yo hice lo mismo, aunque estaba claro que allí no se escondía nadie, ni humano ni de otra índole.
El prior se paró delante de nuestras monturas. Los caballos y las mulas le interesaron poco y se fijó en nuestros enseres, apilados cerca de ellos. Estudió los listones que formaban el cuerpo de mis dos arcos, ambos sin cuerda para que no perdiesen tensión; mi cota de mallas, con algún desperfecto, pero bien cuidada con aceite para evitar su oxidación; una espada, más corta que lo habitual; un yelmo sin visera para no perder visión lateral, y los haces de veinte flechas cada uno.
—Pertrechos desgastados, pero de buena hechura —gruñó—. Todo lo que necesita un asesino a sueldo.
Lo ignoré, el prior no estaba buscando mi respuesta. Después se acercó a la otra pila de objetos y no pudo evitar mostrar su sorpresa. Entre ellos había tres libros, un alambique pequeño y una caja de madera que abrió para descubrir que contenía los instrumentos afilados de un cirujano.
—¿Los hieres y luego los curas?
Le había picado la curiosidad, pero yo no tenía ni las ganas ni la obligación de satisfacérsela.
—Aquí no hay nadie. Ni nadie ha salido de la herrería. El desgraciado que se ha ahorcado se encerró a cal y canto, y ahí acaba todo. —Tenía mis dudas sobre lo que acababa de decir, pero nada de aquello era de mi incumbencia—. Se suicidó, y ya te he ayudado, y tú me has retrasado lo suficiente. Tengo que continuar mi ruta al servicio del rey.
—Eso es lo que vienes diciendo y no te creo.
Hurgué en mi jubón y saqué un cuadrado de papel cada vez más desgastado.
—Aquí está mi salvoconducto. Firmado y sellado por el propio cardenal Mendoza, valido de Fernando de Aragón.
—Con esta pobre luz no lo puedo leer. Además, no está claro que sea un suicidio. Hasta que el abad no dé su beneplácito, aquí te quedarás.
—¿No crees que fue un suicidio? —Tal vez el prior había visto lo mismo que yo y tenía mis mismas dudas; aun así, hice mi pregunta con convicción, como si mi interlocutor estuviese loco de pensar lo contrario.
—Te olvidas del gato negro —dijo el benedictino con contundencia, como si enfatizara una obviedad a un estudiante obtuso.
—————————————
Autor: Daniel Bilbao. Título: Las crónicas de Güilliam de Canford, II: El gato negro. Editorial: Editorial Mong. Venta: Todostuslibros y Amazon



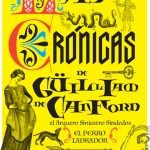


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: