Nick se restregó el ojo. Se le estaba hinchando. Iba a tener un ojo morado también. Ya le dolía. ¡Ese guardafrenos hijo de puta!
Se tocó la hinchazón. Bueno, a fin de cuentas no era más que un ojo morado. Eso era todo lo que le había pasado. No había salido tan mal parado. Ojalá pudiera vérselo. No se lo podía ver en el agua. Estaba oscuro y se encontraba lejos de todas partes. Se secó las manos en los pantalones y se levantó, y luego subió al terraplén que había junto a las vías.
—Todos los chicos de tu edad sois fuertes.
—Hay que ser fuerte —dijo Nick. —Eso es lo que yo dije.
—¿Qué te pasa?
—Estoy loco.
—Escucha —dijo Ad Francis—, cógeme de la muñeca de nuevo. Tú cuenta y yo contaré hasta sesenta.
Sintiendo el pulso lento y pesado bajo los dedos, Nick empezó a contar. Oyó que el hombrecillo contaba lentamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, en voz alta.
—Póngale otra rebanada encima, ¿quiere?, y déselo al señor Francis, por favor. Ad tomó el sándwich y empezó a comer.
—Cuidado con el huevo, que se le vuelca —advirtió el negro—. Este es para usted, señor Adams. El resto es para mí.
—Eres el típico caradura. ¿Quién diablos te ha invitado? —Nadie.
—Claro que nadie. Nadie te ha pedido que te quedaras. Vienes y te haces el insolente, me miras la cara con insolencia, fumas mis cigarros y bebes mi licor y hablas con insolencia. ¿Cuándo vas a dejar de hacerlo?
El negro le echó un poco de agua en la cara y le tiró de la oreja suavemente. Cerró los ojos. Bugs se levantó.
—Está bien —dijo—. No hay por qué preocuparse. Lo siento, señor Adams.
—Le dieron muchas palizas, entre otras cosas —dijo el negro, tomando un sorbo de café—. Pero eso lo volvió medio tonto simplemente. Además, su hermana también era su manager y siempre salía algo en los diarios acerca del amor entre hermanos y de cómo ella quería a su hermano y él a su hermana, y después se casaron en Nueva York y eso provocó consecuencias desagradables.
—Ya recuerdo. —Seguro. Claro que de hermano y hermana no tenían nada, pero a mucha gente no le gustó la relación y ellos empezaron a pelearse y un día ella se fue y no regresó.
—Es una mujer extraordinaria —dijo—. Es tan parecida que podrían ser gemelos.
El negro miró al hombrecillo, que respiraba con fuerza. El pelo rubio le caía sobre la frente. Ahora que estaba dormido, su cara mutilada parecía la de un niño.


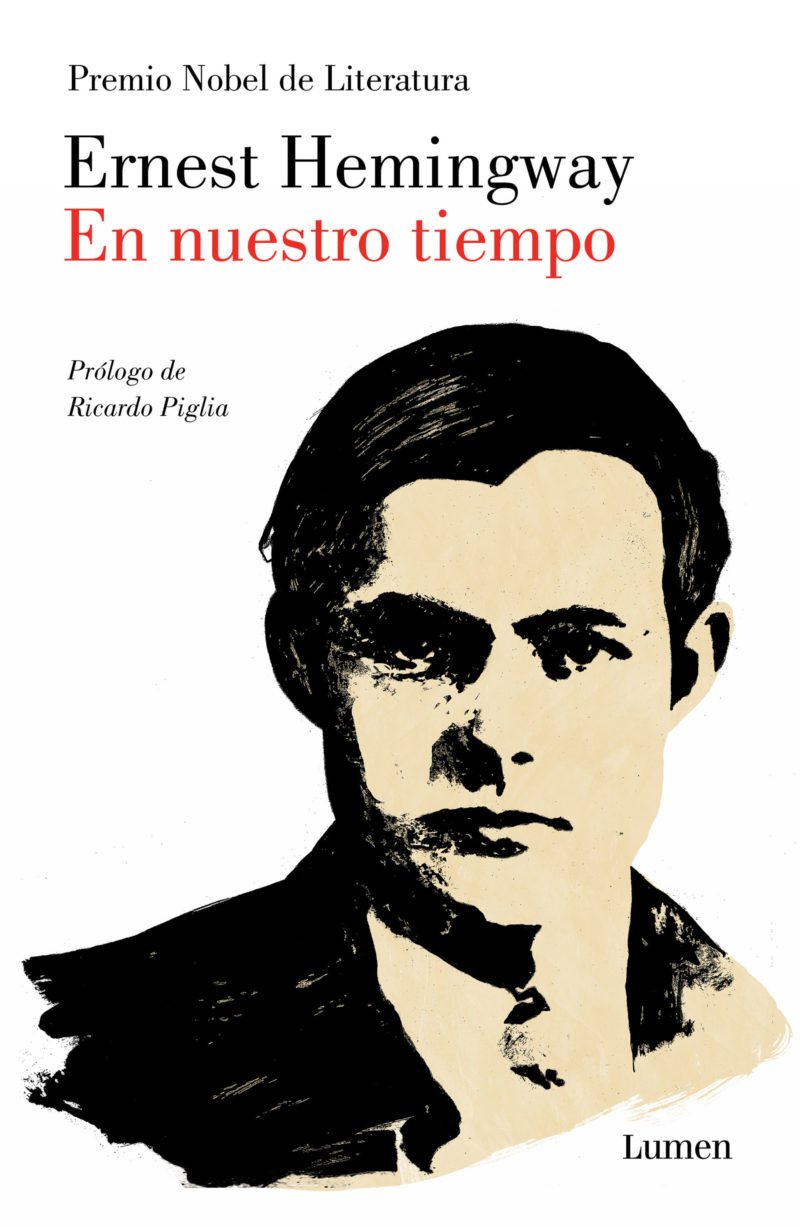
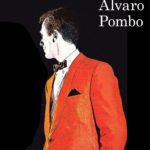


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: