El pasado de Europa nos enfrenta a un inmenso crisol, una mezcla enorme trazada con millones de hilos, pero también es un proyecto en construcción. Una lección olvidada (Tusquets editores), de Guillermo Altares, recorre diferentes espacios de Europa. desde una cueva que los primeros sapiens europeos pintaron hace 36.000 años hasta la guerra de los Balcanes en los años noventa del siglo pasado; desde los combates más atroces de la Gran Guerra hasta el impensable asesinato de Olof Palme; desde la violenta Roma del Renacimiento hasta el Londres de Sherlock Holmes y Jack el Destripador. Una reflexión sobre la fragilidad de las conquistas de la cultura humana y la tentación de olvidar las capas de dolor y sufrimiento sobre las que se asientan nuestro presente y nuestro porvenir.
Guillermo Altares (Madrid, 1968) ha sido redactor jefe de Elpais.com y de Babelia, el suplemento cultural de El País y en la actualidad dirige el suplemento Ideas en este mismo diario. Antes de incorporarse a Babelia fue redactor y reportero de la sección de Internacional, para la que cubrió acontecimientos como la caída de los talibanes en Afganistán en 2001, la posguerra de Irak en 2003, la guerra de Israel contra Líbano en 2006 y los atentados yihadistas en París.
Zenda adelanta el prólogo escrito por el autor y las primeras páginas del libro.
Prólogo
Lecciones del pasado
El pasado en Europa siempre ha sido mucho más imprevisible que su presente y, desde luego, que su futuro. El pasado cambia porque se producen nuevos descubrimientos o porque, como ocurrió con la escuela francesa de los Anales en los años veinte del siglo pasado, se transforma la perspectiva y los historiadores buscan nuevos ángulos, investigan terrenos que habían ignorado, pasan de relatar las hazañas de los reyes a escrutar la vida privada de una sociedad. Pero, sobre todo, el pasado cambia porque el presente que muta constantemente condiciona la mirada. No es lo mismo contemplarlo desde el optimismo de principios del siglo xx que desde la desolación que siguió a la primera guerra mundial. Y resulta inevitable que la gran crisis económica que arrancó en 2008 haya marcado nuestro relato, porque la confianza en Europa se transformó muchas veces en pesimismo y rechazo. Ahora el pasado ha vuelto a transformarse, porque algunos Estados de la Unión Europea se deslizan por una preocupante pendiente que conduce a algo muy parecido al autoritarismo. Las mismas sociedades que, cuando se libraron del socialismo real, creyeron que el único camino hacia el futuro era la democracia, se descubren ahora votando a partidos que niegan principios elementales como la libertad de expresión o la separación de poderes, en medio de discursos que coquetean con el racismo. Otros Estados, en cambio, permanecen fieles a sí mismos. Portugal protagonizó uno de los acontecimientos más extraordinarios del siglo xx, la Revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974, un golpe militar pacífico y democrático que, sin disparar un solo tiro, acabó con una dictadura fascista que parecía eterna, ya que había logrado sobrevivir a la muerte de su fundador, Antonio Salazar. Junto a Grecia, fue el país que sufrió con más brutalidad la crisis: la clase media quedó laminada, con salarios que les impedían llegar a fin de mes. Sin embargo, los portugueses no buscaron ningún amanecer dorado, sino que apostaron, elección tras elección, por más democracia.
Europa, desde su diversidad, ha tratado de encontrar a lo largo de su historia respuestas diferentes a problemas similares. La mayoría de los españoles de mi generación pensamos que la Unión Europea mejoró nuestras vidas, una idea contestada, de manera preocupante, por europeos de otras generaciones y de otros países. Nací en una España que vivía los estertores del franquismo y todavía recuerdo cruzar la frontera hacia Francia con pasaporte y llevar este documento cargado de visados para recorrer los países del Este a bordo del Interrail. «La historia de Europa es poderosa y tiene su propia gravedad», escribe José Enrique RuizDomènec en su clarificador libro Europa. Las claves de su historia. Pero esa gravedad realiza juegos extraños. Comencé a viajar por mi cuenta por Europa a mediados de los años ochenta: todavía pude recorrer un país llamado Yugoslavia y cruzar el Telón de Acero, una frontera que siempre provocaba cierto temor y prevención. Era un muro perfectamente diseñado para eso: los perros, los policías con uniformes dignos de un tebeo de Tintín, que escrutaban el pasaporte con una mezcla de desafío y desconfianza, los trenes que olían a tabaco y comida rancia y que se quedaban varados, a veces durante horas, en tierra de nadie mientras grupos de militares recorrían las vías… Luego, como periodista, cubrí el ingreso de algunos de esos países en la Unión Europea, cuando Europa acabó con una división que había marcado su historia desde el final de la segunda guerra mundial. También viajé a menudo por Bosnia y Kosovo durante sus posguerras: diez años después del cierre de aquellos conflictos, los edificios destrozados por la artillería y la metralla, los cementerios en parques, las zonas minadas y los pueblos arrasados nos recordaban que la violencia siempre puede aparecer en el horizonte. La última vez que crucé el Telón de Acero fue en el otoño de 1989. Habíamos pasado unos días en Budapest, en una habitación alquilada en una preciosa casa modernista de Pest. Gracias al cambio «en negro», que realizábamos en la estación, todo nos parecía una ganga. Para salir tomamos el tren hasta Viena, un recorrido rápido. Llevábamos las mochilas llenas de regalos, como cajas de mazapanes de Gerbaud, una tradicional pastelería del centro de la capital húngara, que todavía hoy está abierta y vende los mismos dulces. Era un momento político complicado, porque la frontera entre el Este y el Oeste se estaba rompiendo por días. Como no existía Internet, nuestra manera de informarnos era leer la portada del Internacional Herald Tribune en un kiosco del centro de Budapest. Al igual que el resto de los productos importados, era carísimo y quedaba fuera de nuestro presupuesto de mochileros. No recuerdo si también pudimos ver en algún momento la BBC, pero sí éramos conscientes de que algo estaba pasando: la Hungría comunista vivía una clara sensación de fin de ciclo. Había estado un par de años antes en Checoslovaquia y entonces el ambiente era mucho más espeso y desconfiado. Alcanzamos la frontera con Austria en medio de la alegría que producía casi siempre el Interrail. En el viejo compartimento de tren en el que viajábamos había una chica que, a medida que nos acercábamos a la demarcación, parecía cada vez más inquieta. Nosotros pasamos la inspección de los aduaneros sin mayores problemas, más allá de sus sonrisas ante nuestras cajas de dulces. Pero con ella ocurrió algo, aunque nunca llegamos a conocer la historia porque apenas hablaba inglés. Los aduaneros nos echaron, cerraron las cortinas del compartimento y estuvieron sometiéndola a un registro durante un cuarto de hora. Al terminar, descorrieron de nuevo las cortinas, salieron en fila y nos dijeron que volviésemos a entrar. Ella estaba en silencio, pero no podía disimular su miedo. El tren arrancó y al cabo de unos minutos nos dijo en un inglés tambaleante: «¿Estamos ya en Austria?». Y nos pidió fuego para encenderse un cigarrillo con las manos temblorosas. Aquélla era una frontera de verdad que, con la entrada de Hungría en la Unión Europea, dejó de existir. Cientos de miles de húngaros debieron de vivir historias similares…, se trataba de los privilegiados que podían lograr un visado para salir del país, algo relativamente excepcional. Esa misma frontera vivió un éxodo tremendo en 1956, después de que los tanques soviéticos acabasen con un intento de apertura impulsada por el Gobierno de Imre Nagy. Hoy, sin embargo, los húngaros se encuentran entre los europeos que desean con más fuerza que vuelvan a levantarse fronteras (por lo menos votan a un partido que las defiende sin rubor), en este caso para mantener fuera a los refugiados sirios y afganos. El centro de gravedad ha cambiado, de la libertad a la seguridad, de la apertura hacia el otro a un discurso xenófobo que otorga cada vez más poder a un dirigente que habla de preservar una esencia europea frente a los extranjeros. Estas posiciones no sólo contradicen la historia reciente de Hungría, sino también uno de los descubrimientos científicos más importantes de principios del siglo xx: la posibilidad de trazar, gracias al estudio del ADN antiguo, el origen remoto de las poblaciones actuales. La conclusión es rotunda: Europa es una inmensa mezcla, una tela trazada con millones de hilos que vienen de todos lados. Los únicos humanos descubiertos hasta ahora que evolucionaron en Europa, los neandertales, desaparecieron hace unos cuarenta mil años por motivos que aún se debaten y fueron reemplazados por nuestra especie, el Homo sapiens, que llegó desde África en una última migración. A partir de ahí, los movimientos han sido constantes e imparables. El indoeuropeo, la lengua de la que descienden la inmensa mayoría de los idiomas que se hablan en el continente, es la prueba más evidente de esta mezcla interminable, porque los científicos ni siquiera son capaces de encontrar su origen. Y esos movimientos, como veremos en varios capítulos de este libro, nunca se han detenido.
El pasado de Europa es un proyecto en construcción porque su presente es siempre móvil. Sin embargo, como los accidentes geológicos, permanece en forma de capas sobre las que se van asentando otras capas, a veces de olvido, a veces de recuerdo. El objetivo de este libro es precisamente recorrer diferentes espacios de Europa en busca de los estratos de su pasado, desde una cueva que los primeros sapiens europeos pintaron hace treinta y seis mil años hasta el escenario de una batalla que ha envenenado durante siete siglos el presente balcánico, desde los combates más espeluznantes de la primera guerra mundial hasta el asesinato de un primer ministro en Suecia, el país donde ese tipo de cosas no podían ocurrir. En todos los casos, el peso del pasado es rotundo, incluso en aquellos lugares en los que se impone la tentación del olvido, como ocurre con el Madrid de la guerra civil. Tras varias décadas de viajes por el continente, como mochilero, como turista o como periodista, he podido comprobar muchas veces la importancia que los europeos otorgamos a nuestra historia, que hemos construido como una maraña imposible de romper. Hablar de una Europa unida, por muchos conflictos que hayan estallado entre sus países, es una tautología. Ya lo escribió el gran narrador decimonónico francés Victor Hugo: «Una guerra entre europeos es siempre una guerra civil». Y él vivió unas cuantas entre Alemania y Francia. El historiador Jacques Le Goff, cuyas lecciones estarán muy presentes en las páginas que siguen, señaló en su breve ensayo La vieja Europa y el mundo moderno:
Desde sus orígenes Europa muestra que de la diversidad de naciones puede hacerse la unidad: naciones y unidad europea están relacionadas. Europa debe desembarazarse ahora de las manipulaciones y de las falsificaciones de la historia y del peso paralizante de cierta referencia a la historia. Incluso en sus periodos de unidad, Europa ha sido diversidad. La larga duración de Europa es una dialéctica entre el esfuerzo hacia la unidad y el mantenimiento de la diversidad.
Ésa es la historia que queremos contar. Europa ha sido destruida tantas veces que resulta indestructible y, sobre todo, indivisible. Sus líneas de ruptura han sido profundas, pero han formado parte siempre de los mismos movimientos, de los mismos anhelos y de las mismas decepciones.
Madrid, junio de 2018
1
Una historia de las cavernas Cueva de Chauvet,
–36.000 años
Nunca sabremos dónde empezó la historia de Europa —si es que, en historia, podemos hablar de un principio y de un final, de un proceso que acaba de golpe y otro que empieza—. Pero sí podemos conocer uno de los primeros lugares donde alguien intentó contar una historia: la cueva de Chauvet. Allí empieza nuestro relato, aunque antes de llegar por carretera es necesario atravesar una serie interminable de rotondas —nos encontramos en Francia: hay muchísimas—, en las que se anuncian, uno tras otro, negocios de alquiler de canoas, con o sin guía, para descender por las gargantas del Ardèche. Contemplado desde un puente, el río parece al borde del colapso, lleno de embarcaciones de colores que forman atascos mientras renquean como pueden en el caudal más bien escaso de finales de agosto. Es el mundo del cámping y de las autocaravanas que dominan la circulación por las estrechas carreteras rurales, el parque temático de la aventura controlada. En este departamento del sur de Francia se encuentra la frontera del olivar: aquí empieza la división entre el norte y el sur de Europa, entre los olivos y los castaños, entre las rocas y los bosques. El río, un afluente del Ródano, le da su nombre al departamento (como a muchos departamentos franceses).
El turismo, como antes la seda que circulaba por su cauce, ha marcado la historia y su personalidad desde mediados del siglo xx, cuando se convirtió en un lugar de veraneo popular (para franceses y también para alemanes). Pero, como ocurre con tantos lugares hermosos de Europa, da la impresión de que se ha ido convirtiendo en un modelo perfecto de algo que, en realidad, ya no existe: los pueblos, incluso los más hermosos, están tomados por los turistas y los comercios disparatados. Resulta más fácil comprar minerales o telas provenzales de colores chillones (aunque no estemos en Provenza) que una barra de pan. Sin embargo, la luz y las chicharras son auténticas y en sus plazas, por las tardes, bajo la sombra de los plátanos, sigue resonando el plácido sonido de la petanca. Desde la primavera de 2015, además del río, la zona ofrece una mastodóntica atracción cultural que ha arrastrado a cientos de miles de turistas y abierto un debate sobre lo que significa una obra de arte. El problema es que se trata de una falsificación (relativa, porque todos los visitantes que nos hemos abalanzado sobre ella somos conscientes de que vamos a ver algo que no es auténtico, digamos que es una falsificación aceptada por las dos partes): la primera narración de Europa está cerrada a cal y canto y los turistas tenemos que conformarnos con acceder a la réplica de la cueva de Chauvet o Pont d’Arc (el primer apelativo es por el nombre de uno de sus tres descubridores, el segundo por el puente de piedra natural cerca del que se encuentra la entrada al yacimiento original). No es una reproducción dentro de un museo, como en los casos de Altamira o la primera copia de Lascaux, sino algo mucho más sofisticado: el objetivo de sus creadores era reproducir no sólo las espectaculares pinturas rupestres, entre las más antiguas que se conservan en Europa, sino también el ambiente de la cueva —la temperatura, la iluminación, la rugosidad de las paredes— para lograr que los visitantes puedan olvidar, aunque sólo sea por unos instantes, que no están recorriendo el original. El objetivo sólo se consigue en parte: es imposible reproducir todos los olores y sonidos de una cueva natural, la humedad, la sensación claustrofóbica y emocionante que destila una gruta. Además, reproducir el suelo normalmente embarrado y resbaladizo supondría una pesadilla para los visitantes. Sin embargo, la textura de las pinturas, las paredes, la iluminación son casi perfectas, ayudan mucho a dejarse engañar. El acceso al original es imposible para la mayoría de los mortales dado que, desde su descubrimiento, se primó la conservación sobre el turismo y casi todos los aficionados sólo conocíamos la gruta gracias al documental de Werner Herzog La cueva de los sueños olvidados (2010). Sin embargo, los escasos visitantes de la cueva original coinciden en que aquellas paredes milenarias ofrecen un espectáculo que genera sensaciones únicas por los lazos que establece con las primeras emociones artísticas de la humanidad. Los testimonios no sólo proceden de expertos, sino de escritores como John Berger o Jean Marie Auel, la autora de la saga prehistórica Los hijos de la tierra, quien califica la visita a Chauvet como «una experiencia conmovedora e inolvidable».
—————————————
Autor: Guillermo Altares. Título: Una lección olvidada. Editorial: Tusquets. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


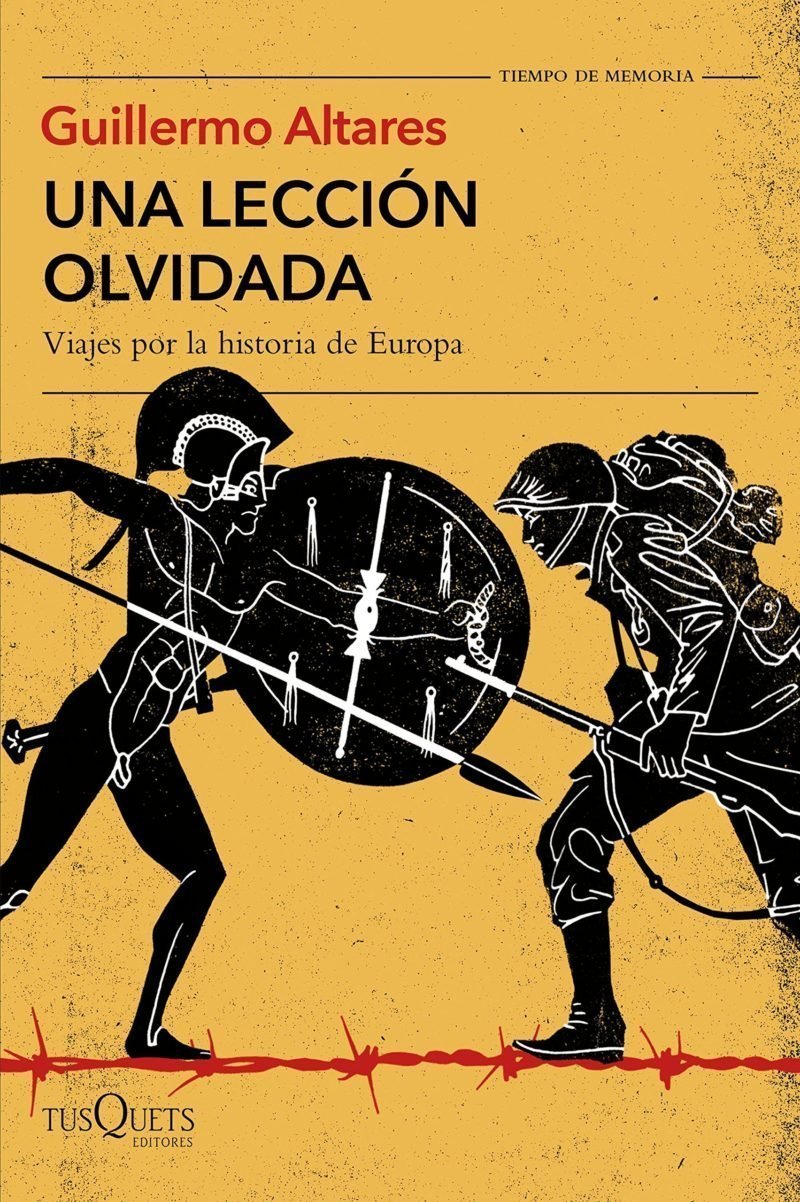



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: