Déjense de sucedáneos: si quieren cuentos de fantasmas, acudan a los autores del siglo XIX como Vernon Lee, pseudónimo de Violet Page. En el presente volumen se compilan cuatro de los mejores relatos de una autora que supo ahondar como pocas en el crepúsculo de las almas.
En Zenda reproducimos uno de los relatos, ‘La aventura de Winthrop’, presentes en Espectros (Duomo).
***
Todos los amigos íntimos reunidos en la villa de S— sabían que Julian Winthrop era una criatura peculiar, pero estoy convencido de que nadie esperaba de él una escena tan excéntrica como la que tuvo lugar el primer miércoles del septiembre pasado.
Ese miércoles en concreto estábamos todos sentados en la terraza de la villa de S— en Bellosguardo, disfrutando de la hermosa y serena luna amarilla, y del delicioso frío nocturno tras un día de calor sofocante. La condesa S—, que era una gran intérprete, ensayaba una sonata de violín con una de sus amigas en el salón, cuyas puertas se abrían a la terraza. Winthrop, que se había mostrado especialmente animado durante toda la velada, había retirado todos los platos y las tazas de la mesita de té, había sacado su cuaderno de bocetos y se había puesto a dibujar con su estilo onírico e irrelevante: hojas de acanto que se desparramaban hasta convertirse en la cola de una sirena, sátiros que crecían de unas flores de pasionaria, pequeñas muñecas holandesas con levita y trenzas que asomaban entre hojas de tulipán bajo su caprichoso lápiz, mientras él escuchaba en parte la música del interior y en parte la conversación del exterior.
Una vez que hubo ensayado la sonata de violín pasaje a pasaje hasta quedar satisfecha, la condesa nos habló desde el salón en lugar de reunirse con nosotros en la terraza.
—Quédense donde están —nos dijo—. Quiero que escuchen una antigua melodía que descubrí la semana pasada entre un montón de cachivaches en el desván de mi suegro. A mí me parece todo un tesoro, tan valiosa como un adorno de hierro forjado entre un montón de clavos viejos y oxidados, o un pedazo de mayólica de Gubbio entre tazas de café resquebrajadas. En mi opinión, es muy hermosa. Escuchen, por favor.
La condesa era una cantante excepcional, pues a pesar de no tener una gran voz y de no ser nada emotiva, atesoraba vastos conocimientos musicales y su ejecución era delicada y refinada. Si ella consideraba que una canción era hermosa, no podía por menos que serlo; pero era tan completamente distinta de todo lo que nosotros, los modernos, estábamos acostumbrados a escuchar, que la exquisitez con la que terminaban sus versos, sus delicadas piruetas y espirales, sus ornamentos dispuestos con simetría parecían transportarnos a un mundo con otra sensibilidad musical, una sensibilidad demasiado tenue y artística, equilibrada de una forma demasiado engañosa y sutil como para conmovernos más que a un nivel superficial; de hecho, no nos conmovía en absoluto, ya que no expresaba un estado de ánimo específico; era difícil determinar si era triste o alegre, y lo único que se podía decir es que era excepcionalmente elegante y delicada.
Así fue como me afectó la pieza a mí y creo que, en menor medida, al resto de nuestro grupo; pero al volverme hacia Winthrop me sorprendió ver la profunda impresión que le habían causado los primeros compases. Estaba sentado a la mesa, dándome la espalda, pero me di cuenta de que de pronto había dejado de dibujar y escuchaba con intensa avidez. En un momento dado, casi me pareció ver su mano temblar mientras descansaba sobre el cuaderno de dibujo, como si respirase de manera espasmódica. Acerqué mi silla a la suya; no cabía duda: todo su cuerpo se estremecía.
—Winthrop —susurré.
No me hizo caso alguno, sino que siguió escuchando con atención y su mano arrugó inconscientemente la hoja en la que había estado dibujando.
—Winthrop —repetí, tocándole el hombro.
—Silencio —se apresuró a responder, como si quisiera zafarse de mí—; déjeme escuchar.
Había algo casi virulento en su actitud, y esa intensa emoción provocada por una pieza que no conmovía a ninguno de los demás me resultó muy extraña.
Permaneció con la cabeza entre las manos hasta el final. La composición concluyó con un pasaje muy hermoso e intrincado, y con una especie de curioso descenso susurrante de una nota alta a otra más baja, breve y repetido en diversos intervalos, con un efecto cautivador.
—¡Bravo! ¡Muy bonito! —exclamamos todos—. Un verdadero tesoro; qué pintoresco y elegante, ¡y qué interpretación más admirable!
Yo miré a Winthrop. Se había dado la vuelta; tenía la cara sonrojada y se reclinó en el respaldo de la silla como si estuviera subyugado por la emoción.
La condesa regresó a la terraza.
—Me alegro de que les haya gustado —dijo—; es una pieza muy refinada. ¡Santo cielo, señor Winthrop! —se interrumpió súbitamente—. ¿Qué ocurre? ¿Se encuentra mal?
Porque parecía encontrarse mal, sin duda. Se puso en pie con esfuerzo y contestó en tono ronco e inseguro:
—No es nada; de pronto me ha cogido frío. Me parece que voy a ir adentro, o no,
mejor me quedo aquí. ¿Qué es… qué es ese aire que acaba de cantar?
—¿Ese aire? —preguntó ella en tono distraído. El repentino cambio en el comportamiento de Winthrop había apartado cualquier otro pensamiento de su mente—. ¿Ese aire? Ah, es de un compositor muy olvidado llamado Barbella, que vivió hacia 1780.
Era evidente que la condesa consideraba que la pregunta era un pretexto de Winthrop para disimular su súbita emoción.
—¿Me permitiría ver la partitura? —se apresuró a preguntar él.
—Por supuesto. ¿Quiere venir al salón? La he dejado sobre el piano.
Las velas del piano seguían prendidas y, mientras permanecían allí de pie, ella observó el rostro de él con tanta curiosidad como yo mismo. Pero Winthrop no prestaba atención a ninguno de los dos; le había arrebatado a la condesa la partitura con gesto ansioso y la estudiaba con una mirada fija y ausente. Luego levantó la cabeza con el rostro pálido y me tendió la partitura maquinalmente. Era un viejo manuscrito amarillento y borroso, escrito en una clave que ya no se usaba, y las primeras palabras, escritas con un estilo grandioso y florido, eran: Sei Regina, io Pastor sono. La condesa seguía convencida de que Winthrop trataba de ocultar su agitación fingiendo un gran interés por la canción, pero yo, que había sido testigo de su extraordinaria conmoción durante la interpretación, no dudaba de la conexión entre ambas.
—Dice que es una pieza muy rara —observó Winthrop—. ¿Cree… cree entonces que nadie, aparte de usted, la conoce en la actualidad?
—Por supuesto, no puedo asegurarlo —contestó la condesa—, pero hay algo que sí sé, y es que el catedrático G—, una de las autoridades musicales más eruditas que existen, y a quien le mostré la pieza, no había oído hablar ni de ella ni de su compositor, y afirma rotundamente que no forma parte de ningún archivo musical en Italia ni en París.
—Entonces —intervine yo—, ¿cómo sabe que data aproximadamente de 1780?
—Por el estilo. A petición mía, el catedrático G— la comparó con varias composiciones de la época, y el estilo coincide con precisión.
—Así pues, ¿cree usted…? —continuó Winthrop con lentitud pero con impaciencia—, ¿cree usted que hoy en día nadie más la canta?
—Diría que no; cuando menos, me parece muy improbable.
Winthrop se quedó callado y continuó mirando la partitura, aunque me dio la sensación de que lo hacía de manera inconsciente.
Mientras tanto, algunos de los demás invitados habían entrado en el salón.
—¿Ha notado el extraño comportamiento del señor Winthrop? —le susurró una dama a la condesa—. ¿Qué le ha pasado?
—No alcanzo a comprenderlo. Sé que es desmedidamente sensible, pero no entiendo cómo esa pieza ha podido causarle semejante impresión; aunque es bonita, carece de emotividad —contesté yo.
—¡Esa pieza! —repuso la condesa—. ¿No creerá que la pieza tiene algo que ver?
—Pues sí; creo que tiene todo que ver. En resumidas cuentas, en cuanto sonaron las primeras notas observé que lo afectaban profundamente.
—Entonces, ¿esas preguntas que ha hecho…?
—Son del todo genuinas.
—Es imposible que esa canción lo haya conmovido de esta manera; además, ¿cómo es posible que la haya escuchado antes? Es muy extraño. Sin duda le
pasa algo.
Sin duda, algo le pasaba; Winthrop estaba extremadamente pálido y alterado, más aún al percatarse de que se había convertido en objeto de curiosidad generalizada. Era evidente que deseaba marcharse, pero tenía miedo a hacerlo con demasiada brusquedad. Seguía de pie detrás del piano, mirando maquinalmente la vieja partitura.
—¿Había escuchado esta pieza antes, señor Winthrop? —preguntó la condesa, incapaz de dominar su curiosidad.
Él levantó la mirada, visiblemente turbado, y tras un momento de vacilación, contestó:
—¿Cómo iba a escucharla, si es usted la única que la posee?
—¿La única que la posee? Ah, no, yo no he dicho eso. Aunque me parece poco probable, cabe la posibilidad de que exista otra partitura. Dígame, ¿es así? ¿Dónde ha escuchado esta pieza antes?
—Nunca he dicho que la hubiera escuchado antes —se apresuró a replicar él.
—Pero ¿la ha escuchado o no? —insistió la condesa.
—No, nunca —contestó él con decisión, aunque de inmediato se ruborizó, como si fuera consciente de que era un embuste—. No me haga más preguntas —añadió enseguida—, me pone nervioso.
Y al momento desapareció.
Todos nos miramos mudos de asombro. Aquel sorprendente comportamiento, aquella mezcla de secretismo y grosería; por encima de todo, la violenta agitación que evidentemente había embargado a Winthrop, así como su incomprensible entusiasmo con la pieza que la condesa había cantado: todo ello frustraba nuestros esfuerzos por averiguar la verdad.
—Hay algún misterio detrás de todo esto —dijimos, y con eso nos quedamos.
A la noche siguiente, mientras estábamos sentados una vez más en el salón de la condesa, volvimos a hablar del insólito comportamiento de Winthrop, como no podía ser de otra manera.
—¿Creen que regresará pronto? —preguntó alguien.
—Creo que se inclinará por dejar que el asunto quede enterrado y esperará hasta que nos hayamos olvidado de su desvarío —contestó la condesa.
En ese momento, la puerta se abrió y entró Winthrop. Se le veía confuso y sin saber muy bien qué decir; no respondió a nuestros comentarios triviales pero de improviso soltó, como si le costara un gran esfuerzo:
—He venido a rogarles que me perdonen por mi comportamiento de anoche. Disculpen mi grosería y mi falta de franqueza, pero en ese momento no habría sido capaz de explicar nada. Deben saber que esa pieza me causó una gran impresión.
—¿Una gran impresión? Y ¿cómo es posible? —exclamamos todos.
—Sin duda no quiere decir que una pieza tan remilgada como esa fue capaz de emocionarlo, ¿verdad? —preguntó la hermana de la condesa.
—Si es así —añadió la condesa—, es el mayor milagro que ha obrado jamás la música.
—Es difícil de explicar —vaciló Winthrop—, pero en suma, esa pieza me conmovió porque, en cuanto oí los primeros compases, la reconocí.
—Pero ¡me dijo que nunca antes la había escuchado! —exclamó la condesa, indignada.
—Lo sé; no era verdad, pero tampoco era del todo mentira. Lo único que puedo decir es que conocía la pieza; fuera o no porque la hubiera escuchado antes, el caso es que la conocía… De hecho —se apresuró a añadir—, sé que me tomarán por loco pero, durante mucho tiempo, dudé de que la pieza existiese siquiera, y si ayer me conmovió tanto fue porque su interpretación demostró que sí existía. Miren esto —dijo al tiempo que se sacaba un cuaderno de bocetos del bolsillo, y estaba a punto de abrirlo cuando se detuvo—. ¿Tiene las notas de esa pieza? —preguntó en tono apremiante.
—Aquí están. —La condesa le entregó el viejo rollo de música.
Él no lo miró, sino que se puso a pasar las hojas de su cuaderno.
—Aquí está —dijo al cabo de un momento—. Miren esto —añadió, y empujó hacia nosotros el cuaderno abierto sobre la mesa.
En él, entre un montón de bocetos, había un pentagrama trazado a mano alzada, con varias notas garabateadas a lápiz y las palabras Sei Regina, io Pastor sono.
—Vaya, ¡ese es el comienzo del aire en cuestión! —exclamó la condesa—. ¿De dónde lo ha sacado?
Comparamos las notas del cuaderno con las de la partitura; eran las mismas, aunque en una clave y una tonalidad distintas. Winthrop estaba sentado frente a nosotros y nos miraba con obstinación. Al cabo de un momento, observó:
—Son las mismas notas, ¿verdad? Verán, estos garabatos a lápiz los hice en julio del año pasado, mientras que la tinta de esta partitura lleva seca noventa años. Y sin embargo, juro que cuando dibujé estas notas no sabía de la existencia de tal partitura, y hasta ayer ni siquiera creía que fuera real.
—En ese caso —comentó uno de los invitados—, solo hay dos explicaciones posibles: o bien compuso la melodía usted mismo, sin saber que otra persona lo había hecho ya noventa años atrás, o bien la escuchó sin saber lo que era.
—¡Explicaciones! —exclamó Winthrop con desdén—. Pero ¿no ven que precisamente es eso lo que necesita explicación? Por supuesto que o bien la compuse yo, o bien la escuché, pero ¿cuál de las dos es? Nos quedamos todos escarmentados y en silencio.
—Es un rompecabezas muy desconcertante —señaló la condesa—, y creo que es inútil devanarnos los sesos, puesto que el señor Winthrop es la única persona que puede explicarlo. Nosotros ni lo entendemos ni podemos entenderlo; él sí puede y debe explicarlo. Desconozco —añadió— si existe un motivo para que no nos desvele el misterio, pero, si no es así, desearía que nos lo aclarara.
—No hay motivo alguno —contestó él—, salvo que me tomarían por lunático. La historia es tan absurda… Nunca me creerían; y sin embargo…
—Entonces, ¡hay una historia detrás de esto! —exclamó la condesa—. ¿Cuál es? ¿No nos la puede contar?
Winthrop se encogió de hombros como si quisiera disculparse, y luego jugueteó con los abrecartas y dobló las esquinas de las páginas de los libros que había sobre la mesa.
—Bueno —dijo al cabo—, si de verdad desean saberlo…, tal vez debería contárselo; pero después no me digan que estoy loco. Nada puede cambiar el hecho de que la pieza existe de verdad; y del mismo modo en que ustedes la siguen considerando única, yo no puedo por más que considerar que mi aventura es real.
Nos daba miedo que escurriera el bulto con todas aquellas justificaciones y que, después de todo, no escucháramos historia alguna; así que lo instamos a que comenzara sin más preámbulos y él, con la cabeza a la sombra de la pantalla de la lámpara y garabateando como de costumbre en su cuaderno, comenzó su relato, al principio pausado y titubeante, con numerosas interrupciones, pero a medida que se fue sumergiendo en la historia empezó a hablar mucho más rápido, adoptó un tono dramático y se volvió sumamente minucioso con los detalles.
—————————————
Autor: Vernon Lee. Título: Espectros. Traducción: Begoña Prat Rojo. Editorial: Duomo. Venta: Todos tus libros.


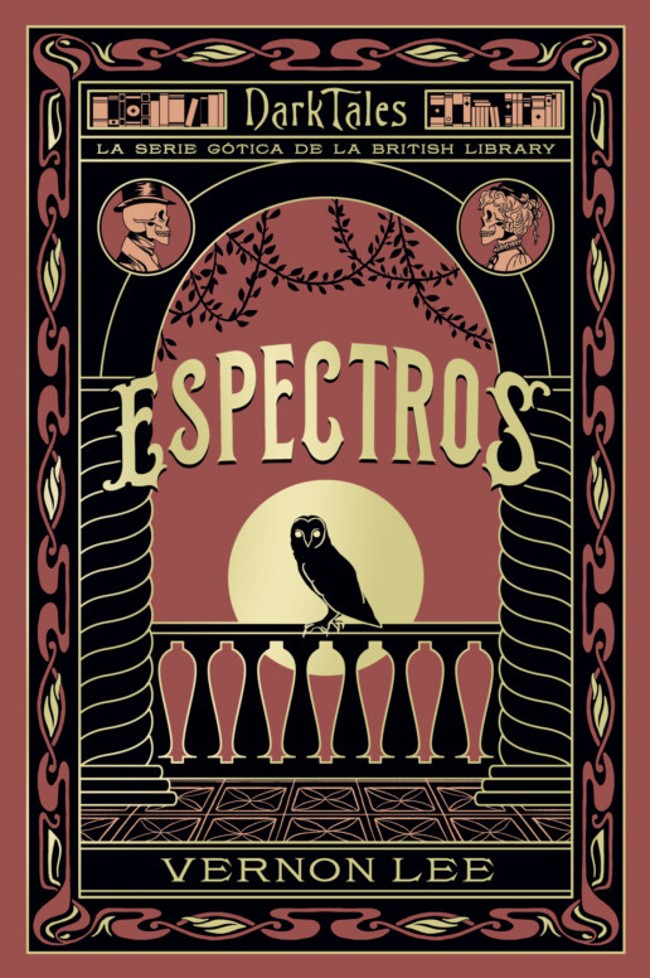


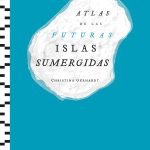
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: