Dezső Kosztolányi, alabado por escritores de la talla de Thomas Mann y Sándor Márai, y de quien se ha dicho que es el mayor escritor húngaro del siglo XX, muestra en La cometa dorada (Xordica) la misma sensibilidad para observar y maestría para escribir que ya plasmó sus anteriores obras.
Zenda adelanta un fragmento del libro en la traducción de Marta Komlosi.
***
1
Sonó un disparo.
Otro muchacho puso el cronómetro en marcha apenas oyó el pistoletazo.
—¡Ahora! —exclamó sin poder contenerse.
Vili ya se había lanzado.
La salida fue impecable: elástico y veloz, saltó al aire con la precisión infalible de una pantera y en pocos segundos alcanzó su máxima velocidad hacia la línea de meta.
Veía los prados fluir en dirección contraria. Los clavos de las suelas de sus botas arañaban la tierra. Avanzaba con la cabeza echada hacia atrás y una expresión en el rostro que reflejaba el esfuerzo atroz que realizaba; sus cabellos color azabache se agitaban tras él. Sus zancadas retumbaban en el suelo. Transcurría la mitad de la carrera cuando el muchacho que controlaba el tiempo vociferó:
—¡Más rápido!
Con los ojos cerrados, semiinconsciente, Vili aceleró la marcha. Fue como si tardase un solo segundo en recorrer la distancia que aún faltaba. Alcanzó la línea de meta con los brazos abiertos y, al borde del desmayo, con un golpe del pecho rompió la cinta de papel rosado que dos compañeros de clase sostenían en el aire.
El árbitro detuvo entonces la lenta marcha de la manecilla grande del cronómetro y, para que lo oyeran los miembros del club que permanecían expectantes en la hierba, anunció el resultado a voces.
—Once segundos con ocho décimas…
Vili no lo oyó: seguía trotando, dando saltitos, imitando a los mejores velocistas de Pest; y, como si todo aquello no le concerniese, permanecía indiferente al resultado. Solo al cabo de unos minutos se volvió para preguntar, sin acercarse:
—¿Cuánto?
Los estudiantes estaban comentando que Vili, ganador de varios torneos locales y de otros galardones con su escuela, había vuelto a superar su récord, y que el nuevo era mucho mejor que los anteriores.
Cinco o seis voces repitieron al unísono:
—Once segundos con ocho décimas…, once con ocho…
Vili se aproximó por fin. Sus piernas parecían deformes de tan abultados como tenía los músculos. Tapándose la boca con un pañuelo, anunció jadeante:
—¡Y solo he respirado dos veces!
¡Cien metros con apenas dos inspiraciones!
—¡Asombroso! —exclamaron los entendidos—. Ha sido tremendo, de verdad. —Y en los ojos de sus compañeros brillaba un entusiasmo más elocuente que cualquier palabra.
—Pero tienes que controlar más la flexión de las piernas.
—Ya… —Vili asintió con la cabeza; era consciente de esa deficiencia.
Vili Liszner corría sin elegancia, y cada vez que intentaba ganar en estilo, perdía en resultados. No tenía más recurso que la fuerza bruta.
Uno de sus compañeros cogió un abrigo que colgaba de una mata de espino blanco y se lo echó al atleta sobre los hombros.
—Póntelo —insistió—, no vayas a enfriarte. Todavía refresca. Por hoy hemos terminado.
Vili no le hizo caso y, tras realizar unos estiramientos de piernas, dio otra vuelta a la pista, más relajadamente. Solo después cedió el turno a otros dos amigos, Packa y Bandi Huszár, que corrían los cien metros en doce y catorce segundos. Eran unas marcas dignas de atención, pero aun así Vili los consideraba unos aficionados. Se quedó un rato observándolos.
Estaban entrenando para el campeonato, un acontecimiento que se convocaba cada primavera y en el que participaban muchos alumnos del octavo curso. Vestían camiseta a rayas blancas y azules y pantalones de deporte que dejaban las rodillas al descubierto, pero solo Vili calzaba botas con clavos en las suelas; y nadie más que él gozaba del privilegio de arrancar a correr con un pistoletazo y no con un grito o una palmada.
Recuperó su pistola y se marcharon, algunos de sus amigos cogidos del brazo, para hablar a solas. Se veía ahora que Vili, que había cumplido veinte años el invierno anterior, les sacaba a todos casi una cabeza.
Alrededor, el bosque comunal respiraba con su gigantesco pulmón verde. Lirios y pensamientos clareaban en la tierra parda y su blanco azulado se apagaba bajo el peso de las botas del muchacho. Los árboles y arbustos estallaban, y un compacto muro de lilas propagaba el hálito amargo de sus flores.
La primavera había llegado a esa pequeña ciudad sureña antes que a otras. Se había anunciado en abril con un cálido chaparrón que, tras limpiar los esbeltos árboles, se deslizaba hacia la tierra y la dejaba mullida, mientras que en la bruma la vida humeaba, fecunda. Los tallos acababan de brotar en los huertos, las yemas crecían, las hojas se soltaban de sus estuches de la noche a la mañana y ondeaban verdes, como pañuelos de seda arrebujados que se desplegaran en la brisa.
Vili, acompañado por los otros dos deportistas, se encaminó hacia un claro situado más abajo. En la penumbra áspera, las copas de los álamos temblones, tensos como pilares de una catedral, sonaban igual que el órgano de un templo a causa del vientecillo que las agitaba. Los abetos buscaban tocar el cielo con las espiguillas de sus ramas, y los robles, meciéndose con serenidad, imitaban el murmullo incesante de una cascada. En ese entorno, los estudiantes, ya adolescentes, semejaban niños.
—¿Qué hora es? —preguntó Vili.
Packa, que hacía las veces de árbitro, miró su reloj. Dado que no solía fijarse más que en el segundero, solo en ese instante tomó conciencia del paso de las horas.
—Las seis.
Entonces, Vili, cabizbajo, se acordó de que la escuela los esperaba, allí lejos, y de que pronto serían las siete…, y después, las ocho… El otro le devolvió su cronómetro.
Era un reloj de competición muy especial: tenía las tres manecillas habituales, como cualquier reloj de bolsillo, más otras dos agujas, una que marcaba el inicio de la carrera, y otra, una especie de segundero, que medía el tiempo cuando se trataba de distancias más largas. Se lo había regalado su padre, Kálmán Liszner, un hombre mayor, por superar el examen de sexto.
Sin embargo, por mucho que consultara una y otra vez la hora, ya eran las seis. Se oyó una música. Los muchachos levantaron la cabeza: desde el claro en el que se encontraban, avistaron el restaurante de verano. La música procedía de allí. Los rayos de sol que lograban atravesar el follaje proyectaban franjas doradas sobre el suelo.
Delante del establecimiento una orquesta de cíngaros tocaba un vals que invitaba a mecer el alma al arrullo de la melodía. Los «campeones» solían entrenarse en el bosque diariamente, desde las cinco hasta las siete y media de la mañana, como si se tratase de una pista de atletismo, y no entendían a qué se debía ese concierto tan intempestivo.
Bandi Huszár fue el primero en caer en la cuenta.
—Ah, hoy es primero de mayo —dijo.
Los músicos, que iban sin sombrero, inclinaban levemente la cabeza sobre sus violines, con artística elegancia. Eran cíngaros enjutos y curtidos en los ambientes bohemios de los cafés, donde solían trasnochar, pero ahora estaban ahí para darle la bienvenida a la primavera. En el frescor matutino, desentonaban con el canto de los mirlos y los pájaros carpinteros. Un jardinero estaba sacando del invernadero unas macetas con flores para trasplantarlas. En los años anteriores acostumbraba hacerlo por el día de San Urbano, ante la amenaza de las heladas de mayo, pero esta primavera llegaba con calores propios del verano.
Alrededor se veía el pueblo, Sárszeg, acomodándose perezosamente sobre las arenas de la llanura como una gran masa de pan.
Poco después de las seis, un chico alto y pálido, Tibor Csajkás, apareció en una calle solitaria que discurría junto al bosque comunal.
No se reunió con los demás muchachos, sino que echó a andar entre las casitas de los campesinos, cuyas ventanas estaban adornadas con geranios.
Vestía un traje gris claro, más propio de un galán que de un estudiante de octavo. Su cabello era rubio, ralo y sedoso, y lo peinaba con raya en medio. En la mano sostenía un sombrero de fieltro, y escondía en sus bolsillos unas páginas sueltas del libro de estudio, que había arrancado para no tener que cargar con el volumen entero. Parecía indeciso, como si esperara a alguien.
Esa persona apareció al cabo de un rato.
Era Hilda Novák, que se acercaba por la calle y caminaba, al igual que siempre, a hurtadillas y con la cabeza gacha: tenía mala conciencia.
Acababa de levantarse y había dejado a su padre, aún dormido, en el despacho de este.
Al alcanzar a Tibor, lo abordó bruscamente, pero permaneciendo a dos pasos de distancia de él, en estado de alerta, preparada para cambiar de dirección de un momento a otro o disimular un encuentro fortuito con el muchacho a la mínima señal de que se acercara un conocido. Apretados en las manos llevaba unos cuadernos con partituras de Schumann.
No dejaba de mirar furtivamente en todas las direcciones, lo que provocó que Tibor le preguntase:
—¿Qué pasa?
—Hay mucha gente.
En efecto, la algarabía de la fiesta del primero de mayo perturbaba la tranquilidad de su cita, por lo que decidieron ir hacia otra calle más escondida. Allí, Tibor se atrevió a acercarse a la chica y tocar su mano. Ella se lo permitió.
El sombrero de ala ancha ensombrecía el rostro de la muchacha, exaltando el negro profundo de sus ojos y los reflejos de su cabello castaño. Llevaba un vestidito de fina batista y corte infantil, y calzaba unos botines negros con las suelas gastadas. En ese momento no sonreía, sino que estaba muy seria, tremendamente seria.
Tibor observaba sus labios carnosos, con tanta atención como si ella estuviera hablando, a pesar de que permanecía completamente callada.
—Cariño —balbució.
Era la única palabra tierna que el muchacho conocía, y el rostro de Hilda se iluminó por un instante.
No hablaban. Hacía tiempo que no tenían nada que decirse. Caminaban juntos, en silencio, unidos como dos amantes de toda la vida. Cualquiera que los conociese se habría sorprendido de verlos así, en esta actitud de absoluta confianza que solo da el cariño profundo, y que a veces esconde una benévola indiferencia.
Solo intercambiaban comentarios banales y positivos.
—¿Va todo bien?
—Sí, perfectamente.
—¿Está durmiendo todavía?
—Claro que sí.
—Viene alguien —advirtió el chico.
—Apártate, rápido…, ¡vete a la otra acera! —le pidió la muchacha.
Tibor se alejó con pasos presurosos y regresó unos instantes después. La gente no les dejaba un minuto de tranquilidad.
El ir y venir de carretas era incesante; los caballos iban con guirnaldas y los mayorales adornaban sus fustas con cintas de colores. Una multitud de excursionistas invadía el bosque; eran hombres, mujeres y niños que paseaban cogidos de la mano, dispuestos a celebrar la fiesta que anunciaba el inicio de la primavera.
A lo lejos, se oía el ruido metálico de la banda de los bomberos, que despertaba a los lugareños con sus trompetas y platillos.
—¡Me dan asco! —exclamó Hilda, indignada.
—¿Quiénes?
—Esos —respondió ella, señalando hacia un grupito que se acercaba despacio, por la calle, con ropa de fiesta y llevando flores.
La pareja tuvo que desviarse de nuevo. Estaba detrás del edificio de los Juzgados cuando Hilda, titubeante, susurró al oído de Tibor:
—Hemos de hablar.
—¿Sobre qué?
—Aquí no.
—¿Es importante?
—Mucho.
—¿Se trata de algo serio?
—Muchísimo.
Tibor insistió, pero la joven se negó en redondo a darle una explicación.
—Luego hablaremos —dijo ella—, por la tarde, a las tres, en casa de la tía Flóri.
Hilda se despidió, pero Tibor, incapaz de dejarla ir así, la siguió por las calles cada vez más animadas, hasta llegar a la tienda de ultramarinos de Kálmán Liszner.
Allí se detuvieron.
Delante de la puerta había un esbelto chopo que, al parecer, habían trasplantado la noche anterior; junto a la tierra removida se veían unos adoquines. Era el Árbol de Mayo que el viejo tendero había mandado colocar la víspera para sorprender a los viandantes a la mañana siguiente.
La pareja miró boquiabierta hacia arriba: el árbol estaba profusamente adornado con cintas de colores y manzanas, naranjas y coronas de higos que se balanceaban colgadas de sus ramas. Además, en lo más alto había diez botellas de champán. A la luz incisiva de la mañana, las perlas de sus burbujas brillaban sobre las crestas de espuma. Al lado, unas garrafas gráciles y delicadas mostraban su contenido de licores verdes, azules y lilas.
Aunque parecido al de Navidad, el Árbol de Mayo resultaba mucho más grácil y encantador: se trataba de un árbol pagano, que no se escondía en un salón adornado con espejos al abrigo del calor de la casa, sino que se exhibía en el exterior, regalando a cuantos pasaban unos momentos de ilusión y de vida. Colgado de una rama baja había un muñeco vestido de algodón que representaba a san Nicolás, el supuesto responsable de todos los males y miserias, que, siguiendo la tradición, sería ejecutado a mediados de mayo.
Hilda y Tibor permanecieron un rato debajo del Árbol, hasta que ella vio acercarse a un suboficial al que conocía y le dijo a su acompañante:
—Es mejor que vuelvas al bosque.
—¿Por qué?
—Para que no te vean. Anda, vete.
Tibor se fue sin tan siquiera estrecharle la mano para despedirse. Echó a andar en dirección al bosque. Detrás, siguiendo el mismo camino, marchaba la banda. El chico, triste y nervioso, caminaba al ritmo de la música.
En el bosque reinaba un gran alboroto.
Una turba de excursionistas había invadido el muro de lilas, arrancando todas sus flores. Los niños trepaban a los árboles para apoderarse de los nidos. La gente, con una avidez primaveral, bregaba y disputaba por todo; los corazones palpitaban desbordados y el turbulento jaleo lo llenaba todo de alegría. Una multitud de sonidos retumbaba en la floresta. Los matorrales habían roto a hablar igual que seres humanos, los árboles parecían capaces de razonar y hasta las piedras sentían latir algo en su interior. Allí estaba el bosque, con sus flores aplastadas y sus tiernas ramas rotas, despojado de su savia, devastado y saqueado. Las ancianas, convencidas de que el perfume del jacinto iba a devolverles la belleza perdida, hasta pretendían robar la fragancia de las plantas, y en el cielo, aún somnoliento, acababa de madrugar el sol. Una bola de fuego atravesaba el horizonte, abriendo brechas en el follaje con sus rayos oblicuos. Su luz hacía hervir los charcos amarillos y hasta la sangre, provocaba cantos jocosos y abrasaba los corazones. Era una luz triunfante, un grito desarticulado, una llamada a la vitalidad; pero también un reto, una provocación, un desafío que incitaba a la vida tanto como a la muerte. La banda de los bomberos incrustaba sus sonidos en esa escena, alzaba hacia la primavera las trompetas y era como si toda esa música surgiese de la luz.
La gente estaba sentada bajo los árboles, ante unas mesas que habían cubierto con manteles para la ocasión. Los camareros, con sus servilletas blancas, semejaban gaviotas que volasen sobre olas humanas, llevando quince platos o quince jarras de cerveza en frágil equilibrio, repartiendo panecillos y salchichas. Y la muchedumbre, igual que un ejército invasor de soldados hambrientos, engullía cuanto encontraba a su paso. Saboreaba los vinos de mayo y bebía la leche con tanta fruición como si los vasos fuesen senos maternos. Los chicos se sentaban junto a las chicas. Estas se protegían del sol con los sombreros de aquellos, y aquellos bajo las sombrillas. Una joven exhibía un ramo de flores pequeñas, tan bellas como su hermosa melena. El parloteo de los reunidos se mezclaba con el canto de las alondras y con el ruido sordo de los diminutos insectos que terminaban su vuelo ciego chocando contra la gente. Una nube de confetis lanzados al aire se esparcía como fino polvo e iba a posarse en los platos, se metía en la nariz y en la boca de los presentes, que acababan escupiéndolos entre grandes risas.
Tibor se alejó del júbilo general en dirección a la alameda, donde los alumnos ya empezaban a reunirse.
Vili, tumbado sobre la hierba a la sombra de un árbol, observaba con reprobación a los desconocidos que se acercaban por el camino.
Los chicos hablaban de asuntos escolares. La voz cantante la llevaba Dezső Ebeczky, el mejor alumno de la clase, a quien todos detestaban. Ser buen estudiante se podía tolerar, pero aquel muchacho era un pedante y un empollón repelente.
Vili lo escuchaba y, para combatir el aburrimiento, se pintaba las uñas, una por una, con un lápiz mojado con saliva. Miró al otro de reojo y le preguntó:
—Y a ti, ¿qué se te ha perdido por aquí?
Ebeczky respiró hondo y respondió con afectación:
—Pues he venido sin más pretensiones, querido amigo, que disfrutar de la naturaleza. —Y convencido de que honraba al bosque con su noble presencia, sentenció—: ¡No hay nada como la naturaleza!
Vili no lo entendía: ¿qué tenía de interesante un lugar en el que solo había hierbas, árboles y tierra?
A aquellos chicos la naturaleza, de la que formaban parte, les daba igual. Permanecían atentos a su propio paisaje interior, no al circundante, como los viejos.
Dezső Ebeczky era, sin embargo, autor de excelentes composiciones sobre la belleza de la naturaleza. Como experto en el tema, insistió:
—No hay nada más hermoso.
—Y las matemáticas…, ¿qué? —lo provocó Vili en tono burlón.
—También son hermosas. Todo es hermoso. Pero claro, cada cosa en su lugar.
Su presencia en el bosque resultaba extremadamente molesta, como si arrastrara consigo el tedio de la escuela.
Vili examinó a Dezső Ebeczky de pies a cabeza: llevaba los libros de estudio, siempre muy pulcros, forrados en papel de seda, que renovaba una vez por semana. Su cara redonda y sus rasgos de ser de otro mundo, le recordaban a Vili que el muy energúmeno disfrutaba con la cárcel de la escuela, con sus libros de logaritmos, con sus investigaciones para la clase de Historia y su gramática griega. No pudo evitar una mueca de desagrado.
—Es hora de marcharse —anunció Ebeczky en ese momento.
Vili recogió su ropa del banco y procedió a vestirse con parsimonia. Se puso los pantalones, demasiado largos y holgados, y encima de la camiseta el abrigo, estrecho y corto, que le dejaba las muñecas al descubierto. Se quitó las botas —esas botas de clavos que le encantaban— y se entretuvo un rato atándose las de todos los días, de suela corriente.
Por último, se colocó la gorra de deporte, que siempre llevaba en lugar de sombrero.
Partieron.
—————————————
Autor: Dezső Kosztolányi. Traductora: Marta Komlosi. Título: La cometa dorada. Editorial: Xordica. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


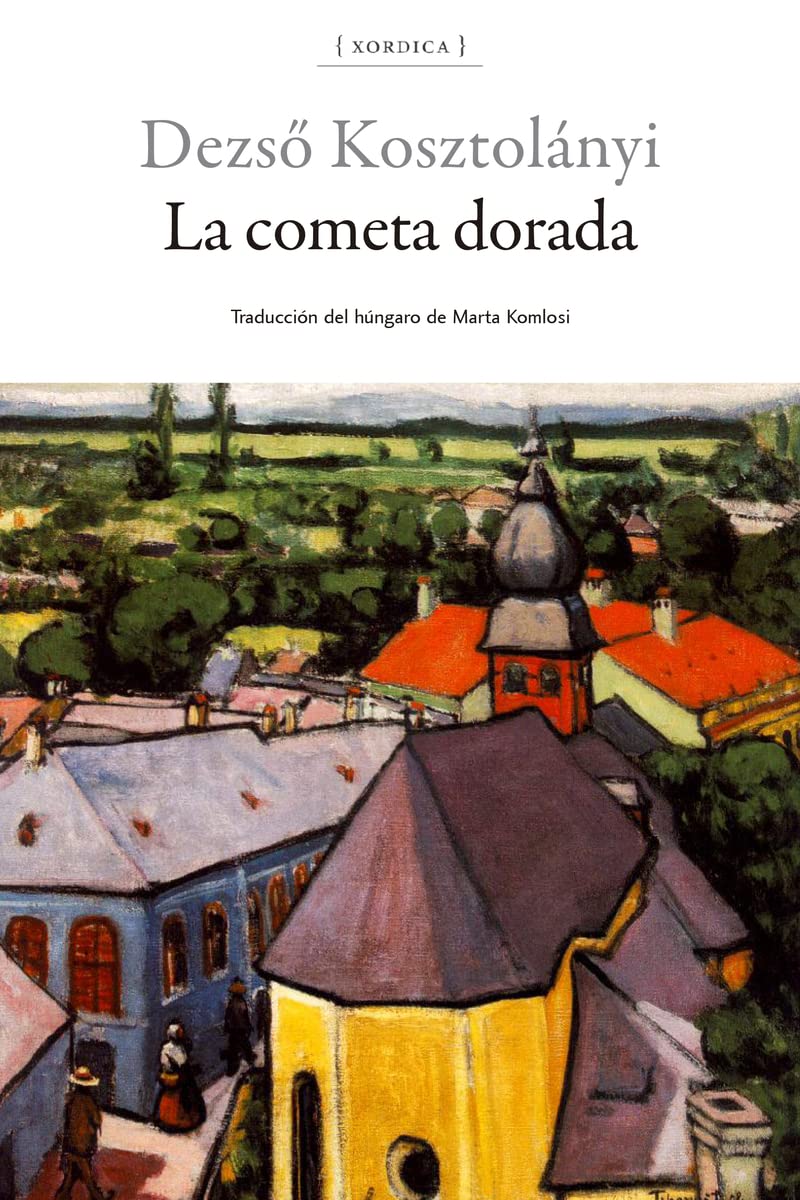



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: