Bogotá. Década de los noventa. La familia Santiago vive en una comunidad exclusiva y cerrada, a salvo de la agitación política que aterroriza el país. La pequeña de la familia, Chula, que tiene siete años, parece vivir en una burbuja, pero la amenaza de los secuestros, los coches bomba y los magnicidios se cierne fuera del barrio, donde el omnipotente Pablo Escobar sigue eludiendo a las autoridades y aterrorizando a la nación. Cuando su madre contrata a Petrona, una criada procedente de las barriadas ocupadas por la guerrilla, Chula intenta congeniar con ella. Pero Petrona, que trata de sustentar a su familia mientras el primer amor la lleva en la dirección equivocada, oculta más de lo que parece. Así, niña y criada se ven envueltas en una red de secretos que las obligará a elegir entre el sacrificio y la traición.
En su debut literario, Ingrid Rojas se inspira en su propia vida para contraponer el paso de la infancia a la vida adulta de dos potentes voces narrativas. Un relato que, enmarcado en una de las épocas más convulsas de Colombia, arroja luz sobre los inesperados lazos que pueden nacer entre dos mujeres cuando se ven enfrentadas a la violencia más descarnada. Rojas Contreras emigró con su familia a Estados Unidos y allí estudió en el Columbia College de Chicago. Sus relatos han sido publicados en The New York Times Magazine, Los Angeles Review of Books, Guernica y Electric Literature.
Zenda publica las primeras páginas de La fruta del borrachero, publicado por Impedimenta.
1
La fotografía
Posa sentada y encorvada en una silla de plástico delante de una pared de ladrillo. Se ve sumisa con el pelo partido por la mitad. Casi no se le distinguen los labios, aunque por el modo en que muestra los dientes se puede decir que está sonriendo. Al principio, la sonrisa parece forzada, pero cuanto más la observo más resulta descuidada e irresponsable. Entre los brazos trae un bulto con un boquete por donde se asoma la cara del recién nacido, rojiza y arrugada como la de un anciano. Sé que es un varón por el listón azul cosido a la orilla de la
cobijita; enseguida miro atentamente al hombre detrás de Petrona. Es deslumbrante y tiene el cabello afro, y pone el peso de su maldita mano sobre el hombro de ella. «Sé lo que hizo», y se me revuelve el estómago, pero ¿quién soy yo para decir a quién debía Petrona permitir aparecer en un retrato familiar como este?
Al reverso de la foto hay una fecha de cuando fue impresa. Y porque, cuando hago la cuenta regresiva de nueve meses, concuerda exactamente con el mes en que mi familia y yo escapamos de Colombia y llegamos a Los Ángeles, volteo la fotografía para mirar a detalle al bebé, para registrar cada arruga y cada protuberancia alrededor del oscuro orificio de su boca vacía, para precisar si está llorando o se está riendo, pues sé con exactitud dónde y cuándo fue concebido y así es como pierdo la noción del tiempo, pensando en que fue culpa mía que con solo quince años de edad a la niña Petrona se le llenara el vientre de huesos, y cuando Mamá regresa del trabajo no me busca pelea (aunque ve la fotografía, el sobre, la carta de Petrona dirigidos a mí), no, Mamá se sienta a
mi lado como si se quitara un gran peso de encima, y juntas nos quedamos calladas y apenadas en nuestro mugriento pórtico frente a la Vía Corona en el Este de Los Ángeles, mirando fijamente esa maldita fotografía.
Llegamos de refugiadas a los Estados Unidos. «Deben estar felices ahora que están a salvo», decía la gente. Nos dijeron que debíamos esforzarnos por adaptarnos. Mientras más rápido pudiéramos transformarnos en unos de tantos, mejor. Pero ¿cómo elegir? Estados Unidos era la tierra que nos había salvado; Colombia, la tierra que nos vio nacer.
Había principios matemáticos para convertirse en un estadounidense: se requería conocer cien hechos históricos (¿Cuál fue uno de los motivos de la Guerra Civil? ¿Quién era el presidente durante la Segunda Guerra Mundial?) y tenías que haber vivido cinco años ininterrumpidos en Estados Unidos. Memorizamos los hechos, nos quedamos en suelo norteamericano. Pero, cuando yo alzaba los pies y mi cabeza reposaba en la almohada, me preguntaba: cuando mis pies estaban en el aire, ¿de qué país era yo?
Al solicitar la ciudadanía, limé los puntos débiles de mi acento. Era una manera palpable en la que yo había cambiado. No supimos nada durante un año. Adelgazamos. Entendimos lo poco que valíamos, lo insignificante que era nuestra petición en el mundo. Nos quedamos sin dinero tras pagar el costo de nuestra solicitud, y no teníamos adónde ir. Fue entonces que recibimos la orden de comparecencia, la verificación final de antecedentes, el interrogatorio, la aprobación.
Durante la ceremonia proyectaron un video atiborrado de imágenes de águilas y de artillería, y todos hicimos un juramento. Cantamos nuestro nuevo himno nacional y una vez que terminamos se nos dijo que ya éramos estadounidenses. El nuevo grupo de estadounidenses lo celebraba, pero en el patio a cielo abierto yo recliné la cabeza. Contemplé las palmeras meciéndose, a sabiendas de que era aquí donde yo tenía que imaginar el futuro, y lo brillante que este podría ser, pero lo único en lo que podía pensar era en Petrona, en que yo tenía quince años, la misma edad que ella tenía cuando la vi por última vez.
Encontré su domicilio en la agenda de Mamá, aunque no era un domicilio específico, solo un montón de direcciones que Petrona le había dictado cuando vivíamos en Bogotá: «Petrona Sánchez en la invasión, entre las calles 7 y 48. Kilómetro 56, la casa pasando el árbol de lilas». En nuestro apartamento, me encerré en el baño y abrí la ducha, y escribí la carta mientras el baño se empañaba con el vapor. No sabía por dónde empezar, así que hice como había aprendido a hacerlo en la secundaria.
Encabezado («3 de febrero del 2000, Chula Santiago, Los Ángeles, Estados Unidos»), un saludo respetuoso («Querida Petrona»), un contenido con vocabulario sencillo y preciso («Petrona, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia?»), cada párrafo con sangría («Mi familia está bien. / Estoy leyendo Don Quijote. / Los Ángeles es bonita pero no tan bonita como Bogotá»). Lo que seguía era la frase final, pero en su lugar escribí cómo fue huir de Colombia, cómo tomamos un avión, de Bogotá a Miami, después a Houston y finalmente a Los Ángeles, cómo recé para que los oficiales de migración no nos detuvieran y no nos mandaran de vuelta, cómo no dejé de pensar en todo lo que habíamos perdido. Cuando llegamos a Los Ángeles hacía un sol imposible y todo olía a sal del mar. «El olor de la sal me quemaba la nariz cuando respiraba.» Escribí párrafo tras párrafo acerca de la sal, como si estuviera loca («Nos lavamos las manos con sal contra la mala suerte. / Lo único que Mamá compraba cuando temía gastar dinero era sal. / Leí en una revista que la sal envasada contiene huesos molidos de animal, y dejó de darme asco cuando supe que el mar también estaba lleno de ellos. La arena de la playa también contenía huesos»). Al final, todo lo que dije sobre la sal era como un código secreto. «He llegado al punto —escribí— en que ni siquiera puedo oler la sal.» Esta fue mi última frase, no porque quisiera, sino porque ya no tenía nada más que decir.
Nunca le pregunté lo único que quería saber: «Petrona, cuando nos marchamos, ¿adónde te fuiste tú?».
Cuando llegó la respuesta de Petrona, traté de encontrar mensajes ocultos debajo de la información que ella me ofrecía voluntariamente: lo agradable del clima, el camino recién pavimentado hacia su casa en la invasión, las lechugas y los repollos de temporada. Al final no importaba que su carta fuera tan común y corriente pues todas las respuestas que yo ansiaba ya estaban impresas en esa fotografía que ella dobló por la mitad y metió entre los pliegues de su carta antes de ensalivar el sobre y cerrarlo, antes de entregarlo al cartero, antes de que la carta viajara como lo hice yo, de Bogotá a Miami, a Houston, a Los Ángeles, antes de que llegara y trajera con ella todo este desastre a la puerta de nuestra casa.
—————————————
Autor: Ingrid Rojas. Título: La fruta del borrachero. Editorial: Impedimenta. Venta: Amazon y Fnac


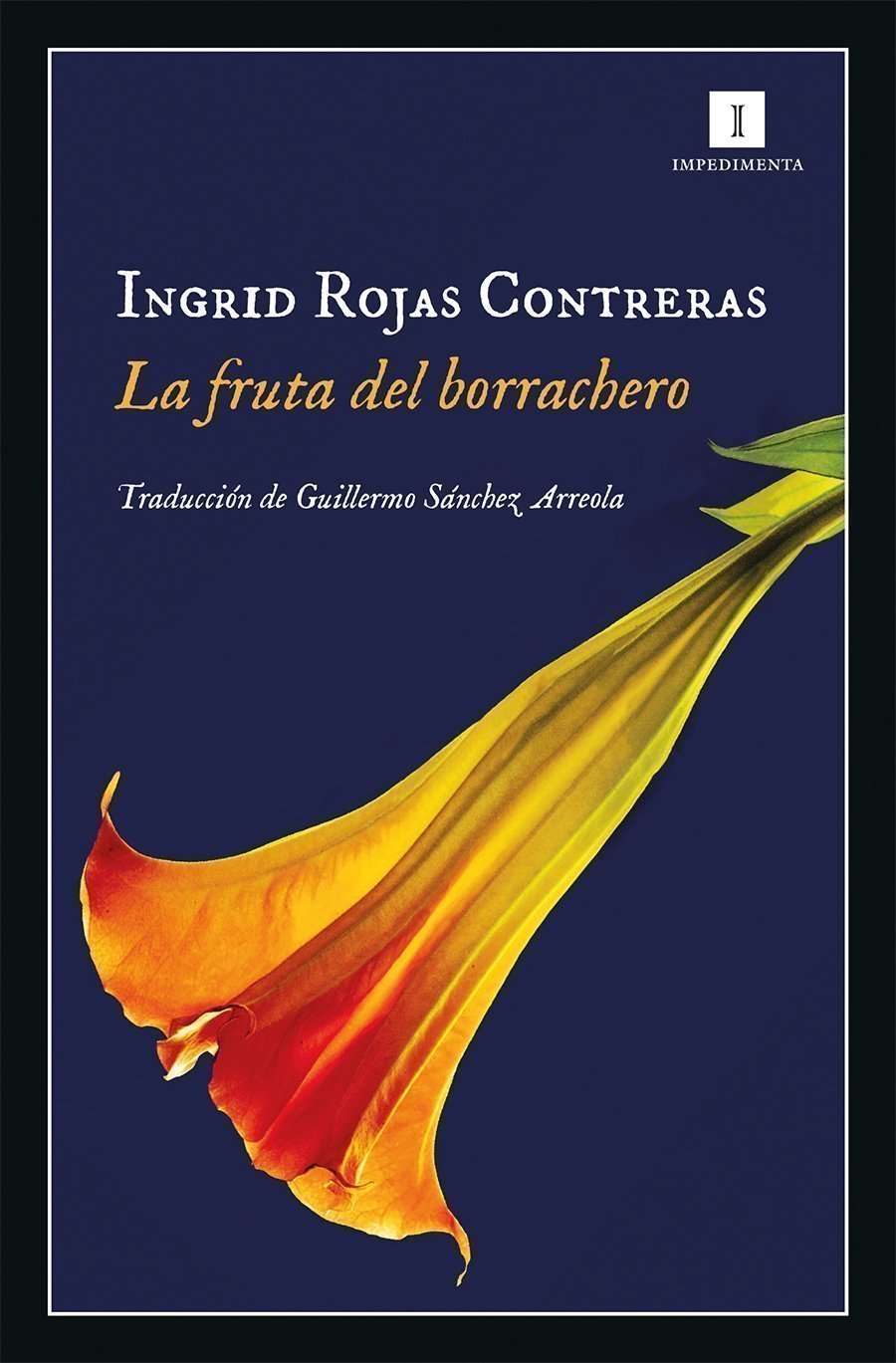


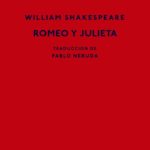
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: