Daniela Padoan recoge en Como una rana en invierno: Tres mujeres en Auschwitz (editorial Altamarea) testimonios directos de tres mujeres —Liliana Segre, Goti Bauer y Giuliana Tedeschi— que sobrevivieron al campo de concentración femenino de Auschwitz-Birkenau. La autora aporta a las conversaciones el ritmo de una lúcida y conmovedora narración construida sobre sus recuerdos. En la historiografía del exterminio nazi las mujeres apenas han sido escuchadas: la experiencia masculina las relega a un segundo plano. Pero, tal y como se lee en el epílogo, «aun sin olvidar ni siquiera un instante que el objetivo de los nazis era eliminar del mundo a los judíos, fueran hombres o mujeres, reflexionar sobre la particularidad del sufrimiento y de los abusos padecidos por las mujeres, así como sobre su manera de oponer resistencia y de dar testimonio, puede servir para ampliar el ámbito de la reflexión».
Daniela Padoan es escritora y ensayista y lleva años trabajando sobre temas relacionados con la Shoah y el racismo. Entre sus libros: Un incontro con le Madri della Plaza de Mayo, y Razzismo e Noismo. Ha colaborado con la sección cultural de prestigiosos periódicos italianos como Il Manifesto e Il Fatto Quotidiano.
Zenda publica el prólogo a este libro, titulado El velo desgarrado.
Cuando preparamos este libro para que se imprimiera en Italia en el año 2003, pedí que mis consideraciones se publicaran en forma de epílogo: un texto auxiliar que apareciera a continuación de las voces de las testigos de Auschwitz. El editor me lo desaconsejó y me sugirió que escribiera la habitual introducción de la autora. Para mí, sin embargo, era evidente que mi «autoría» se subordinaba al texto, tanto que me sentía intimidada frente al libro mismo, por mucho que hubiera trabajado en él durante dos años y las palabras recogidas fueran el resultado de un continuo proceso de elaboración, muy alejado de lo que se entiende por entrevista. Conversación tras conversación, iba en aumento mi preocupación por restituir las palabras, los adjetivos, las inflexiones, las pausas y los silencios que emanaban desde un fondo de oscuridad intangible y precioso. Hasta que, sin que me diera cuenta, empezó a circular por mi cuerpo la misma sangre, la misma «leche negra» de la Shoah; y cada relato, cada ofensa que ellas padecían —incluso la más pequeña— me resultaba dolorosa e inaceptable, como si hubiera sido infligida a mi propia madre. Todo esto supuso para mí un crudo aprendizaje del mundo que me obligó a fijarme en las profundidades criminales de nuestra cultura, en las taxonomías del desprecio, en los eufemismos tanto más asesinos cuanto más se disfrazan de supuestos valores, y que acabó para siempre con cualquier cuento de hadas con el que la cultura occidental se representa a sí misma. Comprendí entonces que, si no nos adentramos en la Shoah de la mano de aquellos a quienes ha marcado y corroído, es imposible acercarse a esa zona incandescente que constituye nuestra historia más reciente. Los libros de los historiadores, los archivos, los discursos éticos y políticos se quedan mudos sin este pasaje.
Las primeras palabras de Zygmunt Bauman al inicio de Modernidad y Holocausto están dedicadas a la soledad en la que se ha confinado al testigo, aun en su propia familia; incluso por parte de quien posteriormente iba a escribir páginas fundamentales para la reflexión acerca de la Shoah:
Tras escribir su historia personal, tanto en el ghetto como huida, Janina me dio las gracias a mí, su marido, por soportar su prolongada ausencia durante los dos años que dedicó a escribir y recordar un mundo que «no era el de su marido». Lo cierto es que yo pude escapar de ese mundo de horror e inhumanidad cuando se expandía por los rincones más remotos de Europa. Y, como muchos de mis coetáneos, nunca intenté explorarlo una vez que se desvaneció de la tierra y dejé que permaneciera entre los recuerdos obsesionantes y las cicatrices aún abiertas de aquellos a los que hirió y vistió de luto.
Han hecho falta sesenta años para que, el 27 de enero de 2005, los jefes de Estado europeos se desplazaran a Auschwitz y la conmemoración de la Shoah se convirtiera de esta forma en un momento de meditación colectiva. Y, aun así, tras unos días de «nunca más» y de liturgias de la memoria, quedó la penosa sensación de estar asistiendo a una profanación, a la afirmación de una retórica que negaba precisamente aquello que pretendía afirmar. Para que millones de personas vieran las imágenes de lo que nunca debió haber ocurrido hubo que soportar la obscenidad de los platós de televisión y la reducción a espectáculo del aniquilamiento de seis millones de individuos.
Se ha elegido instaurar el Día de la Memoria en el aniversario de la liberación de Auschwitz por parte de los soldados rusos; pero aquel día, y en los sucesivos, lejos de ser liberadas, cincuenta y ocho mil personas siguieron sufriendo, y muriendo, en la marcha de la muerte. En cierta manera, los testigos han continuado esa marcha durante toda su vida. Y nosotros —al igual que los polacos curiosos que describe Liliana Segre, que veían cómo esas figuras macilentas atravesaban su pueblo y no les ofrecían un plato de comida— hemos sido incapaces de extraer una lección no moral, sino política, de aquella pérdida de humanidad que volvió obediente y dispuesta al exterminio a una masa de individuos que se consideraban a sí mismos bondadosos.
Hoy la memoria de la Shoah está amenazada por la normalización, que es tan nefasta como el negacionismo: turismo de masas, editoriales de masas, cine de masas. De esta confusión se nutren muchos profesores, quienes imparten los temarios escolares a menudo desprovistos de la formación necesaria como para ubicar histórica y políticamente el exterminio del pueblo judío en el mundo que tratan de explicar y que, además, ni siquiera están obligados a hacerlo para cumplir con los programas educativos. El proceso de banalización al que hemos asistido ha inundado toda Europa: los uniformes de los deportados a la venta en eBay como si fueran carísimos fetiches, el Arbeit macht frei del portal de Auschwitz robado por encargo, los niños deportados «adoptados» en la web, la pequeña víctima de Majdanek «resucitada» en internet, objeto de miles de mensajes de contacto y de enhorabuena. Lo que Imre Kertész llamó lo «kitsch del Holocausto».
En los catorce años que lleva en las librerías, este libro ha desarrollado su propia vida independiente y ha sido objeto —para bien y para mal— de trabajos universitarios, adaptaciones teatrales, ballets e incluso un horóscopo, lo que significa que se ha convertido en algo que no pertenece a nadie en concreto, como debe ser el destino de los libros. No obstante, y a pesar de estar convencida de que nadie puede testimoniar en lugar del propio testigo, este libro también me ha vinculado a una suerte de testimonio vicario e involuntario. Si pienso en la gran cantidad de veces que he visitado colegios, ayuntamientos, cárceles y universidades, destaca entre mis recuerdos una imagen que permanece indeleble. Se trata de una pequeña sala en el colegio judío de Milán, en una mañana radiante, con un público que no llega a las diez personas. Liliana Segre y Goti Bauer sentadas a mi lado, Liliana en manga corta y con su brazo tatuado al descubierto. Nos mirábamos, ellas impasibles y yo pensando: «¿Tiene sentido esta presentación? ¿A quiénes les estamos hablando? ¿Para qué?», cuando de repente se escucha, apenas atenuado por la pared del fondo, el bullicio de unos niños irrumpiendo en el pasillo al acabar una clase. Niños que, si el proyecto de exterminio racial nazi se hubiera llevado hasta el final, no estarían ahí. Esas voces decían mucho más que cualquier otra sobre la permanencia, sobre la supervivencia y sobre el testimonio, que es el establecimiento de un vínculo entre los vivos y los muertos.
El hecho de testimoniar ha supuesto, para los supervivientes, la posibilidad de elevar una plegaria pública por los desaparecidos y de convertirse en el templo en el que hacerlo, de mantener un pacto secreto con los muertos —por el hecho de estar, a diferencia de ellos, en condiciones de hablar— y con las nuevas generaciones para enseñarles a estas que el mundo de colores con dibujos colgando de las paredes de las aulas de los colegios esconde un violento engaño del que hay que aprender no solo a defenderse, sino a reconocerlo dentro de uno mismo, para poder disentir.
La del testigo es una figura inevitable que nos sigue resultando perturbadora y que no podemos volver inocua: está ahí para decirnos, con su mera presencia, que también nosotros habríamos podido, y podríamos, ser reducidos a cenizas, ser considerados nada, ser despojados de la frágil envoltura que nos da nuestra pertenencia identitaria, cultural y política. El testigo nos recuerda que nuestro mundo, junto con nuestra tradición de pensamiento, ha fracasado y que nuestras vidas están constantemente amenazadas no por la irrupción de la barbarie o la locura, sino por el mismo orden democrático y burgués que nos permite llevar una vida tranquila.
Lo que nos enseñan los testigos con su presencia es exactamente aquello que hemos intentado contener y volver inofensivo, al encerrar la potencia de su palabra en rituales de escucha casi religiosos, en dudosos ejercicios de estética y metafísica, en archivos donde los individuos, sometidos a un saber metodológico, son clasificados como si de meras fuentes y documentos se tratara. Hace unos años, Goti Bauer me dijo lo siguiente al respecto de la polémica que establecía una contraposición entre el testimonio y las disciplinas académicas:
Muchos hablan de nosotros como hablarían de alguien que ya no está, tienen la urgencia de razonar «más allá» del testigo. No niego que sea una cuestión importante, pero a veces da la sensación de que están deseando que nos quitemos de en medio. Una vez que hayamos muerto (y no va a hacer falta esperar mucho, porque cada vez somos menos y estamos más débiles), tendrán por fin vía libre. Ya no habrá nadie que les «pise el terreno», nadie tendrá que lamentarse porque los testimonios copen el espacio que supuestamente correspondería a la historiografía. Pero no sé qué harán entonces, sin nuestras palabras, sin el relato de los testigos, que hemos visto y que todavía tenemos las marcas.
No obstante, el testigo permanece —con sus palabras vivas, escritas o grabadas— como un memento mori que dota de significado político nuestro conocimiento sobre ese tipo de muerte tan específico que no es el fin de la vida, el apagarse después de haber vivido, sino una muerte industrial, categorial, suministrada con una racionalidad de carnicero por hombres y regímenes.
Giuliana Tedeschi falleció el 20 de junio de 2010. Goti y Liliana han seguido testimoniando en numerosas ocasiones, si bien cada vez con menor frecuencia. Goti, que hoy tiene noventa y tres años, nunca ha dejado de leer, en numerosas lenguas, textos y testimonios acerca de Auschwitz. Durante años me ha preparado Husarenkrapfen y Kipferl cada vez que nos veíamos y tomábamos el té en su salón repleto de fotografías de gente que ya no está. Con ellos, con sus queridos desaparecidos, se ha retirado a hacer una vida en la que cada vez es más grande e intenso el diálogo con los fantasmas. Una vez, en una cena, me dijo: «¿Sabes? Esta noche me he acordado de algo en lo que no había vuelto a pensar. Fíjate, me ha venido a la cabeza después de setenta años. Justo antes de bajar del tren me puse unos zapatos que llevaba en la maleta que no eran los más nuevos que tenía. Cuando estábamos ya en el andén, mi madre me dijo: “Qué pena que no te hayas puesto los otros, porque no vamos a recuperar nuestras cosas”. Después la mandaron al otro lado, y a mí me quedó grabada para siempre la imagen de su fular mientras se alejaba». La cena continuó. Hubo momentos de alegría, y en la cocina, después de recoger la mesa, nos terminamos unos restos de zanahoria aliñada con azúcar y vinagre de manzana, una receta húngara.
Liliana, que ahora tiene ochenta y siete años, después de haber testimoniado con una fuerza invencible en cientos de colegios y estadios abarrotados como en los conciertos, ha decidido ir espaciando poco a poco sus apariciones públicas antes de retirarse. «No quiero ser el último mohicano —me dijo, pero sobre todo—: no quiero morir en Auschwitz; la última etapa de mi vida la pasaré fuera del campo». Aun así, tiene guardado en un cajón de la mesita de noche el pañuelo de prisionera que llevaba en la cabeza en Birkenau.
Se ha hablado mucho de los supervivientes como víctimas, pero nunca se menciona su señoría derivada del conocimiento de algo que nosotros ignoramos; su doble apartenencia al mundo de los vivos y de los muertos. El testigo que nos mira y nos juzga es nuestro espejo, nuestra avanzada más lejana: acoger su veredicto puede ser la última posibilidad de poner radicalmente en discusión los ladrillos con los que nuestra cultura ha construido Auschwitz.
Noviembre de 2017
——————————
Autora: Daniela Padoan. Traductores: Laura y Pablo Gastaldi Halperín. Título: Como una rana en invierno: Tres mujeres en Auschwitz. Editorial: Altamarea. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro.





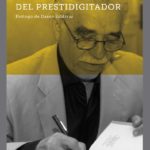
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: