La política y la cultura
Se dice a menudo que la cultura debe situarse al margen de la política y que sería bueno que la gestión cultural no dependiera de los posibles cambios derivados de unos resultados electorales. Ambas aseveraciones se formulan con buena intención, pero adolecen del pecado de interpretar la cultura como algo meramente técnico y carente de discurso —cuando, en el fondo, quienes las esgrimen saben bien que no es así— y, por lo tanto, deducen que su gestión se puede llevar a cabo de una manera fría o aséptica porque en ningún caso las variables que puedan surgir van a cuestionar sus postulados fundamentales. Puede que, en el fondo del equívoco, se encuentre la eterna confusión entre los términos «partidismo» —es decir, el obrar según las preferencias de un partido concreto— y «política» —que en un sentido general engloba el debate acerca de la esfera pública y por ello abarca desde las decisiones sobre industria hasta las que atañen a la gastronomía, pasando por cuantos aspectos mayores y menores se quieran puntualizar—, pero también la vocación de ahuyentar todo lo que huela a ideología —que, recordemos, en esencia no es más que el conjunto de ideas que promueven un determinado modo de intervenir en la realidad y transformarla— y la equivocación de pensar que todo el mundo va a estar de acuerdo en la premisa de que las manifestaciones culturales son por sí mismas lo suficientemente buenas y valiosas como para que no haya desavenencias en cuanto a su promoción y difusión. El aserto, sin embargo, en absoluto tiene validez universal ni goza para unos del predicamento que pueda tener para otros, porque ni la conciencia crítica ni la libertad de expresión ni la reivindicación de la diversidad están siempre bien vistas ni todos las consideran algo de lo que debe beneficiarse el pueblo llano. Han pasado unas pocas semanas desde las últimas elecciones y estamos viendo cómo en ayuntamientos y comunidades gobernadas por la derecha se censuran obras de Virginia Woolf, se imponen vetos ideológicos y se ataca o se denuesta el uso de toda lengua vernácula distinta del castellano, incluida la que el actual candidato conservador a La Moncloa empleaba cuando gobernaba su terruño y sabía que, al hacerlo, allí obtenía votos. Es la misma pulsión que puede llevar a decretar que, en lo sucesivo, las orquestas sinfónicas sólo puedan interpretar marchas militares, los cineastas rodar películas sobre destacadas figuras del patrioterismo rancio y los escritores insuflar aire nuevo a la leyenda de esa nación indivisible y única que asombró al mundo y llegó a alumbrar imperios en los que nunca anochecía. Creer que la cultura —que su gestión— se puede desenvolver al margen de la ideología —de la política— supone incurrir en una ingenuidad que elude lo más obvio —los presupuestos que cada entidad destina al particular y en cuya articulación en forma de programas adquiere gran peso el componente ideológico— y queda desmentida a poco que se repase la historia y se recuerde que ambas han ido siempre de la mano porque la una forma parte de la otra. Hubo y hay ideología en las pirámides de Egipto, en los cuadros de Velázquez, en las cantatas de Bach, en las películas de Buñuel y en las canciones de los Beatles. Tuvieron y tienen una intencionalidad política los rascacielos de Manhattan, la iconografía pop de Warhol, los versos de Berceo, las consagraciones primaverales de Stravinski o los automatismos surrealistas de Breton. Desde luego, no es ajeno a la política el modo en que todo eso se interpretó y se interpreta, ni las estrategias que promueven su conocimiento. Pensar que la cultura y su gestión constituyen una burbuja capaz de desenvolverse al margen de cuanto las rodea equivale a creer que todo el monte es orégano y existen los mirlos blancos; o, peor aún, es no entender que la cultura forma parte de aquello que aspira a interpretar —emana de la sociedad que la propicia, y en consecuencia nunca es algo abstracto ni aislado ni inocente— y, como tal, de ningún modo es ajena a sus vaivenes. Lo expresa bien, aunque en sentido inverso, Antonio Monegal en Como el aire que respiramos, un ensayo que ha publicado Acantilado y que debería ser lectura obligada para cualquiera que pretenda abordar en serio estas cuestiones: «Me preocupa cuando oigo decir que la cultura no tendría que verse afectada por los cambios políticos, porque esto querría decir que es impermeable a la realidad que le rodea, que pervive el tópico de la torre de marfil desconectada de las cosas que afectan a los ciudadanos. Como si la ideología no tuviera nada que ver con cómo se administra la cultura, cuando éste es un territorio determinante para la ideología, puesto que está en juego ni más ni menos que la visión del mundo.»
De la belleza
Anda la editorial Eolas enfrascada en una colección que muy acertadamente ha titulado De la belleza y cuyos volúmenes —ediciones pequeñas y manejables, textos breves y limpios que cumplen con aquella vocación sabiamente formulada por Gracián— glosan los valores imperecederos que subyacen, muchas veces ocultos, en aquello que consideramos unas veces banal o consabido y otras desabrido o extravagante. La descubrí con uno de los primeros títulos, el que dedicó mi admirado Tomás Sánchez Santiago a la importancia de las cosas pequeñas, y llego ahora por recomendación directa de Héctor Escobar a La belleza del afuera, en el que mi paisano Jorge Praga, a modo de un Thoreau contemporáneo, cuenta su huida de una civilización estereotipada en busca de un refugio propio que, en su caso, conlleva la recuperación de ciertas nostalgias infantiles, pero también el descubrimiento de los viejos saberes que se han ido relegando con el avance de las sociedades modernas. No hay en sus páginas caídas del caballo, ni sermones indigestos, ni odas extemporáneas a las arcadias perdidas, sino mera constatación de cómo se ha venido transformando nuestra manera de relacionarnos con el mundo y del modo en que nos hemos desapegado de una serie de nociones que una vez fueron elementales y que no está de más recuperar en estos tiempos en los que todo parece avanzar hacia el colapso. De esa certeza que, parafraseando al naturalista Peter Matthiessen, nos informa de que hay cosas que carecen de significado y cuya única razón se limita al mero hecho de ser, y que acaso en ese misterio informulable radica la comprensión última del sentido de la vida.
Palabras e imágenes
¿Vale una imagen más que mil palabras? La famosa pregunta suele emerger cada vez que se abordan las relaciones entre el cine y la literatura y no faltan los defensores del sí y los partidarios del no. Yo prefiero moverme en el depende. No siempre han resultado afortunadas las adaptaciones cinematográficas de obras literarias. Textos magníficos han dado pie a películas mediocres y otros, menos afortunados, han alumbrado largometrajes fascinantes o, en el peor de los casos, aseados. Hay, con todo, tres títulos que considero modélicos en cuanto a la relación que supieron establecer con el referente que los inspiró. Uno es El nombre de la rosa, que Jean-Jacques Annaud dirigió sobre la novela homónima de Umberto Eco con la suficiente picardía para mantener anclados a la trama principal los argumentos que en la novela dotan a ésta de relieve y pertinencia. Otro, el Apocalypse Now con el que Coppola trasladó a la guerra de Vietnam las incertidumbres que Conrad puso a navegar por el río Congo en El corazón de las tinieblas. El último, la joya que pergeñó Ridley Scott cuando incurrió en la osadía de partir del ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de Philip K. Dick para desembocar en Blade Runner. Tengo para mí que el éxito de las tres propuestas se basa en que sus artífices gozaron de la lucidez necesaria para comprender que el traslado de una novela al cine supone no sólo la repetición de un argumento o el replanteamiento de un determinado asunto, sino también una traducción en términos lingüísticos, dado que las reglas que rigen los códigos audiovisuales no son siempre equiparables a los que marcan la lógica narrativa. No se trataba de contar un libro, sino de recrear con imágenes y sonido lo que antes se había creado con palabras y arriesgarse a que en la operación el material resultante ganara o perdiera todo lo que su artífice considerara conveniente a partir de su propia lectura. También lo supo ver bien Michael Winterbottom en el triple salto mortal que fue su adaptación del Tristram Shandy, a mi juicio mucho menos conocida de lo que merece. El camino no ha sido frecuentado en exceso, pero al menos arroja un saldo positivo a favor del cine: así como hay películas inspiradas en libros que lograron trascenderlas, no sé de novela alguna que haya partido de una obra audiovisual para dotarla de una dimensión nueva o transformarla en otra cosa.


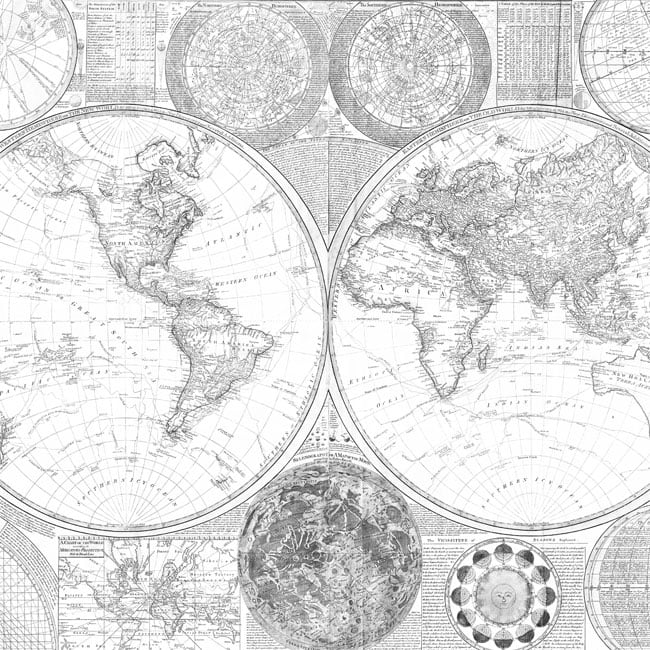



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: