Una mañana, después de dejarle un mensaje en el contestador, el marido de Sara desaparece sin dejar rastro. Ella creía que Sigurd había quedado con unos amigos, pero ellos tampoco saben dónde está. Para Sara, Sigurd miente; para la policía, la experiencia de Sara como psicóloga la convierte en sospechosa. Pero, cuando los detectives descubren que la vida de Sara está siendo vigilada mediante cámaras y micrófonos ocultos, se dan cuenta de que ni la verdad es tan obvia, ni la mente tan poderosa.
Esta es la sinopsis de La psicóloga (Planeta), primera novela de Helene Flood (1982), doctora en Psicología, con una tesis sobre la violencia, la revictimización y la culpa post-traumática, de la que Zenda publica las primeras páginas.
Tengo mi despacho en el piso de encima del garaje. Allí hay una sala de espera pequeñísima, con un estante zapatero, una silla de madera y una diminuta mesa con revistas, y, luego, una puerta que conduce a mi consulta. Vera está sentada en la silla, esperando. Tiene una revista sobre el regazo, pero intuyo que no la está leyendo. Alza la mirada cuando entro.
—Hola, doctora —dice.
Va recién peinada y desprende un aire de frescura matutino.
—Hola —contesto—. Espera un momento, sólo voy a… Saldré a buscarte.
—De acuerdo —repone diligente con una ceja enarcada, un gesto que a menudo observo en su rostro, el pequeño atisbo de ironía que otorga a la mayoría de sus comentarios.
Entro en la consulta y cierro la puerta para que Vera no siga mis movimientos ahí dentro y recree con su imaginación todo lo que hago.
Sigurd ha resuelto bien la reforma de la consulta. No es grande, y el techo abuhardillado no facilitaba que se pudiera aprovechar el espacio. Derribó la pared en uno de los laterales cortos, el que está orientado a la entrada de coches, y la sustituyó por una cristalera completa. Ahí están colocados mis sillones, dos bonitas butacas de Arne Jacobsen, separadas por una pequeña mesa. Cuando nos sentamos ahí, mis pacientes y yo estamos en el lugar más luminoso de la consulta. En el techo, encima de las butacas, Sigurd ha instalado una ventana para que entre luz, y un par de lámparas sencillas crean un ambiente agradable en el rincón, al abrigo de las tempestades del otoño y del oscuro y gélido invierno. Junto a la otra pared corta, la que separa la consulta de la sala de espera, ha colocado mi pequeño escritorio blanco. Ha puesto estantes a lo largo de la pared a ambos lados de la puerta, hasta el ángulo del techo, para así tener suficiente espacio para mis libros y archivadores. La pared corta y el suelo son de madera clara y alegre, las paredes largas están pintadas de blanco, y todo es muy moderno y acogedor. He colocado un par de plantas donde el techo abuhardillado desciende hacia el suelo y, aunque es difícil mantenerlas con vida, porque la temperatura baja bastante cuando apago la estufa eléctrica al final del día, otorgan calidez a la estancia. «Aquí dentro puedes respirar —parece decir la habitación—. Puedes ser tú mismo. Nada de lo que digas en este sitio será juzgado, compartido con terceros ni ridiculizado.» Eso era lo que quería, una consulta que invitase a entrar a mis pacientes. Y lo he conseguido. Gracias a Sigurd.
Pero ahora Vera está sentada fuera, esperándome, y me noto cansada. No tengo ganas de invitarla a pasar. Me siento frente a mi escritorio y enciendo el ordenador. Me pongo a leer las anotaciones de la última vez, aunque realmente no lo necesito; recuerdo perfectamente de qué hablamos. Quiero tiempo, postergar el momento en el que tenga que ir a buscarla. No sé por qué lo hago, o más bien no quiero pensarlo. Un terapeuta se preocupa por sus pacientes, y Vera me importa, pero no puedo obviar el hecho de que las consultas con ella resultan bastante pesadas.
«Dificultades con los padres —dicen las notas de la otra vez—. Dificultades con su novio.» Los problemas de Vera se concentran en el plano de las relaciones. Acudió a mí justo después de las Navidades. Buscaba que la ayudase con una reacción depresiva. Es bastante más inteligente que la media, incluso puede que sea superdotada, y todo la aburre. «Estoy tan harta de todo —dijo en nuestra primera sesión, cuando le pedí que me contara por qué había venido a verme—, es como si nada tuviese sentido.» Al parecer, su novio es un hombre casado. Sus padres son investigadores —intentan probar un teorema matemático sobre el que sólo un puñado de personas en el mundo tiene un conocimiento detallado—, siempre están trabajando y, a menudo, de viaje. Sus hermanos son adultos y se han marchado de casa hace mucho, y Vera, de dieciocho años y más madura de lo que su edad podría hacer suponer, sostiene que la familia ya estaba al completo cuando ella llegó. Sus padres no deseaban tener más hijos. Ella fue un accidente.
Hay mucho en lo que trabajar. Hay verdadero dolor en la vida de Vera. Y es un dolor profundo.
Reviso mi correo electrónico, dilato el tiempo antes de dejarla pasar. Sólo publicidad, nada personal. Durante un instante siento ganas de llamar a Sigurd, pero está claro que sería una tontería: son las nueve menos cinco, lo más seguro es que siga en el coche con los chicos. Tomo aliento. Tres pacientes, y luego fin de semana. Toda la noche para mí. Almorzar en casa de mi hermana el domingo y, por lo demás, ningún plan. Ir al gimnasio tal vez.
—¿Lista, doctora? —pregunta Vera cuando salgo para hacerla pasar.
Lo de «doctora» es algo que surgió durante nuestra segunda sesión. Me preguntó sobre la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra; le conté que yo soy psicóloga, no médico, que me he formado en el funcionamiento holístico del ser humano, no sólo en las patologías. Sin embargo, ella se centró en lo primero y dijo: «Entonces ¿no eres médica de verdad?». Me irrita admitir que me molestó; hurgó en un complejo de inferioridad que no pensaba que tuviese, y respondí, algo a la defensiva, que yo sabía lo mismo o más que un médico sobre lo que ocurre en la mente de las personas, algo que a ella le pareció cómico, y repuso: «Está bien, te llamaré doctora». Siempre que lo dice percibo una punzada de malestar, una sensación lacerante en la parte de atrás de la garganta que me indica que me he expuesto demasiado. De vez en cuando me pregunto si ella sabe que me molesta, si es un rasgo pasivo-agresivo por su parte, pero en realidad parece bastante sincera. Tan sólo algo le hace gracia.
Dejo que entre en la consulta por delante de mí. Vera tiene una estatura algo mayor que la media, es delgada, con las caderas rectas. Sus manos son un poco grandes, cuelgan como péndulos junto a los costados, y yo la miro y me pregunto, como suelen hacer las mujeres cuando conocen a otras mujeres: «¿Es guapa?».
Podría decirse que sí. Es joven. Pero al mismo tiempo tiene algo extraño; su pequeño rostro redondeado, el cuerpo larguirucho.
—Bueno —dice al sentarse—. He discutido otra vez con mis padres. Y con Lars.
—Vaya —respondo, y me acomodo en mi sillón—. Cuéntame.
Mientras ella habla, el sol incipiente asoma por la pequeña ventana del techo e ilumina su cabello con una especie de aureola formada por los centenares de pelillos rizados que han emergido de su liso peinado. «Todas las mujeres tienen cabellos rebeldes de ese tipo —pienso—. Yo misma tengo muchísimos, más que Vera.»
Hay un patrón evidente en lo que me cuenta. Vera se siente rechazada por sus padres, que tienen tantas cosas importantes que hacer que no tienen tiempo para ella. Dado que no es capaz de expresarles el motivo de su tristeza, nada mejora con las confrontaciones que tiene con ellos, y Vera, que entonces se siente todavía más rechazada, llama a su novio y comienza una nueva discusión con él. El novio, que está casado, volverá en cualquier caso con su esposa cuando cuelguen el teléfono, de manera que, en la discusión que ella misma ha provocado con él, volverá a sentirse rechazada. Vera gestiona así el ingobernable sentimiento de no ser prioritaria para sus padres en un contexto más manejable, el de su novio. Tras la primera media hora de sesión, comparto esa reflexión con ella.
—No sé —dice Vera, y arruga la nariz—. ¿No es demasiado simple? Un poco freudiano, ¿no?
—¿Debo interpretar que piensas que no es correcto?
Echa un vistazo a mi librería, como si estuviese sopesando mi hipótesis. Se toquetea con los dedos la pulsera que lleva en la muñeca, un fino brazalete de plata con una sencilla perla, que hace girar entre el dedo índice y el pulgar. Es una joya demasiado adulta para ella, pienso. Las chicas que vienen a verme suelen llevar brazaletes con letras, palabras como LOVE, TRUST o ETERNITY. Esta pulsera, en cambio, es más propia de una mujer madura.
—No lo sé. Espero que no. En realidad, no creo que llamara a Lars porque quisiera sentirme mal. Creo que me estaba sintiendo mal y deseaba sentirme mejor.
—Entiendo —digo—. Y acabaste sintiéndote peor de lo que ya lo hacías.
—Sí —replica, y deja escapar un profundo suspiro—. Se podría decir que fue una mala estrategia.
—¿Qué crees que podría ser una buena estrategia?
—¿Para sentirme mejor? No lo sé. Sólo se me ocurren malas estrategias.
—¿Como cuáles?
—Autolesionarme —responde—. ¿No es eso lo típico? En mi clase hay una chica que se dedica a ello. Incluso escribe un blog sobre el tema, se saca fotos y muestra sus heridas; es enfermizo. Sin embargo, no es mi estilo. A menos que pienses en Lars como en una autolesión.
Esa última reflexión es una invitación que dejo pasar. Quiere hablar del novio, necesita conversar con alguien sobre esa relación y no tiene a nadie más a quien hacerle confidencias, pero no es eso lo que en realidad le causa dolor. Desde mi punto de vista, Lars es un síntoma, mientras que la causa de su depresión es más profunda y está en aquello de lo que Vera no quiere hablar. Necesitamos adentrarnos en eso. Mi cuerpo está aún medio dormido y tengo que resistir el impulso de desperezarme en el sillón. Detrás de Vera observo que la bruma se disipa. Hoy hará buen tiempo.
—Estabas disgustada tras la discusión con tus padres —continúo—. Querías sentirte mejor y, en vez de autolesionarte o cometer cualquier otra estupidez, elegiste algo que podría haber funcionado bien, es decir, buscar apoyo en otro ser humano. El problema es que elegiste a alguien que sabías que te iba a rechazar. Pero lo que yo pienso es: ¿y si hubieses intentado ponerte en contacto con otra persona?
—¿Con quién?
—No lo sé. Alguien en quien confíes. Una amiga, por ejemplo.
—Una amiga —repite con pesadumbre.
—¿Tienes amigas, Vera?
Ella me mira. ¿Me está midiendo? Hay un destello desafiante en su mirada cuando dice:
—Tengo muchas amigas. Por Dios, tengo montones, más de las que necesito. Pero ¿sabes cuál es el problema?
—No —respondo—. ¿Cuál es el problema?
—Son imbéciles. Todas ellas.
—Vaya —digo. Luego medito un instante y le devuelvo la reflexión—: Entonces no parece que sean muy buenas amigas.
Ella toma aliento. Su expresión se suaviza.
—De acuerdo, tal vez no sean imbéciles. Pero entienden muy poco. No te puedes ni imaginar cómo son las chicas de mi clase. Se dedican a leer blogs de belleza y planificar la fiesta de la graduación, y piensan que no hay habilidad comparable a saber perfilarse las cejas de una determinada manera. ¿Entiendes? Si les preguntas sobre el amor, empiezan a hablar de cuando se enrollaron un día con uno de la otra clase. ¿De qué forma podrían ayudarme?
—Parece que, aunque tengas bastante gente a tu alrededor, en realidad no tienes a muchas personas a las que puedas acudir para buscar apoyo —constato.
—Tengo a Lars.
—Sí. Pero Lars es algo distinto de un amigo. En cierto modo, parece una vida un poco solitaria.
No le gusta ese ángulo, lo percibo de inmediato. Vera quiere que Lars sea suficiente. Se considera mejor que sus compañeras de clase, pero no quiere compasión por su situación excepcional.
—En realidad, ¿es necesario confiar tanto todo el rato, joder?
—Yo creo que todas las personas necesitan a alguien con quien poder compartir confidencias.
Tampoco le gusta eso.
—Y tú, ¿tienes amigas con las que compartir confidencias? —pregunta, y ahora su tono desprende algo cruel, sarcástico, que me golpea con fuerza; lo noto en las tripas, el disgusto de ser objeto de un ataque—. ¿Tienes amigos del tipo que sea, en realidad?
Ha vuelto a alzar la ceja. Muchas de las chicas que acuden a mí me hablan de esa lucha por la existencia en el patio del colegio, de las brutales estrategias para sobrevivir a la ley del más fuerte, comer o dejarse comer. Vera me observa de esa manera, de la misma forma en que la líder de la clase observa a la chica más callada de la última fila.
—Sí, los tengo —respondo, quizá demasiado deprisa—. No hablamos de temas profundos todo el rato, pero tengo confidentes. Creo que uno los necesita.
Nos contemplamos, ambas nos medimos con la mirada. Percibo que no he atinado en mi respuesta ante su jugada.
—Y uno puede trabajar para conseguirlos —continúo intentando transformar esto en algo constructivo.
Hay un atisbo de algo que no consigo descifrar en su mirada mientras me analiza. A continuación, es como si perdiese el interés.
—Vale —dice, y se queda mirando la perla de su pulsera, que está haciendo girar—. Puede que tú lo necesites, pero para mí no es así.
Ha sido un error. Se ha enfadado. Ha arrojado su ira contra mí, como hacen los adolescentes. Yo no he sido capaz de gestionarlo, no le he dado lo que necesitaba. En lugar de eso, he acabado por defenderme a mí misma. Vera se pasa las manos con gesto cansado por el cabello en un ademán de adulta, pero cuando las deja caer y vuelve a mirarme no aparenta ni siquiera los dieciocho años que tiene.
—Yo no necesito ningún confidente —recalca—. Lo único que necesito es amor.
Su tono es el de una niña obstinada. Casi me dan ganas de acariciarle la mejilla. Ése es el punto débil de Vera. Está tan convencida de que es más lista, más madura y sabia que sus amigas, que no intuye el alcance de todo lo que aún no ha comprendido. Tal vez sea mi labor hacer que lo entienda. Pero estoy tan cansada. Es viernes, y además la sesión está a punto de acabar.
Miro el reloj, y Vera se da cuenta.
—¿Es hora de acabar, doctora? —me pregunta.
—————————————
Escritora: Helene Flood. Traductores: Bente Teigen Gundersen y Mónica Sáinz Serrano. Título: La psicóloga. Editorial: Planeta. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


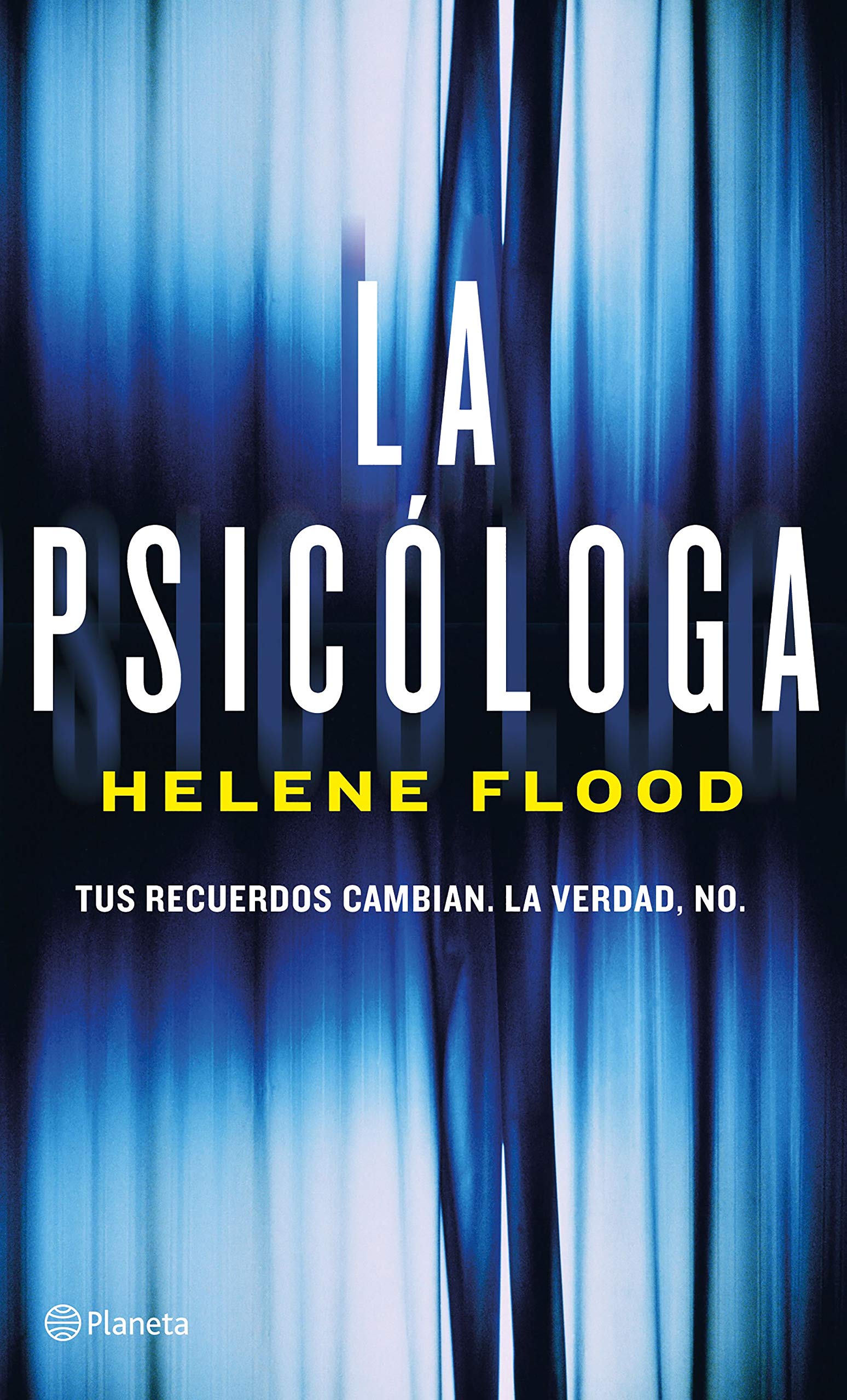



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: