Naturaleza es nombre de mujer (Volcano), de Abi Andrews, es una novela donde la autora ensaya un nuevo tipo de literatura sobre naturaleza (mezclando ficción y escritura científica) para situar la cuestión de género en el centro del debate y abrir los ojos a una nueva realidad sobre la mujer y su papel en la naturaleza.
Abi Andrews ha publicado en revistas digitales (Five Dials, Caught by the River, The Clearing, The Dark Mountain Project…), y esta es su primera novela, que ha aparecido en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y ahora en España, de la que Zenda publica las primeras páginas.
DEJAR ATRÁS LA HELIOPAUSA
En 1977 tuvo lugar el lanzamiento de la sonda espacial Voyager 1, que en cualquier momento —el mes que viene, mañana mismo o el segundo siguiente— alcanzará el espacio interestelar y se convertirá en el objeto hecho por el ser humano más alejado de la Tierra, así como en el primero en dejar atrás la heliosfera. Este acontecimiento será uno de los hitos fundamentales de la historia de la ciencia, aunque nunca sabremos exactamente cuándo ha sucedido. Hay tres sucesos que indicarían que la Voyager 1 habría traspasado la frontera de la heliopausa: un aumento de los rayos cósmicos galácticos, la inversión de la dirección del campo magnético y la disminución de la temperatura de las partículas cargadas. Los informes de la Voyager 1 muestran un incremento mensual de los rayos cósmicos del 25 por ciento, pero las señales que emite la sonda tardan diecisiete horas a la velocidad de la luz en recorrer el camino de vuelta a la Tierra.
¿Cuándo empezó mi viaje? ¿En el momento de su concepción? ¿Cuando salí de casa en una furgoneta de reparto con un amigo de mi padre que iba al norte para llevar muebles? Mis padres, con el perro, me dijeron adiós con la mano. Yo lo grabé; mi madre lloraba. Eso sí que me dio sensación de comienzo. ¿O fue aquel día gris de marzo, cuando el carguero zarpó de Immingham y se adentró en esas aguas que parecían como de cubo de fregona?
Así fue como ocurrió: yo estaba viendo una película sobre un fugitivo llamado Chris McCandless, que renunció a su vida de niño rico de universidad privada para cruzar los Estados Unidos y vivir el sueño de Jack London en Alaska, donde comió unas semillas venenosas y se murió. Fue en 1992, un año antes de que yo naciera. Lloré y me prometí que abriría una cuenta de ahorros para costearme un viaje a Alaska, donde yo también viviría en plena naturaleza en la más absoluta soledad. Después, repasé la película de cabo a rabo y analicé de qué manera la cosa podría haber sido diferente si el tío hubiera sido mujer.
Lo cierto es que habría sido una película radicalmente distinta. No solo porque había situaciones en las que las consecuencias habrían sido diferentes para ambos sexos (por ejemplo, cuando al tío le da una paliza un maquinista que lo sorprende viajando como polizón a bordo del tren de mercancías que conducía), sino, sobre todo, porque resultaría sencillamente desconcertante que una mujer quisiera apartarse hoy en día de la sociedad y adentrarse en la naturaleza salvaje para vivir de matar y comer animalillos y de las plantas que encontrase.
Henry David Thoreau, el místico talador de bosques, tiene parte de culpa en esto por decir cosas como que «la castidad es la floración del hombre; y lo que llamamos genio, heroísmo, santidad y demás no son más que distintos frutos que la suceden», como si el mero hecho de mantener relaciones sexuales con una mujer pudiera echar a perder el trascendentalismo de uno. Se utiliza la palabra «Hombre» para referirse a la Humanidad al completo. Cuando se habla del «Hombre» que se enfrenta con la Naturaleza en una dinámica de conquista, se suele hablar de la Naturaleza en términos femeninos.
Que una mujer dé muestras de tener una naturaleza salvaje no es sinónimo de autonomía y libertad, sino que, por el contrario, se considera una fiebre irracional. Al mismo tiempo, en términos supervivencialistas somos el sexo débil y no podemos prosperar solas más allá de la esfera social o sin la protección de un hombre viril. A las mujeres se las excluye de la naturaleza y, a la vez, se las destierra a ella.
Incluso en esos canales de documentales que graban programas sobre familias que viven en plena naturaleza, la mujer siempre es la esposa del hombre de montaña, nunca la mujer de montaña; no es más que un apéndice del hombre, igual que la barba, la pipa y la escopeta. En Coming into the Country: Travels in Alaska, el escritor John McPhee describe con todo lujo de detalles a numerosos hombres de montaña, pero de las pocas mujeres a las que menciona no habla más que de pasada. Uno de los hombres le cuenta a John McPhee que quería estar completamente solo, aislado en mitad de la nada, sin más compañía que la de sus tres hijas y su esposa (o «sus mujeres», como le gustaba llamarlas).
Sin duda, hay excepciones que escapan de este hechizo de invisibilidad. Ahí está, por ejemplo, la vaquera Juana Calamidad. O Nellie Bly, que dio la vuelta al mundo en setenta y dos días. O Freya Stark, que escribió libros de viajes sobre Oriente Medio. O la exploradora Mary Kingsley, y esa señora mayor que se tiró por las cataratas del Niágara metida en un barril de madera. El problema, sin embargo, es precisamente ese: que son la excepción. Es como si la naturaleza escondiera una lección fundamental que solo está al alcance de los hombres.
En la naturaleza, los hombres esculpen su individualidad y su virilidad, como si las mujeres no pudieran gozar de individualidad y autenticidad. La historia tiene exactamente el mismo argumento, pero «una mujer sola en plena naturaleza» tiene un significado diametralmente opuesto. Por eso se me ocurrió hacer un viaje a Alaska. Quizá haya leído demasiadas historias fantásticas sobre misiones, al estilo de El señor de los anillos, pero me resulta imposible quitarme de la cabeza la idea de que para ser merecedora de un destino tan sumamente lejano una debe hacer algún tipo de expedición, como esa gente que peregrina por motivos religiosos. El otro elemento de esta ética venía de mi aversión a los aviones, que es una mezcla del sentimiento de culpa que me inspira dejar una huella de carbono y la susceptibilidad que despierta en mí la paradoja que supone cruzar zonas horarias en cuestión de horas para existir de repente, con total indiferencia, en un lugar en el que no estarías de forma natural. No se trata simplemente de volar a algún sitio y amontonarse como en uno de esos paquetes turísticos de «sol, arena, mar y vales del Daily Mail, todo incluido».
Mi familia era de esas que siempre viajaba al extranjero, salvo cuando mi padre estaba en el paro. Para cuando me fui de casa había estado ya en nueve países. Si hubiera tenido que describirlos, podría haber dicho que las playas de España estaban más concurridas que las de Grecia, que en el Caribe te disuaden de ir a playas que no sean las de tu hotel, que las segrega, y que Disneyworld está demasiado lejos de la costa como para ir a la playa, pero que total se puede ir a una playa de mentira en los parques y una de ellas hasta tiene un tobogán que es un tubo que va por debajo del agua y pasa por un acuario lleno de delfines.
Vivir en una era tecnológica supone que, en un sentido abstracto, la otra punta del mundo está al alcance de unos pocos clics. Se ha explorado la Tierra de cabo a rabo y está todo en la enciclopedia. Internet ha reunido todas esas enciclopedias y las ha organizado para formar un directorio, desordenado pero práctico. Ya no quedan enigmas, lo que también supone que el rito del viaje se ha vuelto mucho menos elitista. Puedo valerme de Internet lo mismo que un hombre de antaño se habría aferrado a una recomendación escrita con pluma que le permitiría viajar a bordo del barco de ese amigo de su padre que se dedicaba al comercio del tabaco.
Hoy en día es muy fácil sentir que la Humanidad lo ha saturado todo; que hemos conquistado el mundo. Si pudiéramos ver la evolución de la Tierra a cámara rápida desde el principio de la Historia hasta la actualidad, no pasaría gran cosa durante muchísimo tiempo. Las masas continentales de tierra irían alejándose poco a poco, cada cierto tiempo impactaría un asteroide y quizá se podría presenciar la erupción de un supervolcán, tras la cual se dispersan diminutos champiñones de humo. La Tierra sería una canica relativamente apacible, con la atmósfera llena de remolinos y espirales nacaradas. Después, en el siglo xviii después de Cristo, se vería una metamorfosis: ciudades que crecen como moratones, tierras fértiles que se vuelven desérticas, basura espacial que se acumula poco a poco y orbita formando una constelación metálica y sin brillo.
Hoy en día hay en el cielo satélites que nos sobrevivirán muchos años y que tienen el tamaño de campos de fútbol, suspendidos en el cinturón de Clarke, a 35 786 kilómetros del nivel del mar, a una distancia en la que giran en una órbita geosincrónica. Apenas experimentan ningún tipo de arrastre atmosférico, debido a lo cual nunca se verán atraídos a la Tierra. Solo podrían dejar de existir cuando nuestro Sol, que se está expandiendo, se trague todo aquello que se encuentre en las inmediaciones de la Tierra. Hasta que eso ocurra serán los artefactos humanos más longevos, además de un legado del siglo xxi. Nuestra civilización pasará a la eternidad gracias a estos exoesqueletos grises, desbancando a los egipcios, a los mayas, a los maorís, etcétera.
La Tierra se formó hace alrededor de 4500 millones de años. Todos los seres que vivan en ella dentro de 6000 millones de años se vaporizarán cuando el Sol muera y estarán tan distantes de nosotros como lo estamos nosotros de esos pececillos que salieron del mar. Pero adolecemos de miopía. En el esquema general del universo, en los últimos cien años las cosas han cambiado a una velocidad que para el universo no es más que un abrir y cerrar de ojos; y aun así, joder, a mí me ha costado mucho llegar a los diecinueve años. Quiero que el viaje me recuerde que soy pequeña y que me estoy volviendo cada vez más pequeña. (Me erijo en un punto sobre un globo. Los puntos son equidistantes. A medida que el globo se hace más grande, los otros puntos parecen alejarse, pero es solo porque yo estoy sobre uno de los puntos).
Alaska es el lugar idóneo para experimentar este sentimiento. Se alza en la psique colectiva como la tierra de los hombres de montaña, la última gran región salvaje. Es grande, vasta y, en su mayor parte, está deshabitada. Tiene siete veces el tamaño de las islas británicas, y aproximadamente una séptima parte de la naturaleza salvaje de Alaska se encuentra protegida. La población total es diez veces inferior a la de Londres.
Al terminar el bachillerato, me pasé varios meses trabajando a jornada completa y viviendo con lo justo, y conseguí ahorrar dos mil libras, el coste aproximado de un billete de avión para volver desde Alaska. Ese dinero era solo para los gastos del viaje y tenía que llegarme para ir del Reino Unido a Islandia, de Islandia a Groenlandia, de Groenlandia a Canadá y de allí, hasta Alaska. El resto del dinero que necesitara para vivir lo iría consiguiendo sobre la marcha. Todo lo que he escrito anteriormente estaría resumido en una elegante voz superpuesta en un montaje de vídeo en el que saldrían, empañados y con un aura de misterio, todos los sitios a los que iba a ir.
Sería un viaje por tierra y mar, una epopeya como la de Ulises, pero protagonizada por mí, una mujer joven en busca de la «autenticidad».
—————————————
Autor: Abi Andrews. Título: Naturaleza es nombre de mujer. Editorial: Volcano. Venta: Fnac y Casa del Libro


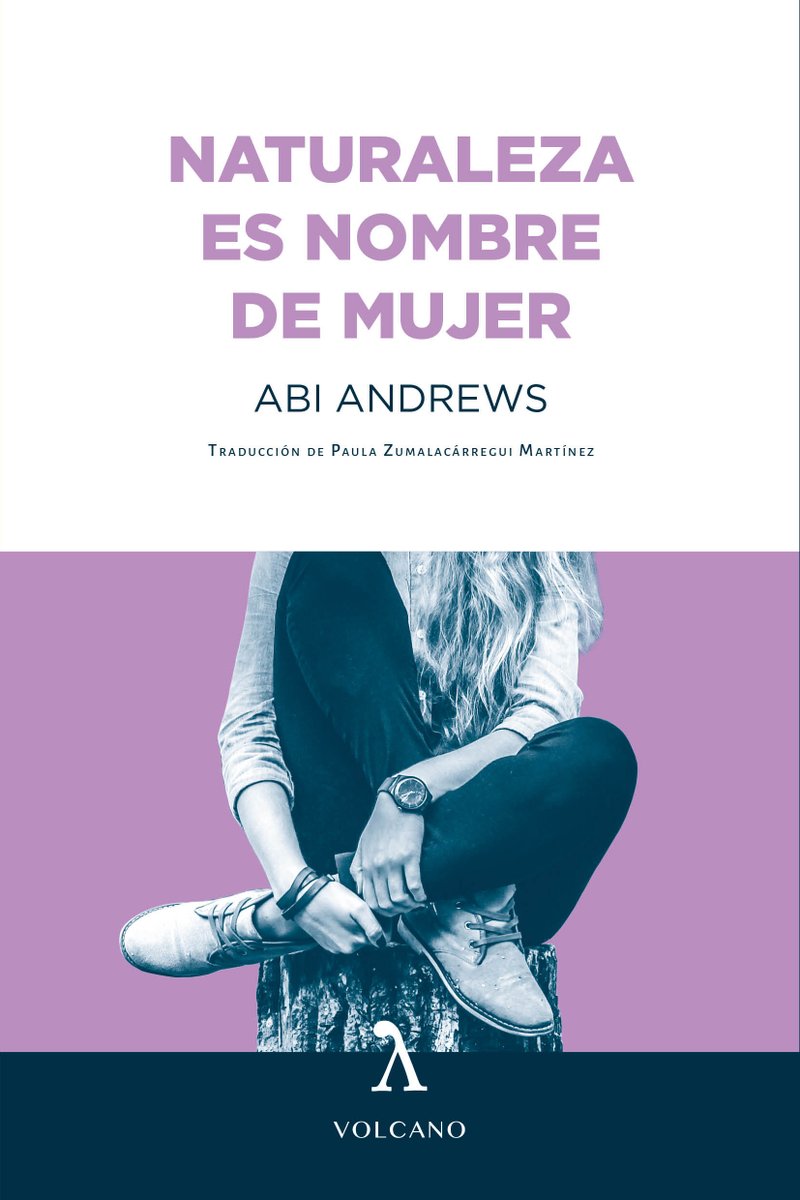

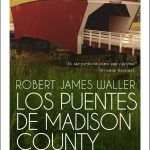

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: