Entre 1886 y 1893, Anatole France escribió no pocos artículos para el prestigioso diario Le Temps. En la mayoría de ellos, narraba el día a día de los cenáculos literarios. Así, estos textos están plagados de referencias a Balzac, Sand, Flaubert, Maupassant, Baudelaire, etc.
En Zenda reproducimos uno de los artículos presentes en la compilación editada por Lydia Vázquez Jiménez para Cabaret Voltaire: La vida literaria.
***
GUSTAVE FLAUBERT
Era un domingo de otoño de 1873. Fui a verlo, muy emocionado. Me puse la mano en el corazón mientras llamaba al timbre del pequeño piso donde vivía entonces, en la Rue Murillo. Él mismo salió a abrir la puerta. Nunca había visto a nadie como él en mi vida. Era alto, de hombros anchos, grande, impresionante y estruendoso; llevaba con mucho estilo una especie de levita marrón, una prenda de auténtico pirata; los calzones, a modo de faldón, le llegaban hasta los talones. Calvo y peludo, con la frente arrugada, los ojos claros, las mejillas rojas y el bigote incoloro y colgante, era la viva estampa de todo lo que leemos sobre los antiguos jefes escandinavos, cuya sangre corría por sus venas, aunque mezclada.
Y su aspecto no engañaba. Él era todo eso, en sueños.
Me tendió su hermosa mano de caudillo y artista, me dijo unas palabras amables y, desde entonces, sé lo que supone amar al hombre que ya admiraba. Gustave Flaubert era muy bueno. Tenía una prodigiosa capacidad para el entusiasmo y la simpatía. Por eso siempre estaba furioso. Se querellaba a cada oportunidad, siempre había una injuria que vengar. Era como don Quijote, al que tenía en tan alta estima. Si don Quijote hubiera ama do menos la justicia y hubiera sentido menos amor por la belleza, menos compasión por la debilidad, no le habría partido la cara al arriero vizcaíno, ni habría atravesado a ovejas inocentes. Ambos eran de buen corazón. Y ambos afrontaron el sueño de la vida con un orgullo heroico que es más fácil ridiculizar que igualar. Cuan do apenas llevaba cinco minutos en casa de Flaubert, en el pequeño salón, cubierto de alfombras orientales, chorreaba la sangre de veinte mil burgueses sacrifica dos. Mientras se paseaba de un lado a otro, el buen gigante aplastaba con sus talones los cerebros de los concejales municipales de la ciudad de Rouen.
Hurgó en las entrañas del señor Saint-Marc Girardin con ambas manos. Clavó en las cuatro paredes los miembros palpitantes del señor Thiers, culpable, creo, de haber hecho morder el polvo a los granade ros en un campo empapado por las lluvias. Luego, pasando de la furia al entusiasmo, comenzó a recitar con una voz amplia, sorda y monótona, el comienzo de un drama inspirado en Esquilo, Las Erinias, que Leconte de Lisle acababa de poner en escena en el Odéon. Los versos eran muy hermosos, y Flaubert tenía razón al elogiarlos. Pero su admiración se extendía a los actores; hablaba con una cordialidad violenta y terrible de la señora Marie Laurent, que interpretaba el papel de Clitemnestra en este drama. Al hablar de ella, parecía estar acariciando a una bestia monstruosa. Cuando llegó el turno del actor que interpretaba a Agamenón, Flaubert estalló. Ese actor era un confidente de tragedia, envejecido en su modesto oficio, cansado, desilusionado y baldado por el reumatismo; su actuación se vio muy afectada por estas miserias físicas y morales. Había días en los que el pobre hombre apenas podía moverse en el escenario. Ya de mayor, se había casado con una acomodadora de teatro, pensaba descansar pronto con ella en el campo, lejos de las tablas y las butacas. Se llamaba Laute, creo, y era pacifista y pedía con justicia la paz prometida en la tierra a los hombres de buena voluntad. Pero nuestro buen Flaubert no lo sintió así. Exigió que el tipo, Laute, se labrara una nueva y regia carrera.
—¡Es inmenso! —gritó—. ¡Es un líder bárbaro, un rey de Argos! ¡Es arcaico, prehistórico, legendario, homérico, rapsódico, épico! ¡Tiene una pasividad sagrada! No se mueve… ¡Es genial! ¡Es divino! Es como una estatua de Dédalo vestida por vírgenes. ¿Ha visto en el Louvre un pequeño bajorrelieve de estilo griego antiguo, asiático, que se encontró en la isla de Samotracia y que representa a Agamenón, Taltibio y Epeo con sus nombres escritos al lado? Agamenón aparece sentado en un trono en forma de X con patas de cabra. Tiene una barba puntiaguda y el pelo rizado a lo asirio. Tal tibio también. Son hombres horribles; parecen peces, y muy viejos. Se diría que Laute ha salido de esa piedra. ¡Es magnífico, por el amor de Dios!
Así exhalaba Flaubert su ahínco. Toda la poesía de Homero y Esquilo la vio encarnada en Laute, así como el ingenioso hidalgo confundió a un simple carnero con el siempre intrépido Brandabarbarán de Boliche, señor de las tres Arabias, que tenía por armadura una piel de serpiente, y por escudo, una puerta que se dice que fue la que se llevó Sansón de la ciudad de Gaza. Estoy de acuerdo en que ambos se equivocaron, pero una persona mediocre no se equivoca así.
Nunca verán ustedes a los tontos caer en tales ilusiones. Flaubert me hizo lamentar sinceramente no haber vivido en la época de Agamenón y la guerra de Troya. Después de hablar muy bien de esta época heroica, así como en general de todas las épocas bárbaras, vertió sus invectivas sobre la época actual. La encontraba banal. Aquí es donde su filosofía me parece que falla, porque, al fin y al cabo, todos los tiempos son corrientes para quienes los viven; desde que nacemos, no podemos huir de la impresión de vulgaridad que emana de las cosas que nos rodean. La vida siempre ha sido muy monótona, y los hombres siempre se han aburrido. Los bárbaros, cuya existencia era más sencilla que la nuestra, estaban aún más aburridos que nosotros. Mataron y saquearon para divertirse. Ahora tenemos nuestros círculos, nuestras cenas, nuestros libros, nuestros periódicos y nuestros teatros para mantenernos entretenidos. Nuestros pasatiempos son más variados que los suyos. Flaubert parecía pensar que los personajes antiguos disfrutaban de la impresión de extrañeza que nos producen. Es una ilusión bastante ingenua, pero natural. De hecho, creo que Flaubert no era tan infeliz como parecía. Cuando menos, era un pesimista peculiar: era un pesimista lleno de entusiasmo por una parte de las cosas humanas y naturales. Shakespeare y Oriente lo llevaron al éxtasis. No lo compadezco; al contrario: afirmo que fue feliz. Poseía uno de los grandes dones de este mundo: sabía admirar.
No hablo de la felicidad que experimentó al cumplir su ideal literario escribiendo hermosos libros porque no me está permitido decidir si la alegría del éxito compensa, en este caso, las penas y angustias del esfuerzo. Sería cuestión de saber quién saboreó la satisfacción más pura; si Flaubert cuando escribió la última línea de Madame Bovary o el marinero del que habla el señor Maupassant cuando puso el último aparejo de la goleta que estaba construyendo pacientemente en una botella. Personalmente, solo he conocido a dos hombres en este mundo que estén contentos con su trabajo: uno es un viejo coronel, autor de un catálogo de medallas; el otro es un oficinista que hizo una pequeña maqueta de la iglesia de la Madeleine con corchos. Nadie escribe obras maestras por placer, sino bajo la influencia de una fatalidad inexorable. La maldición de Eva golpea a Adán tanto como a ella: el hombre también da a luz con dolor. Pero si producir es amargo, admirar es dulce, y esa dulzura Flaubert la saboreó plenamente, la bebió a largos tragos. Admiraba con furor, y su entusiasmo estaba repleto de sollozos, blasfemias, aullidos y rechinar de dientes.
Encuentro a mi Flaubert, en su Correspondencia —cuyo primer volumen acaba de publicarse—, tal como lo vi hace catorce años en el pequeño salón turco de la Rue Murillo: rudo y amable, entusiasta y aplica do; un teórico mediocre, un infatigable trabajador y un hombre honesto.
Entre sus cualidades no se hallaba la de ser el mejor de los amantes, y no es demasiado sorprendente que las cartas más frías de esta correspondencia general sean las de amor. Están dirigidas a una poeta que ya había inspirado, se dice, un largo y ardiente amor a un
elocuente filósofo. Era hermosa, rubia y habladora. Flaubert, cuando fue elegido por esta musa, tenía ya, a los veintitrés años, el gusto por el trabajo y el temor a las limitaciones. Si a eso le añadimos el hecho de que este hombre siempre fue incapaz de decir la más mínima mentira, podemos imaginar su vergüenza al intentar corresponderla. Sin embargo, al principio escribía hermosas cartas; se aplicaba tanto que llegó al punto de componer auténticos galimatías. Escribió el 26 de agosto de 1846:
Para mi propio uso, he dividido en dos partes claras el mundo y a mí mismo: por un lado, el elemento externo, que deseo que sea variado, multicolor, armónico, inmenso, y del que no acepto nada, solo el espectáculo de disfrutarlo; por otro lado, el elemento interno, que concentro para hacerlo más denso, y en el que dejo penetrar, a plenos efluvios, los rayos puros del espíritu a través de la ventana abierta de la inteligencia.
Estos giros no eran naturales en él. Pronto se cansó y escribió sus misivas con un estilo más claro, pero duro, e incluso un poco brusco. En los momentos de ternura, que son escasos, habla a su amada como a un buen perro. Le dice: «Tus buenos ojos, tu buena nariz». La musa se sintió halagada por inspirar un tono más armonioso.
Copio aquí la epístola del 14 de diciembre como un buen ejemplo de humor avinagrado:
Ayer me hicieron una pequeña operación en la mejilla, por mi absceso. Mi cara está envuelta en un paño y se ve bastante ridícula; como si no bastara con toda la podredumbre y todas las infecciones que han precedido a nuestro nacimiento y que habrán de llevarnos a la muerte, no somos, durante nuestra vida, más que una corrupción y una putrefacción sucesivas, alternándose e invadiéndose entre sí. Hoy perdemos un diente, mañana un pelo, se abre una herida, se forma un tumor, te ponen vejigatorios, te curan llagas. Si a esto le aña dimos los callos en los pies, los malos olores natura les, las secreciones de todo tipo y sabor, obtenemos un cuadro del ser humano de lo más excitante. ¡Y pensar que nos gusta todo eso! Y, sin embargo, nos amamos a nosotros mismos, y yo, por ejemplo, tengo el valor de mirarme al espejo sin echarme a reír. ¿No hay algo profundamente triste y amargamente melancólico en la imagen de un par de botas viejas? Cuando piensas en todos los pasos que has dado con ellas para ir quién sabe adónde, en toda la maleza que has pisado, en todo el barro que has arrastrado, ese cuero desgastado pare ce bostezar y decirte: «Vete, tonto, cómprate otras botas, de charol, brillantes, bonitas. Llegarán a ser como yo, como tú un día, cuando hayas manchado y sudado muchos empeines».
Al menos no se le puede acusar de contar banalidades. Más tarde admite que posee «un corazón duro», y, de hecho, le sientan mal ciertas sutilezas. Sin embargo, hace gala de una extraña ingenuidad. Asegura a la señora X*** la casi virginidad de su alma. En realidad, esta confesión debería conmover a una mujer de letras. Por lo demás, no tiene el más mínimo amor propio y confiesa que no entiende de delicadezas en el amor. Hay que alabar su franqueza. Lo que quiere la señora es que prometa amarla siempre. Y nunca promete nada. También en esto es un hombre muy honesto.
La verdad es que solo tenía una pasión, la literatura. Si consiguiéramos erigir su estatua, podríamos escribir debajo este verso que Auguste Barbier dedicó a Miguel Ángel: «El arte fue tu único amor y ocupó toda tu vida».
Con nueve años, el 4 de febrero de 1831, envió esto a su amiguito Ernest Chevalier: «Escribiré las novelas que tengo en mente, que son: La Belle Andalouse, Le Bal masqué, Cardenio, Dorothée, La Mauresque, Le Curieux im pertinent, Le Mari prudent».
En aquel momento descubrió el secreto de su vocación. Avanzó todos los días de su vida por el camino que le correspondía. Trabajó como un animal. Su paciencia, su valor, su buena fe y su integridad siempre serán ejemplares. Es el escritor más concienzudo. Su correspondencia da fe de la sinceridad y la continuidad de sus esfuerzos. Escribió en 1847:
Cuanto más avanzo, más dificultad encuentro en escribir sobre las cosas más sencillas, y más veo la va cuidad de las que había juzgado mejores. Afortunada mente, mi admiración por los maestros va creciendo a medida que avanzo y, lejos de desesperarme por este abrumador paralelismo, mi indomable gusto por escribir se está avivando.
Debemos admirar y venerar a este hombre de gran fe, que se despojó, gracias a un trabajo perseverante y a su ahínco por la belleza, de todo lo pesado y confuso en su mente, que sudó día a día sus soberbios libros y sacrificó su vida entera, metódicamente, a las letras.
—————————————
Autor: Anatole France. Título: La vida literaria. Traducción: VV.AA. Editorial: Cabaret Voltaire. Venta: Todos tus libros.



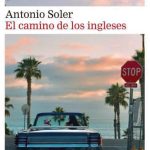


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: