José María Eça de Queirós (Póvoa de Varzim, 1845 – París, 1900), estudió Derecho en la Universidad de Coímbra, donde conoció a Antero de Quental, un personaje clave en su dedicación a la literatura. Diplomático desde 1872, prestó servicios en numerosos países, como Cuba, Macao, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Liberal de convicción, fue un defensor decidido de la modernización de Portugal.
Eça de Queirós es una de las figuras principales de la literatura portuguesa y el principal impulsor de la novela realista en Portugal. De su extensa obra destacamos El crimen del padre Amaro, El primo Basilio, La ilustre casa de Ramires, Los Maia, La reliquia o La ciudad y las sierras y esta de la que ahora Zenda publica las primeras páginas, Las minas de Salomón, que ha publicado La Umbría y la Solana.
CAPÍTULO I
Encuentro con mis compañeros
Resulta bien extraño que a mi edad, cincuenta y seis años cumplidos, me encuentre aquí, pluma en mano, preparándome para narrar esta historia.
Nunca imaginé que tan prodigioso hecho pudiera llegar a producirse en mi vida, vida que me parece plena, y vida que me parece ya bien larga… Sin dudas, por haberla comenzado tan temprano; pues en efecto, a la edad en que los otros muchachos deletrean aún en los bancos de la escuela, yo ya andaba agenciándome mi pan por las calles de esta vieja colonia de Ciudad del Cabo. Y aquí he permanecido desde entonces, metido en negocios, en servicios, en travesías, en guerras, en trabajos, y en esa dura profesión, pues no es otra la mía, de la caza del elefante y el marfil. Entretenido con todas estas diligencias, hace sin embargo muy poco tiempo (ocho meses) que conseguí, como se dice, llenar mi bolsa. Ahora es por fin una buena bolsa, una bolsa de persona importante, ¡vive Dios! De hecho, ¡una bolsa impresionante! Y a pesar de ello, juro que para sentirla así, redonda y sonora entre mis manos, no me arriesgaría a pasar de nuevo por los trances de este terrible año que ya acaba. ¡Qué va! Ni aunque me asegurasen que llegaría al final con la piel intacta y el bolsillo lleno. Pues en el fondo yo soy un tímido, detesto la violencia, y estoy ya más que harto, reharto de aventuras.
Como iba diciendo, resulta muy extraño que me lance de esta manera a escribir un libro. No se cuenta entre mis hechuras ser hombre de prosa y de letras, por más que, como cualquier otro, aprecie las bellezas de la Santa Biblia y goce con la historia del Rey Arturo y su Tabla Redonda. Sin embargo, tengo mis razones, y se trata de razones de importancia, para tomar la pluma con esta mano torpe que hace casi cuarenta años que no maneja sino la carabina. En primer lugar, mis compañeros, el barón Curtis y el digno capitán de la Armada Real John Good (a quien por costumbre me referiré como «el capitán John») me pidieron que relatase y publicase nuestra expedición al reino de los Kakuanas. En segundo lugar, estoy aquí en Durban, postrado en una silla, inutilizado por unas semanas, por causa de mis achaques en una pierna. Desde que un infernal león me rasgase el muslo de lado a lado quedé sujeto a estas crisis, que se repiten año tras año, regularmente cada fin de otoño sin faltar a la cita. Fue a finales de otoño que me llevé la dentellada. Es duro que a un hombre que ha matado, a lo largo de su honrada carrera, cuarenta y cinco leones, sea justamente el último, el cuadragésimo sexto, el que le agarre y le use como si fuera tabaco de mascar. ¡Muy duro! Rompe la rutina, la estimable rutina. Y a mí, persona de orden, cualquier sorpresa me sabe peor que la hiel. En tercer lugar, además de por ocupar mis ocios, compongo esta historia para mi hijo Enrique, que se encuentra en Londres, interno en el Hospital de San Bartolomé, estudiando Medicina. Es una manera de enviarle una larga carta que lo entretenga y que lo enganche. El servicio a los enfermos, en una enfermería sofocante y lúgubre, tiene que pesar intolerablemente. Incluso desmembrar cadáveres acaba por convertirse en una rutina, rica en monotonía y tedio; de modo que esta historia, en la que hay de todo, menos tedio, llevará durante unos días a mi vástago una saludable y alegre sensación de aventuras, de viajes, de fuerza y de vida libre. Y, por fin, como última razón, escribo esta crónica por ser, sin duda, la más extraordinaria que conozco, ya sea en la Realidad, ya sea en la Fábula, «extraordinaria» incluso para los Lectores Profesionales de Novelas, y eso que en ella no aparece ninguna mujer, excepción hecha de la pobre Fulata. Está Gagula, sí. Pero aquel monstruo tenía cien años, poca forma humana, y no provocará ninguna empatía. Lo cierto es que por todas estas doscientas páginas no pasa una sola falda. Y de cualquier manera, escaso como anda de las gracias de lo femenino, no creo que exista un caso más raro ni más cautivador.
La única vez que tuve que hacer una narración pública de esta aventura fue ante los jueces de Natal, cuando comparecí como testigo en el caso de la muerte de nuestros criados Khiva y Venvogel. En aquella ocasión comencé de este modo, muy dignamente, con la aprobación de todos y alabanzas del periódico de Durban: «Yo, Alan Quartelmar, residente en Durban, en Natal, gentleman, declaro y juro que…». Y sin embargo no me parece que sea esa la manera más adecuada de comenzar un libro. Además, ¿puedo yo afirmar, en letra impresa, que soy un gentleman? ¿Qué es un gentleman? ¿En qué consiste ser gentleman? Conozco aquí cafres50 desnudos que lo son; y conozco caballeros llegados de Inglaterra con fastuosos baúles y anillos de armas en los dedos, que no lo son. Yo, por lo menos, nací gentleman, pese a haber evolucionado después en forma de pobre y simple cazador de elefantes. Pero si en esa carrera y en los azares que me trajo me mantuve siempre como un gentleman, no es cosa que me competa evaluar. Dios sabe que con valiente esfuerzo procuré conservarme tan gentleman como nací. He matado, es cierto, a muchos hombres; pero estas dos manos, loada sea mi fortuna, están limpias de sangre inútil. Si maté fue para que no me matasen. El Señor nos dio nuestras vidas como sagrados depósitos que le pertenecen y que nos es dado defender. Siempre me he guiado por este principio; y cuento que el buen Dios me dirá un día, allá arriba: «¡Has hecho bien, Quartelmar!». Cruzar este mundo, amigos míos, es una áspera experiencia, amén de inexorable. Aquí estoy yo, hombre de orden, tímido, bonachón, constantemente envuelto en carnicerías, desde mi más tierna infancia. Por suerte nunca tuve que robar. Cierto es que una vez me apoderé de cuatro vacas que pertenecían a un cafre. Pero el cafre me había rapiñado antes sórdidamente, y aun así desde entonces traigo esas cuatro vacas sobre mi conciencia. Sólo cuatro vacas. ¡Pues me han pesado como si fueran un rebaño entero!
Fue hace más o menos dieciocho meses cuando me encontré con los dos hombres que serían mis compañeros en esta aventura singular a la tierra de los Kakuanas. Aquel otoño yo andaba empeñado en una gran batida de elefantes, más allá del distrito de Bamanguato. Todo en aquella expedición salió mal, y además acabé por pillar las fiebres. En cuanto pude sostenerme sobre mis piernas me dirigí a las minas de diamantes (las Diamanteras), vendí el marfil que llevaba conmigo, traspasé el bichero y el ganado, dispersé a los cazadores y tomé la diligencia con destino a Ciudad del Cabo. Después de una semana en Ciudad del Cabo descubrí que el hotel me robaba de manera infame; y además ya había visto todas las curiosidades, desde el nuevo Jardín Botánico que habrá ciertamente de proporcionar grandes beneficios a la ciudad, hasta el nuevo Palacio del Parlamento que tengo la seguridad de que no traerá beneficio ninguno; de manera que decidí volver a Natal en el Dunkeld, pequeño vapor costero que estaba en los muelles a la espera del paquebote de Inglaterra, el Edinburgh Castle. Compré un pasaje y subí a bordo. Esa misma tarde llegó el Edinburgh Castle: los pasajeros que llevaba con destino a Natal transbordaron al Dunkeld, y desmontaron la pasarela al ponerse el sol.
Entre los pasajeros de Inglaterra que se mudaron al Dunkeld se encontraban dos que enseguida despertaron mi interés. Uno de ellos, un hombretón de cerca de treinta y cinco años, tenía los hombros más altos y los brazos más musculosos que yo hubiera visto hasta entonces, incluyendo los de las estatuas. Además, tenía cabellos ondulados de color dorado; barbas onduladas igualmente doradas; facciones aguileñas y de corte altivo; ojos marrones, llenos de firmeza y de honestidad. Varón espléndido que me hizo pensar en los antiguos daneses. Aunque, la verdad sea dicha, daneses sólo he conocido uno, moderno, espantosamente moderno, que me estafó diez libras: pero recuerdo haber admirado una vez un cuadro, los «Antiguos Daneses», en el que había hombres así, de grandes barbas amarillas y ojos claros, bebiendo en un bosque de robles de grandes cuernos que empinaban hacia sus bocas. Este caballero (como llegué a saber más tarde) era un hidalgo inglés, un baronet. Se llamaba Curtis: el barón Curtis. Y lo que más me llamó la atención en él fue el hecho de que me recordase enormemente a alguien, alguien a quien yo me había encontrado alguna vez en el interior, más allá de Bamanguato. ¿Quién? No conseguía recordarlo.
El sujeto que le acompañaba pertenecía a un tipo absolutamente diferente, bajo, corpulento, trigueño y completamente rapado. Deduje enseguida por sus maneras que me encontraba ante un oficial de la marina; y confirmé después, en efecto, que era un primer teniente de la Armada Real, jubilado como capitán-teniente, y que tenía por nombre John Good. Este me impresionó por su elegancia. Nunca había conocido hombre más petulante, mejor afeitado, de ropa mejor planchada, mejor pulido. Usaba un monóculo en el ojo derecho, sin aro ni cordel, y tan fijo que parecía tan natural como el párpado. Ni una sola vez le sorprendí sin aquel cristal, y llegué incluso a pensar que dormía con él clavado en la pupila. Sólo más tarde descubrí que durante la noche lo guardaba en el bolsillo de los pantalones, el mismo en el que guardaba la dentadura postiza, la más hermosa, la más perfecta dentadura postiza que recuerdo haber contemplado, ni siquiera en los anuncios de dentistas. ¡Y el capitán tenía dos iguales!
En cuanto zarpamos comenzó el mal tiempo. Brisa fuerte, niebla húmeda y fría. Con tanto vaivén (el Dunkeld, barco de fondo plano, no llevaba carga) no se podía arriesgar un paso confortable por la cubierta. De suerte que me recogí junto al motor, donde hacía un calorcito sereno, y allí me quedé contemplando el péndulo, que marcaba, con largos desvíos, el ángulo de balanceo del Dunkeld.
—Ese péndulo está mal calibrado –rezongó de repente una voz a mi lado, a la sombra de la noche que ya caía. Miré. Era el oficial de la marina.
—¿Mal calibrado, le parece? –pregunté.
—¿Qué si me parece? Si el vapor se inclinase tanto como marca el péndulo, no volvería a equilibrarse jamás… Eso es lo que me parece. Pero siempre pasa lo mismo con estos capitanes de la marina mercante…
Por suerte en ese instante tocó la campanilla de la cena, con gran alivio por mi parte, pues si hay una cosa que temer bajo la cúpula de los cielos es la locuacidad de un oficial de la marina de guerra que se desahoga sobre la inepcia de los oficiales de la marina mercante. Peor que eso sólo hay una cosa: ¡la opuesta!
El capitán John y yo bajamos juntos hasta el comedor. El barón Curtis ya se encontraba allí, a un extremo de la mesa, a la derecha del comandante del Dunkeld. John se acomodó al lado de su compañero: yo frente a él, donde había dos juegos de cubiertos desocupados. Después de la sopa el comandante, con esa lamentable manía de los hombres de mar, comenzó a hablar de caza. Primero de la caza menor, de cóndores y buitres. Después pasó a los elefantes.
— ¡Ah, comandante! –exclamó junto a mí un compatriota mío, de Durban-, en lo que se refiere a los elefantes contamos hoy entre nosotros con una gran autoridad… Si hay un hombre en África que sepa de elefantes ese es nuestro compañero y amigo Alan Quartelmar.
Por casualidad en aquel momento yo había posado los ojos en el barón Curtis; y noté que mi nombre, así pregonado junto a mi profesión, le había causado emoción y sorpresa. John también clavó en mí su monóculo, con una curiosidad que centelleaba. Finamente el barón se inclinó sobre la mesa, y con una voz grave y profunda, bien propia del pecho robusto del que procedía, dijo:
—Pido disculpas, ¿pero es por ventura al señor Alan Quartelmar a quien me dirijo en este momento?
—Al mismo. El hombretón se mesó las barbas. Y clara, muy claramente, le escuché murmurar: «¡Vaya casualidad!».
No ocurrió nada más hasta llegar a los postres. Pero me quedé rumiando aquel asombro y aquel «¡Vaya casualidad».
Después del café, me encontraba preparando mi pipa para subir a fumar a la cubierta cuando el barón, con sus modos serios y lentos, se acercó a mí y me invitó «a pasar a mi camarote, tomar un trago y conversar». Acepté. El barón ocupaba un camarote de cubierta, el mejor del Dunkeld, espacioso, aireado, con un sofá, espejos y dos largas sillas de junco. El capitán John se sumó a nosotros. Los tres nos sentamos, encendiendo nuestras pipas, mientras el mozo iba a buscar el coñac.
Hubo al principio un largo silencio. Otro criado entró a encender el candelabro. Finalmente apareció el coñac.
El barón Curtis se mesó entonces las barbas, con ese gesto que le era habitual, y volviéndose bruscamente me dijo:
—Dígame una cosa, señor Quartelmar… Hace ahora dos años, por esta época, se encontraba usted en un lugar llamado Bamanguato, al norte del Transvaal. ¿No es ello cierto?
—En efecto –respondí yo, pasmado de que aquel caballero se encontrase, allá en su condado inglés, tan bien informado de los viajes que yo hacía por el Sur de África.
—¿Haciendo negocios, no? –se sumó el capitán John.
—Así es, haciendo negocios. Llevaba un cargamento de tejidos, acampé fuera de la factoría, y allí me quedé hasta que liquidé.
El barón conservó durante un momento sus ojos grises y grandes fijos en mí. Me pareció ver en ellos ansiedad y temor.
—Y dígame, ¿se encontró allí, en Bamanguato, con un hombre llamado Neville?
—Me encontré con él, cierto. Estuvo acampado a mi lado durante unos quince días, dejando que el ganado descansase antes de dirigirse hacia el Norte. Hace meses que recibí una carta de un procurador preguntándome si sabía qué se había hecho de aquel sujeto… Respondí como pude.
—¡Lo sé! —atajó el barón—. Leí su respuesta. Decía el señor Quartelmar que ese tal sujeto Neville partió de Manguato a principios de mayo, en un carromato, junto a un criado y un cazador local llamado Jim, con intención de llegar hasta Inati, última estación de la tierra de los Matabeles, para desde allí seguir a pie, una vez vendido el carromato. El señor Quartelmar añadía que era cosa segura que había vendido el carromato, pues seis meses después lo había visto en poder de un portugués. Ese portugués no recordaba bien el nombre del hombre a quien se lo había comprado. Sabía tan sólo que se trataba de un blanco, que había penetrado en la selva junto a un cafre…
—Es cierto—, murmuré yo.
Hubo otro largo silencio, que rellené con un largo sorbo de coñac.
Por fin el barón prosiguió, siempre con los ojos clavados en mí, insistentes y ansiosos.
—¿El señor Quartelmar no tiene idea de cuáles fueron las razones que llevaron a ese sujeto Neville hacia el Norte? ¿No sabe cuál era el destino de su expedición?
—Alguna cosa he oído a respecto de eso-murmuré.
Y me callé prudentemente, porque nos íbamos acercando a un punto que, por motivos antiguos y graves, yo no deseaba tocar.
El barón se volvió hacia su compañero, como consultándole. El otro, entre la humareda de su pipa, bajó la cabeza como en una afirmación muda. Entonces mi hombretón, decidido, abrió los ojos y se desahogó:
—Señor Quartelmar, ¡voy a hacerle una confidencia! De hecho voy a pedirle su consejo, y quién sabe si su ayuda… El agente que me remitió su carta me aseguró que podría confiar absolutamente en usted, que es un hombre de bien, discreto como pocos, y respetado como nadie en toda la colonia de Natal.
Di un gran sorbo de coñac para esconder mi incomodidad, pues soy de natural modesto.
—Señor Quartelmar- concluyó el barón-, ese sujeto llamado Neville era mi hermano.
—¡Ah! –exclamé.
¡En efecto! ¡Ahora me daba cuenta de a quién me recordaban las facciones del barón! Era a aquel tal Neville. Tan sólo que el otro era menos corpulento, y su barba era oscura. Pero ambos tenían la misma franqueza en los ojos, y la misma decisión.
—Era mi hermano —prosiguió el barón—. Mi hermano más joven, y el único. Hasta hace cinco años vivimos siempre juntos. Después un día, por desgracia, tuvimos una discusión, una terrible discusión. Y, para decirle toda la verdad, señor Quartelmar, yo me comporté con mi hermano de una manera totalmente injusta. Fue bajo el impulso del despecho, de la cólera, es cierto… Pero, en suma, lo cierto es que me comporté de manera totalmente injusta.
—Cruelmente –murmuró a su lado el capitán John, que fumaba con los ojos cerrados.
—Cruelmente, en efecto. Como el señor Quartelmar sabe, en Inglaterra, cuando un hombre muere sin testamento y no tiene más que bienes raíces, todo lo hereda el hijo mayor. Y sucedió que mi padre fue a morir en el momento en que mi hermano y yo estábamos más distanciados. Lo heredé todo; y mi hermano, que no tenía profesión, ni aptitudes, se quedó sin un real. Mi deber, está claro, era conseguirle una situación independiente. Es lo que siempre se hace en Inglaterra en estos casos. Pero en aquel tiempo nuestra disputa se encontraba aún en carne viva. Y no le ofrecí nada. Él tampoco pidió nada, orgulloso, y, sobre todo, altivo. Y así quedamos, distanciados, yo rico y él pobre… Le pido perdón por fatigarle con estos detalles, señor Quartelmar, pero necesito poner las cosas en claro. ¿No es cierto, John?
—¡Escrupulosamente claras!, —añadió el otro—. Por lo demás, nuestro amigo Quartelmar se guardará esta historia para sí mismo…
—¡Faltaría más! –exclamé.
—Pues bien —prosiguió el barón—, mi hermano poseía en ese momento, como suyas, unas doscientas o trescientas libras. Un buen día, toma esa miseria, adopta el nombre de Neville, y toma el camino de África para probar fortuna. Yo sólo me enteré de ello muy tarde, después de que él hubiera embarcado. Pasaron tres años. Noticias suyas, ninguna. Comencé a inquietarme. Le escribí. Naturalmente, ninguna de mis cartas llegó hasta él. Y yo me encontraba cada día más afligido… Para que el señor Quartelmar lo comprenda todo debe saber que, desde pequeño, desde la cuna, mi hermano ha sido el mayor afecto de mi vida. Y, por otro lado, nuestra disputa, tan amarga y áspera por haberse producido siendo los dos muy jóvenes y exaltados, ¿nació a causa de qué? De una mujer. De una mujer cuyo nombre ya casi he olvidado. Y mi pobre hermano, pobre, si aún está vivo, no lo recordará más de lo que yo lo hago. ¡Pues aquí lo tiene! Y ya por esto el señor Quartelmar comprende…
—Perfectamente, perfectamente…
—Pues bien, descubrir el paradero de mi hermano se convirtió en mi idea obsesiva, día y noche. Ordené que se hicieran aquí en Ciudad del Cabo toda suerte de pesquisas. Uno de los resultados de esas investigaciones, el más importante, fue su carta, señor Quartelmar. Importante porque me proporcionaba la certidumbre de que, meses antes, mi hermano se encontraba en África, y vivo. Desde ese momento decidí ser yo mismo quien viniera, personalmente, para continuar con las pesquisas. Los agentes, por más dedicados y bien pagados que estén, no tienen el interés que tiene el corazón; y es con el corazón precisamente con lo que yo cuento, con la perspicacia, la inspiración especial de que a veces nos dota. Por lo demás siempre tuve la intención de visitar nuestras colonias en África… Y aquí tiene el señor Quartelmar mi historia.
Lo más extraordinario es que lo haya encontrado a usted tan pronto, de esta manera, a usted que es precisamente la persona que vio a mi hermano vivo, la persona a quien tenía intención de dirigirme en cuanto llegase a Natal. ¿Sabe qué le digo? Pienso que es un buen augurio. En cualquier caso, aquí estoy, dispuesto a cualquier cosa, con mi viejo amigo el capitán John, compañero fiel de muchos años, que ha tenido la gentileza de acompañarme. El otro se encogió de hombros, sonriendo con toda su espléndida dentadura.
—¡Lo cierto es que ahora mismo no había nada interesante que hacer en la vieja Europa! ¡Gastada, insípida, la vieja Europa!
Después, rellenando la pipa, añadió muy serio:
—Y ahora que nuestro amigo Quartelmar conoce los motivos que nos traen a África, y el interés que nos ata a ese hombre que se hace llamar Neville, espero de su lealtad que no tendrá dudas en contarnos cuanto sabe, o todo cuanto haya oído a su respecto. ¿Es así?
Impresionado, respondí:
—No tengo ninguna duda, pues se trata de una cuestión sentimental.
—————————————
Autor: Eça de Queirós. Título: Las minas de Salomón. Editorial: La Umbría y la Solana. Venta: en la web de la editorial


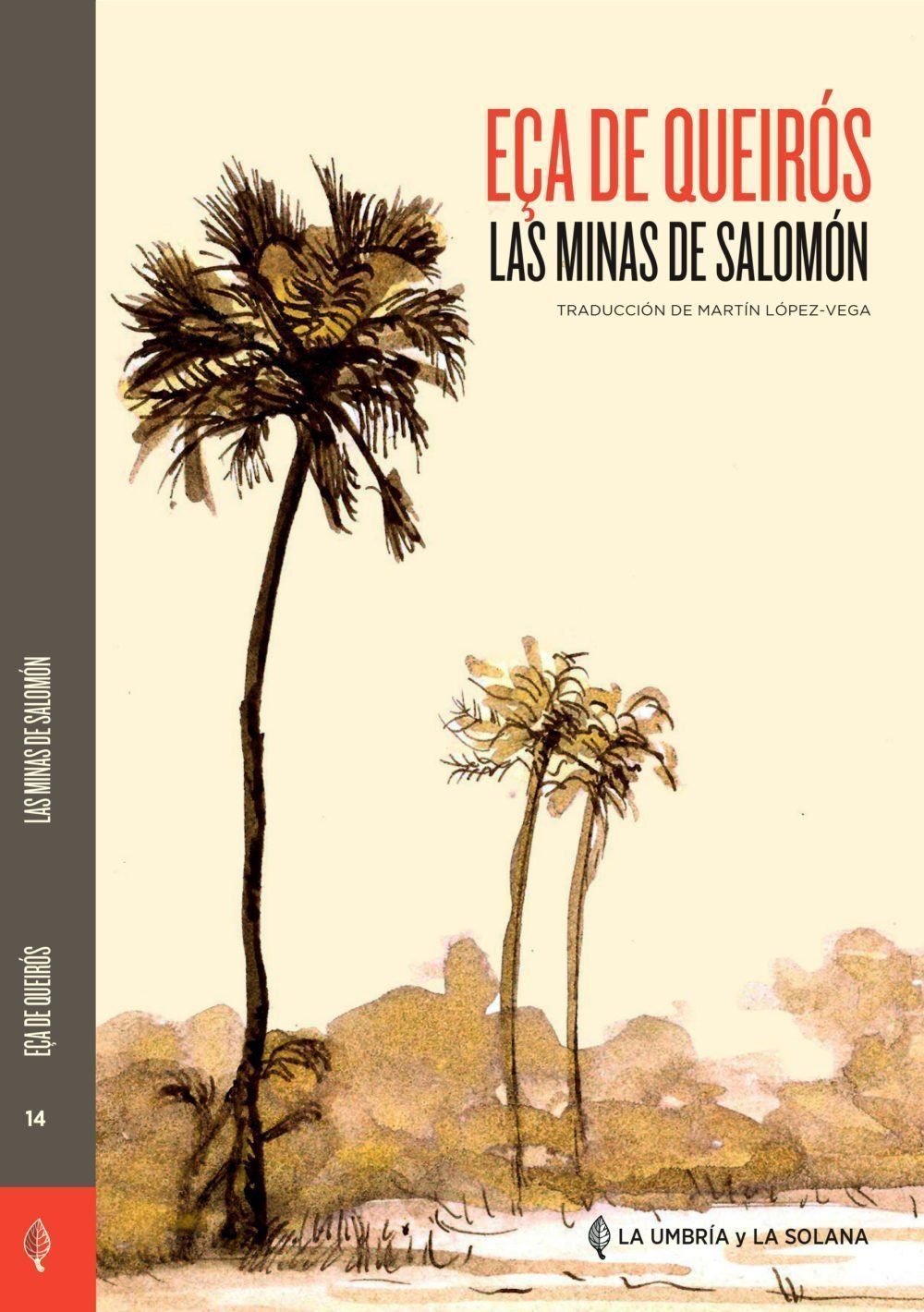
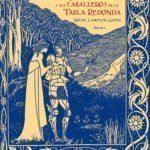


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: