Lo inconsolable y otros impromptus (Paidós), de Comte-Sponville, son doce textos breves de carácter filosófico-literario, sin tecnicismos ni erudiciones, que abren la puerta de sus pensamientos e invita a reflexionar sobre aquellos temas que mantienen alerta al autor, que le guían a través de su día a día: la política, el arte, la moral y la ética, la felicidad…
André Comte-Sponville nació en Francia en 1952. Es autor de numerosas obras que, por su claridad expositiva, ponen la filosofía al alcance de todos.
Zenda publica un adelanto de este ensayo.
Jamás he sabido consolar. Las mujeres con las que he vivido me lo han reprochado a veces, y lo comprendo . ¿Para qué vivir juntos si no es para aminorar el sufrimiento? Se me responderá que también están los placeres y las alegrías a las que tienden principalmente nuestros amores o nuestras parejas. Por supuesto. Pero la vida, cuando hiere o mata, es demasiado difícil, demasiado frágil y demasiado dolorosa como para que el consuelo no sea también una necesidad. ¿Legítima? Todas las necesidades lo son cuando las provoca el sufrimiento. Lo cual no significa que el consuelo sea un derecho que podamos exigir. Solo se puede exigir lo que es posible, y el consuelo no siempre lo es. Pero cuando uno puede hacerlo, consolar al que sufre es un deber.
Ahora bien, ¿es culpa nuestra que no podamos hacerlo todos ni en todas las circunstancias, y que a veces solo seamos capaces de compartir, y no de aliviar, el dolor o la angustia? ¿Cómo confortar contra el horror? ¿Cómo proteger frente al destino? Cuando la desdicha se impone, y eso ocurre en algunas ocasiones, solo un milagro podría salvarnos. Pero si se obra el milagro, ya no hace falta el consuelo.
Todo depende, claro está, de la magnitud de la desdicha. Los pequeños disgustos y las contrariedades son el objeto natural del consuelo. No hay nada más fácil que consolar a un niño disgustado por alguna nimiedad. Si es un rasguño o un moratón, bastarán un beso o una carantoña. Si es un juguete roto, siempre se puede reparar o comprar uno nuevo; y, además, cariño, la vida es así, los juguetes no son eternos y las penas tampoco… Si se trata de una ofensa, una disputa o una injusticia, normalmente también se puede apaciguar, reconciliar o reparar. Y te toparás con otras, como todo el mundo; eso no es nada, o casi nada, simplemente estás aprendiendo el oficio, el arduo oficio de vivir. Mañana te sentirás mejor, y dentro de ocho días ni te acordarás. Mira qué buen tiempo hace . ¿Y si fuéramos a la piscina?
Pero ¿cómo consolar al niño que se está muriendo?
¿Y a los padres de ese niño?
Hay cosas irreparables; y por eso necesitamos consuelo . Hay cosas inconsolables; de lo contrario, los adultos no necesitarían ser consolados .
Quizás por eso se ha inventado la religión, que es una es pecie de consuelo absoluto . Y por eso prefiero el ateísmo, que frente al horror solo conoce el combate o el propio horror.
El consuelo no es lo mismo que la compasión. Compadecer es padecer con alguien, lo cual jamás ha consolado a nadie. Por otra parte, se puede consolar sin sufrir; y si se sufre demasiado, no se puede consolar. Para quien quiera aliviar el sufrimiento ajeno, la ausencia o la moderación del sufrimiento propio son, por lo tanto, una condición casi necesaria o, en todo caso, una ventaja. Recuerdo que cuando perdí a un hijo no hallaba consuelo en el sufrimiento de mis allegados, que sufrían conmigo o sufrían por mí. En cambio, un amigo me ofreció durante todo un día su alegría, su buen humor, su gracia. Hablaba de cualquier cosa, incluido el horror de lo que acababa de ocurrirnos a mi mujer y a mí, pero también de su trabajo, de la política, de sus amores, de los amigos comunes… Bromeaba, y aquello me hacía bien. «La verdad es que no quiero fingir —me dijo—. Yo no estoy de luto, no es mi hijo el que ha muerto, y, además, no tengo hijos .» Quizás fuera eso lo que lo hacía más ligero, el no poder identificarse con mi dolor ni compartir del todo la angustia que yo sentía al pensar que esa desgracia podía volver a golpearme. Mejor para él. Y mejor para mí. Su ligereza me era más beneficiosa que el peso abrumador de la tristeza, auténtica o fingida, de otros muchos. En la medida en que podía haber consuelo, me consolaba a su manera, por lo que había en él de vida invicta, entera, indemne. ¿Invencible? Ninguna vida lo es, y eso —la fragilidad universal— actuaba como un consuelo más. «Deslizaos, mortales, no os apoyéis .» Este amigo es pintor, y mientras charlaba conmigo seguía pintando el cuadro que tenía a medias. Yo lo miraba trabajar. Me gustaba que sus colores dieran fe de la permanencia del mundo, de la belleza, de la verdad; que perpetuaran una alegría imposible para mí en aquel entonces. Eso me recordaba que el horror no es la regla. Que el horror no es universal. Que el horror no es permanente. Este es el secreto del consuelo, cuando es posible, y de su sucedáneo, cuando no lo es. El saber del mundo. La alegría del mundo. El esplendor del mundo. Por eso la naturaleza consuela mucho más que nuestras ciudades . El universo, mucho más que nuestras obras. Una sonrisa, mucho más que unas lágrimas. Lo único bueno es la alegría. Lo único verdadero es lo real. Pero de la primera no siempre somos capaces, ni, por lo tanto, de amar lo segundo.
«El amor —decía Spinoza— es una alegría acompañada por la idea de una causa exterior .» Por lo tanto, es una alegría frágil, como lo son todas; se torna tristeza, casi inevitablemente, en cuanto el mundo nos hiere o nos decepciona, en cuanto una causa exterior nos falta o nos duele. Si me regocijo por la existencia de un amigo, ¿cómo no voy a estar triste al verlo sufrir o morir? La alegría pocas veces es obvia, y raras veces viene sola. ¿Existe el amor sin angustia? ¿Existe la vida sin dolor? ¿Existe la felicidad sin heridas? ¿Y querría alguien renunciar a ella por esa razón?
La melancolía, decía Freud, se caracteriza por «la pérdida de la capacidad de amar», lo cual la emparenta con el duelo, que es como una melancolía reactiva, provisional y normal. Luego el tiempo pasa, y el sufrimiento poco a poco se apacigua . El trabajo del duelo: aceptar, soportar, superar; y amar, a pesar de todo. Es como un consuelo en primera persona. Y el consuelo, inversamente, es como un duelo en segunda persona o mutuo . Consolar a alguien es acompañarlo en ese trabajo, es ayudarlo, en la medida de lo posible, a realizarlo, y a veces se puede . No en su lugar, sino a su lado. No por él, sino con él. Se trata de lograr que al menos la alegría vuelva a ser posible. Que al menos la vida vuelva a ser vivible. Y lo serán, en efecto, si se les deja tiempo. Porque eso es lo que el consuelo recuerda, lo que anticipa, lo que acompaña, lo que fomenta, lo que favorece… Por eso es tan valioso, tan necesario, tan raro. Solo el tiempo apacigua y solo el amor consuela.
La compasión comparte el sufrimiento, y, a veces, es una forma de aligerar la carga. El consuelo compartiría más bien el placer, la ternura, la paz, la posibilidad de felicidad o de serenidad que aún subsiste… No se excluyen mutuamente (lo normal es intentar consolar con la compasión), pero tampoco pueden confundirse. La compasión es a la vez un sentimiento y una virtud. El consuelo es un acto y un don. Por tanto es la compasión la que en general se impone, pero el consuelo vale más. ¿Quién no prefiere ser consolado a ser compadecido?
—————————————
Autor: André Comte-Sponville. Título: Lo inconsolable y otros impromptus. Editorial: Paidós. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


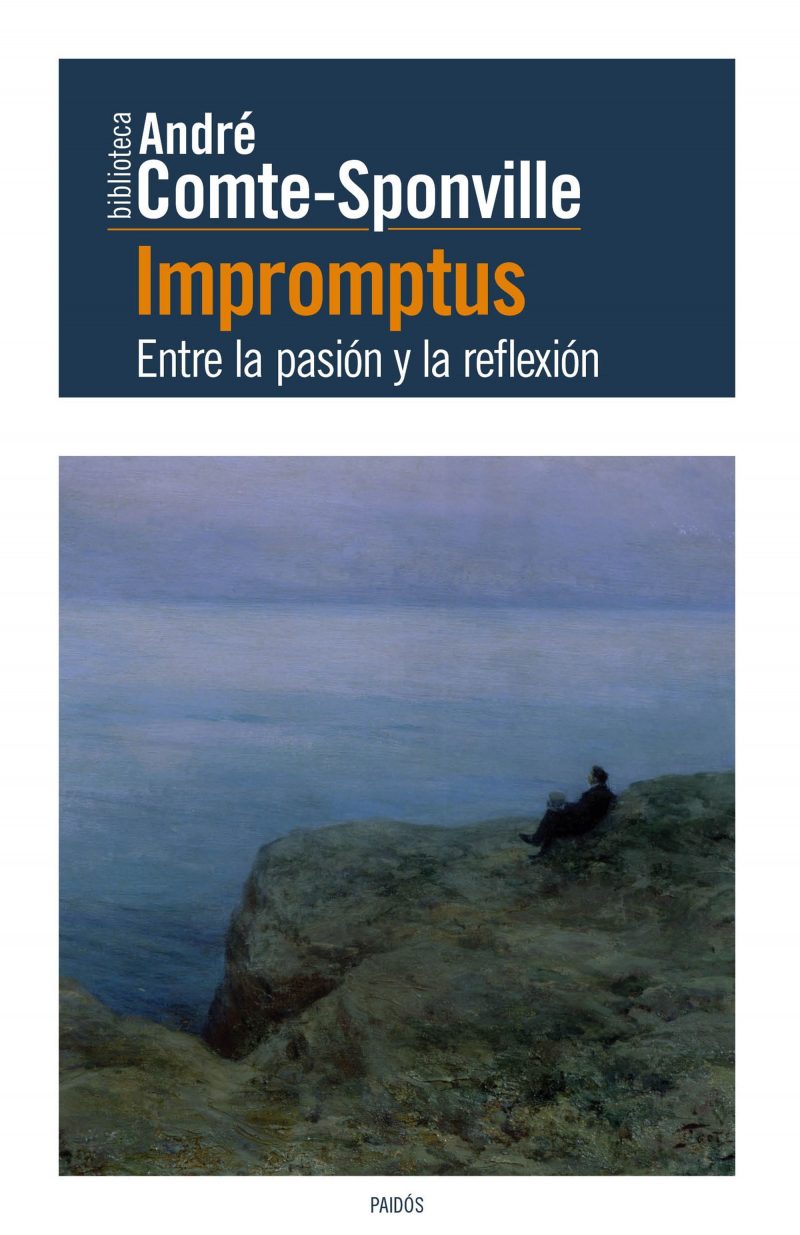



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: