«Emprended el camino para obtener la remisión de vuestros pecados, seguros en la indestructible gloria del Sagrado Reino». Estas fueron las célebres palabras que dieron inicio a uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Europa. Era el año 1095: Jerusalén llevaba cientos de años en manos musulmanas y los cristianos de Oriente eran vilipendiados por los seguidores de Mahoma. Tras siglos de dominación islámica, la prédica de Urbano II marcó el comienzo de las guerras religiosas por los Santos Lugares: las cruzadas.
Zenda publica las primeras páginas de Los cruzados (Ático de los libros), de Dan Jones.
1 El conde y el imán
Percibió dos formas mediante las cuales podría aprovecharse, una para su alma, y otra para su beneficio material…
El conde Roger de Sicilia levantó la pierna y se tiró un pedo.—Para la verdad de mi religión —exclamó—, ¡es más útil esto que lo que podáis decir vosotros!
Sus consejeros se quedaron mortificados y un poco perplejos. El conde que se encontraba ante ellos tenía cuarenta y tantos años, curtido hasta la médula con la experiencia de las campañas militares en el sur de Italia y las islas del Mediterráneo central. Cuando era un joven guerrero, un adulador le había descrito como «alto y bien formado, conversador muy fluido, astuto en el consejo, con mucha visión en la planificación de las cosas que han de hacerse, alegre y complaciente con todo el mundo». En su mediana edad se había endurecido un poco, y no le gustaba malgastar sus palabras con idiotas.
El plan que le habían recomendado sus consejeros le había parecido bueno, como ocurre muchas veces con los planes de los cortesanos, antes de verse hechos trizas por las críticas de unos potentados de genio irascible. No lejos del mar de Sicilia (apenas a 120 kilómetros en su punto más cercano), se encuentran los restos de lo que en tiempos antiguos se llamó Cartago, después fue la provincia romana de África, y entonces, a finales del siglo XI, era Ifriqiya.
Sus ciudades, incluyendo la capital, Mahdia (Al Mahdiya) en la costa y Kairuán (Qayrawan) en el interior, donde una enorme mezquita y escuela era frecuentada desde hacía innumerables generaciones por los mayores filósofos y naturalistas del norte de África, estaban bajo el mando vacilante de una dinastía en declive de musulmanes bereberes conocidos como los ziríes. El campo estaba controlado por diversas tribus árabes beduinas, enviadas desde Egipto para que expulsaran a los ziríes. La estabilidad política se estaba desmoronando. Tenían una tierra de labor cálida y fértil. Había prósperas ciudades portuarias. ¿Todas dispuestas para tomarlas? Los consejeros de Roger pensaban que sí, y por tanto habían recomendado a su irritable jefe la propuesta de un primo suyo a quien una fuente nombra solo como «Balduino».
Ese tal Balduino había entrado en posesión de un gran ejército de soldados cristianos, y buscaba una tierra impía que conquistar. Solicitaba la bendición de Roger para acudir a Sicilia y usarla como plataforma de lanzamiento para la invasión de Ifriqiya. «Seré vecino tuyo», había exclamado, como si eso fuera una buena noticia. Pero Roger de Sicilia no se sentía muy favorable a los vecinos. Ifriqiya estaba gobernada sin duda por varios seguidores del islam, dijo, pero esos infieles resulta que eran socios juramentados de los sicilianos, con acuerdos que mantenían la paz y permitían un rico intercambio de bienes en los mercados y puertos de la isla. Lo último que quería, refunfuñó ante sus subalternos reunidos, era que un primo le impusiera su hospitalidad, emprendiendo una guerra insensata que podía estorbar el comercio siciliano, si tenía éxito, y costarle mucho dinero en apoyos militares, si fracasaba.
Ifriqiya quizá fuera vulnerable, es cierto, pero si alguien debía explotar esa debilidad sería el propio Roger. Se había pasado las últimas dos décadas y media (casi toda su vida adulta) trabajándose el gobierno de la región, y habría sido un final muy indigno arriesgarlo todo solo por proseguir un plan descabellado, tramado por un pariente que nunca había regado el fértil suelo de la isla con su sudor.
Si ese tal Balduino quería luchar contra los musulmanes, decía Roger, tendría que encontrar una parte distinta del Mediterráneo en la cual proseguir sus asuntos. Se le ocurrían en aquel preciso instante muchísimos otros sitios, preferibles al patio trasero de Sicilia. Convocó a su presencia al enviado personal de Balduino y le informó de su decisión. Si su amo hablaba en serio, dijo, entonces, «la mejor forma [de proceder] es conquistar Jerusalén».
Y así fue como empezó todo.
Roger, conde de Sicilia, era un ejemplo de hombre hecho a sí mismo, en la Europa del siglo xi. Había nacido en torno al año 1040, hijo menor de los doce engendrados por un noble de categoría inferior de Normandía llamado Tancredo de Hauteville. Dados los protocolos de la herencia, ya nacer el segundo llevaba consigo la carga de por vida de tener que buscarte tu propia fortuna, en lugar de recibir una herencia fácil, y tener once hermanos por delante era un auténtico desastre. Pero a finales de aquel siglo, los normandos empezaron a conquistar Europa occidental. Se apoderaron de la Inglaterra sajona en 1066. Y al mismo tiempo captó su atención el sur de Italia. Las oportunidades quizá fueran limitadas para los hijos menores dentro de Normandía, pero si estabas dispuesto a viajar, eran abundantes. Siendo joven, por tanto, Roger había dejado su tierra natal, en lo que ahora es el noroeste de Francia, y se había propuesto conquistar un territorio que ya había atraído a muchos de sus parientes y paisanos: las regiones ricas pero inestables de Calabria y Apulia, en el sur de Italia.
Punta y tacón de la bota italiana, Calabria y Apulia eran tierras con muchísimos recursos, donde la autoridad era cuestionada, y un joven ambicioso con muchas ganas de meterse en política y en la guerra podía hacerse un nombre. Otros normandos del clan de Hauteville habían hecho fortuna allí ya, luchando contra las superpotencias rivales de la región, sobre todo los griegos bizantinos y los papas romanos, que contemplaban a los normandos con una suspicacia que bordeaba la alarma. Los más afortunados incluían a los hermanos de Roger, Guillermo Brazo de Hierro, Drogo y el excepcionalmente dotado Roberto Guiscardo (en francés antiguo, guischart significa artero o astuto). Para cuando llegó Roger los dos primeros ya habían muerto, y Roberto Guiscardo había reclamado el título de «conde de Apulia y Calabria». Pero todavía les quedaban muchas aventuras por vivir. La familia se había ganado la sumisión de la gente del sur de Italia cortándoles la nariz, las manos y los pies y sacándoles los ojos. La historia tribal de los normandos decía que descendían de un señor de la guerra escandinavo llamado Rollo, que se había convertido al cristianismo sobre todo como medio de asegurar que hombres de todo tipo de reinos doblaran la rodilla bajo su mando. Ni Roger ni Roberto perdieron nunca ese toque vikingo de la persuasión a punta de espada.
Por culpa, en gran medida, de su reputación de violencia desmesurada, no todo el mundo aprobó la invasión normanda del sur de Italia. En opinión de un eminente eclesiástico de la época, los normandos eran «la escoria más apestosa del mundo… hijos de la suciedad, tiranos que se habían alzado desde la plebe». Pero desde mediados del siglo en adelante, el papado adoptó un punto de vista distinto, y los sucesivos papas suavizaron su hostilidad hacia los normandos y empezaron a contemplarlos como unos aliados algo brutos, pero con posibilidades útiles, que se podían usar para potenciar la agenda de Roma. El papado llegó a esta conclusión en parte bajo coacción: en 1053 los normandos habían destruido un ejército papal en el campo de batalla y hecho prisionero al predecesor de Nicolás, el papa León IX. El caso es que en 1059 el papa Nicolás II, sin embargo, garantizó a la familia Hauteville su influjo sobre Calabria y Apulia, y les permitió ondear un estandarte papal* ante sus ejércitos en el campo de batalla, un honor que se confirió a Roberto Guiscardo a cambio del regalo de cuatro camellos.
Y no se trató simplemente de una aceptación de los hechos consumados. El papa especulaba con que un día, alguno del clan normando pudiera, «con la ayuda de Dios y san Pedro», conquistar y gobernar también Sicilia. Esa gran isla triangular que se encontraba al otro lado del estrecho de Messina llevaba bajo gobierno árabe desde el siglo IX. Ese hecho habría representado un avance importante en las ambiciones papales de poner todo el sur de Italia firmemente bajo el influjo de la iglesia romana.Si los normandos podían hacerlo, razonaba, entonces todos los problemas creados en el continente, en las muchas décadas transcurridas desde la llegada de esos rudos norteños, habrían valido la pena.
La conquista de Sicilia atraía desde hacía tiempo a Roger y a su hermano Roberto Guiscardo, aunque no exactamente por los mismos motivos que atraían al papa. Complacer a Dios era algo que se podía hacer muy satisfactoriamente en su misma localidad, fundando y manteniendo comunidades de monjes y monjas, rezando a Cristo y observando los días de ayuno de los distintos santos. Combatir en una guerra expedicionaria para apoderarse de una isla de 25.000 kilómetros cuadrados de tamaño, con una longitud de costas de casi 1.500 kilómetros y una enorme región de montañas volcánicas en el centro, y subyugarla, era un acto de piedad que requería una justificación mucho más sustancial y terrestre.
Afortunadamente, en Sicilia se podían encontrar muchísimas razones. Húmeda en invierno y calurosa en verano, la isla contenía una tierra de labor que era de las mejores de todo el Mediterráneo, produciendo prodigiosas cantidades de grano mediante unos métodos agrícolas muy mejorados bajo el gobierno de sus emires islámicos. Arroz, limones, dátiles y caña de azúcar, todo prosperaba. Los talleres sicilianos producían algodón y papiros. Las aguas calmas mantenían muy ocupados a los pescadores; peregrinos del sur de España, gobernado por los musulmanes, se detenían para refrescarse de camino hacia la Meca para realizar el hajj. Las ciudades costeras, que incluían Palermo, Siracusa, Catania, Messina y Agrigento, eran mercados importantes del Mediterráneo central, donde los mercaderes de oriente medio y del nordeste de África podían hacer negocios con los que recorrían las rutas comerciales a través de Europa central y occidental. La población local, que comprendía a musulmanes árabes y bereberes, cristianos ortodoxos griegos y judíos, representaba una base impositiva muy lucrativa, como habían demostrado los emires, siguiendo la práctica islámica de imponer una tasa a los infieles conocida como yizya, que recaía sobre los no musulmanes que no desearan convertirse.
Ante todo esto, el himno papal de la conquista de Sicilia que se cantó a Roger y Roberto Guiscardo en 1059 tiene mucho sentido. Tal como contaba la historia un monje cronista siciliano llamado Godofredo Malaterra,
cuando ese joven distinguido, Roger… oyó que Silicia estaba en manos de los no creyentes… se vio asaltado por el deseo de capturarla… Percibió dos formas en las cuales podía aprovecharse, una para su alma y otra para su beneficio material, si podía llevar a la adoración divina a un país entregado a la idolatría.
Dinero e inmortalidad, esas dos tentaciones intemporales resultaron más que suficientes para impulsar a Roger y Roberto Guiscardo a través del estrecho de Messina en una serie de invasiones que empezaron a principios de la década de 1060. Tomar Sicilia y arrebatársela a los árabes no era ni fácil ni rápido, pero cuando los hermanos normandos concentraron toda su atención en ello, provocando bloqueos navales, y llevando allí unos guerreros que eran pocos en número quizá, pero expertos en el estilo de lucha normando, con armadura ligera y caballería pesada, grandes escudos de madera y torres de asedio, resultaron muy difíciles de resistir. Explotaron las rivalidades de las facciones islámicas de la isla, que a veces en el pasado habían contratado a mercenarios cristianos del continente italiano y estaban más que dispuestos a colaborar con los ejércitos normandos para favorecer sus propias ambiciones de supremacía política. Se enzarzaron en una guerra psicológica burda, pero efectiva, violando a las mujeres de sus enemigos, o enviando palomas mensajeras empapadas en sangre para anunciar sus victorias. Como resultado, Palermo cayó en 1072, tras un asedio de cinco meses. A mediados de la década de 1080, gran parte de la isla estaba bajo el poder normando. El inveterado aventurero Roberto Guiscardo quiso buscar más emociones luchando en el imperio bizantino e impulsando el gobierno normando hacia Dalmacia, Macedonia y Tesalia, y dejó a su hermano menor Roger para que gobernase más o menos a su gusto el condado de Sicilia.
Hacia 1091, la conquista de Sicilia se había completado, y Roger se complacía en su papel de señor de la guerra de los más admirados de la Europa cristiana, aceptando proposiciones de matrimonio para sus hijas de los reyes de Francia, Alemania y Hungría, estableciendo arzobispados en toda la isla que obedecían al papado (en lugar de los patriarcas orientales de la Iglesia Ortodoxa), y supervisando a una población que seguía siendo tan variopinta en cuanto a credos y culturas como había sido siempre. Roger construyó y financió iglesias y monasterios en Sicilia, un acto de piedad convencional para cualquier gobernante de la época, especialmente uno que tenía una cantidad considerable de sangre humana manchándole las manos. La mezquita de Palermo, que había sido construida originariamente como basílica bizantina, se convirtió una vez más, esta vez en iglesia observante del culto latino. Parece que para la ocasión obligó a los derrotados rivales musulmanes a convertirse al cristianismo. El sistema de yizya fue invertido, de modo que eran los musulmanes, y no los cristianos, los que ahora pagaban un impuesto (el censum o tributum) a cambio del derecho a no creer. Los judíos también pagaban una «talla». Pero Roger no estaba creando ninguna teocracia, en absoluto. En realidad, los eclesiásticos que les visitaban desde el norte de Europa desaprobaron el hecho de que Roger no solo permitiera que los musulmanes sirvieran en el ejército, sino que (según decían) también se negase activamente a convertirlos a la causa de Cristo. Y el propio conde era pragmático, más que dogmático, cuando se presentaba ante sus súbditos. Las monedas de cobre conocidas como trifollari, acuñadas para su uso por los súbditos cristianos, mostraban a Roger como un caballero cristiano glorioso a lomos de un caballo, llevando una lanza santa, y con la inscripción en latín de su nombre, conde Roger (RO-QUERIVS COMES). Sin embargo, cada tari de oro (una moneda acuñada para su uso por parte de los súbditos musulmanes) llevaba una inscripción en árabe: «No hay otro Dios que Alá, y Muhamad es el profeta de Alá». Otras monedas árabes de Roger y documentos en la misma lengua se referían a él con diversos títulos como imam, malik y sultan, señor, soberano y rey.
¿Quiénes somos nosotros sin embargo para para dudar de la sorprendente historia de la negativa de Roger a ampliar su éxito en Sicilia patrocinando una invasión de Ifriqiya? El relato nos ha llegado a través de un estudioso llamado Ibn al Athir, que vivió y murió en Mosul (hoy en día en Iraq) entre 1160 y 1233, y cuya obra maestra fue una crónica magistral titulada confiadamente al Kamil fi’l ta’rikh: La obra perfecta de la historia.
Ibn al Athir era un historiador serio, que dedicó cientos de miles de palabras a una historia del mundo que empezaba con la Creación y continuaba con las luchas políticas y militares del amplio mundo islámico en sus propios tiempos, sobre las cuales arrojaba una mirada panóptica y a menudo altamente perspicaz. Dada la época en la que vivió, los cruzados y sus motivos naturalmente se encontraban entre sus intereses, y dedicó muchos pensamientos al origen de las guerras santas, que despegaron espectacularmente y a menudo en torno a la cuenca mediterránea, durante su vida. Su decisión de colocar la responsabilidad en Roger de Sicilia (a quien tacha de basto, apestoso y cínico, el arquetipo de señor cruzado) es importante, aunque no se debería tomar al pie de la letra.
Probablemente, el personaje de «Balduino» se refiere a Balduino I, futuro rey de Jerusalén, pero no hay pruebas que corroboren que tuvo lugar tal conversación.
Posiblemente, Ibn al Athir, en su relato, estaba refundiendo lo que supo a posteriori sobre el origen de las cruzadas en la Tierra Santa con una historia particular de un origen y un sabor mucho más locales. En 1187, según el cronista Malaterra, Ifriqiya había sufrido un ambicioso ataque de un ejército reclutado por mercaderes de Pisa, «que se habían propuesto hacer negocios en África solo para sufrir ciertas injurias». En un relato mucho menos grotesco y colorido que el de Ibn al Athir, Malaterra dice simplemente que los pisanos ofrecieron como recompensa a Roger la corona de Ifriqiya, si él les ayudaba a tomar la ciudad de Mahdia. Roger puso reparos, con la excusa de que recientemente había acordado un tratado de paz con las autoridades de allí. No hizo mención alguna de Jerusalén. Según Malaterra, los pisanos hicieron un trato por su parte con el gobernante zirí y aceptaron un pago en efectivo para dejar en paz Mahdia.
Sin embargo, hay que tener en cuenta más cosas. Cuando Ibn al Athir presenta su historia sobre el conde Roger y el estado de Ifriqiya, lo hace colocándola en el contexto más amplio del Mediterráneo. En torno a la misma época que los normandos estaban conquistando Sicilia y amenazando la costa de Ifriqiya, escribía, también «tomaron la ciudad de Toledo y otras ciudades de España… Más tarde, tomaron otras partes, como veréis». Y el conde y el imánsí, en efecto, lo hicieron. En España, en el norte de África, las islas del Mediterráneo y en todas partes, los enfrentamientos entre gobernantes rivales obedeciendo a credos distintos fueron comunes durante las décadas anteriores al inicio de la Primera Cruzada.
No se trataba de guerras de religión, porque en realidad la religión a menudo era muy secundaria, tras las consideraciones comerciales y geopolíticas.19 Pero sí eran guerras entre hombres religiosos, y sus consecuencias duraron generaciones, de modo que se podía considerar que todavía tenían efectos en los días de Ibn al Athir. La unión catastrófica de guerras territoriales y guerras basadas en la fe y el dogma, con el objetivo de la supremacía espiritual, representaría un papel clave en el lanzamiento de un conflicto que duraría más de 200 años y que se expresaría primordialmente en términos de un combate por la fe verdadera.
—————————————
Autor: Dan Jones. Título: Los cruzados. Editorial: Ático de los Libros. Venta: Todostuslibros y Amazon


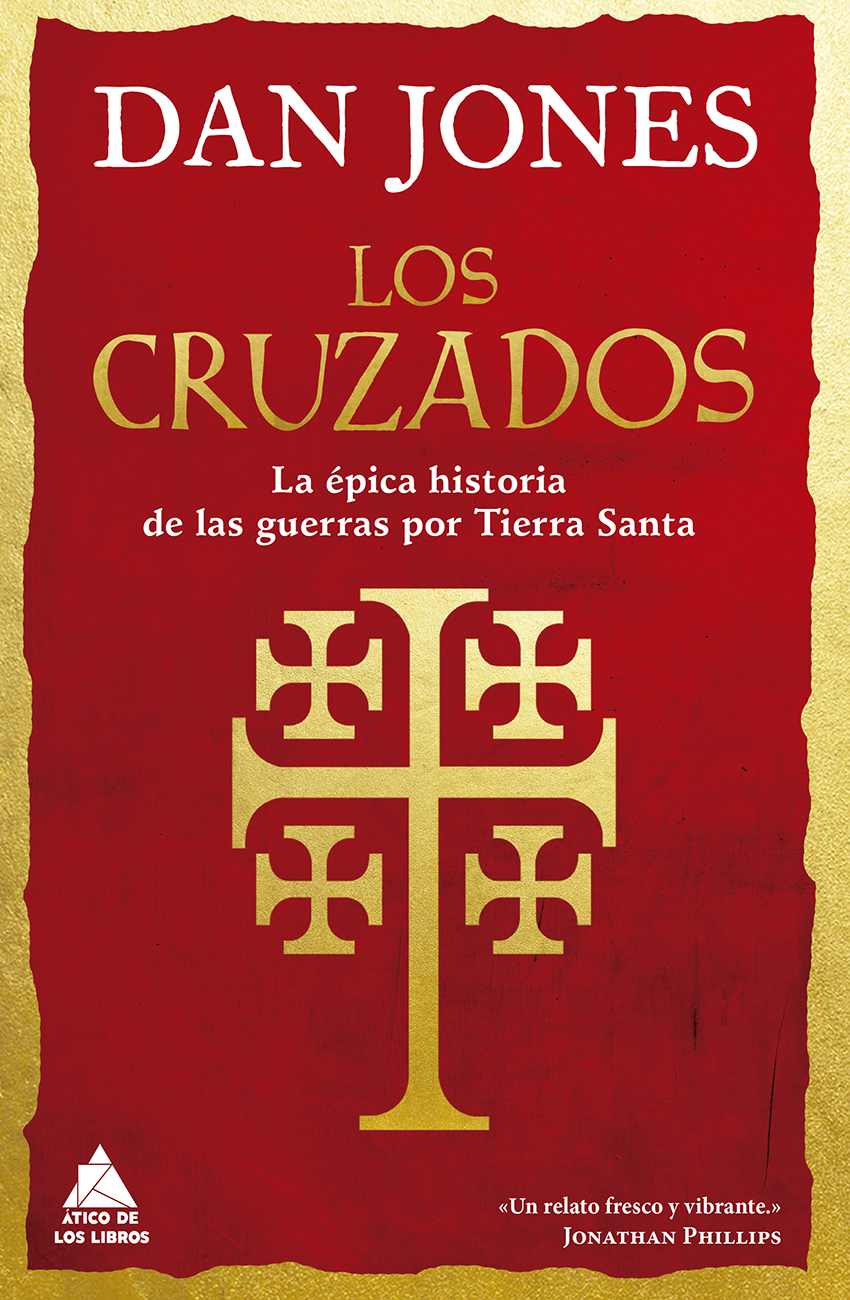



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: