Por primera vez, de la mano de la nueva editorial De Conatus, se traduce al español a Joshua Cohen, escritor joven de la narrativa norteamericana actual, emparentado por la crítica con Philip Roth, David Foster Wallace, Saul Bellow y Thomas Pynchon.
Los reyes de la mudanza es una novela que no tiene miedo a enfrentarse al presente, a la inmediatez. Una gran historia sobre las sociedades de la desigualdad y la exclusión. A continuación podéis leer un fragmento del libro.
David King era un hombre que, si una empleada de toda la vida le fallaba en el último minuto porque su exmarido estaba demasiado enfermo para llevar a su hijo al entrenamiento de béisbol, que ni siquiera era béisbol de verdad sino softball, o bien si le servían un entrecot que se acercaba más a estar bastante hecho que aquella concesión a la falta de agallas que ya era el entrecot “más bien poco hecho”, o bien si su Dewar de 18 años resultaba ser Dewar de 15 o 12 años, o Dios no lo quiera, tenía un cubito de hielo o una pizca más de agua que la justa, o bien si la cola del mostrador de postres se movía tan despacio o con tan poca decisión que el helado se le derretía antes de que pudiera llegar a las granas que a él le gustaban –no era culpa suya tener tan claro qué granas le gustaban–, se ponía a gritar, tenía un arrebato. Y, sin embargo, en cuanto engalanaba su postre de helado con todas las granas y una cereza encima, ya volvía a disponer de toda la atención necesaria, de toda la atención de niño saciado y culpable, para aguantar el sermón de un estudiante de empresariales de la Ivy League sobre los nuevos modelos de jet Gulfstreams (aunque David no tuviera avión propio), las mejores rutas de navegación a vela (aunque David no tuviera barco propio), las mejores pistas de carreras de obstáculos (David no tenía ni un pony), o sobre el hecho de que el Estado de Nueva York era el que tenía más regulaciones del país, el que tenía los impuestos más altos, el estado con el coste energético más alto, con el coste del combustible más alto, con las primas de seguros más caras, y con un intrincado sistema de derecho de responsabilidad civil que hacía que por comparación hasta el sistema jurídico de los nazis pareciera imparcial e indulgente, y sobre el hecho de que en realidad fulanito era el único candidato por el que se podía apostar, y que en realidad menganito era el único candidato que tenía planes reales tanto para Oriente Medio como para las empresas americanas de tamaño medio (nuestro estudiante de empresariales colectivo de la Ivy League conocía al parecer a su público), el único candidato que era legítimamente “pro-crecimiento”, un término o expresión en jerga, que le llamó la atención, y que le hizo imaginarse un edificio pequeño, humilde y pulcro, como por ejemplo una casa de antes de la guerra y de cuatro plantas sin ascensor del Village, que crecía un poco más cada vez que votaba un republicano, planta a planta, hasta convertirse en una torre alta y resplandeciente que dominaba todo Manhattan, y después, por asociación de ideas, la mente le descendía de golpe hasta la zona de debajo de su cinturón, que iba ya por su última muesca, y de debajo de su tripa, que le colgaba sobre el cinturón como una lengua jadeante, hasta su polla exangüe, que –como si su corazón hubiera traicionado a la plataforma del partido–, le colgaba inerte e inútil.
Resultaba inquietante –para los demás, aunque no para sí mismo, pues no era consciente de ello– cuánto había cambiado. Ahora dejaba que le sermonearan y le hablaran de forma condescendiente. Se había convertido, en ciertas situaciones, no en una persona servil, pero sí dócil y domesticada. En un judío. De tal forma que siempre terminaba dando las gracias a su interlocutor por su condescendencia, por el aleccionamiento aeronáutico, náutico, ecuestre o cívico. Igual que cuando, después de gritar a Ruth, se disculpaba con ella y le subía el sueldo, o igual que cuando daba demasiada propina a los camareros; les daba propina incluso en un evento como aquel, donde se podían meter en líos por aceptarlas.
El calendario social normal de David le obligaba a visitar comisarías, parques de bomberos y auditorios de escuelas, y a confraternizar con personalidades tan notables como: comisionados de la Autoridad Portuaria, miembros de la Asamblea Estatal, miembro del Ayuntamiento, presidentes de distrito municipal, miembros del consejo de distrito municipal, David miembros de consejo de comunidad, ejecutivos de las delegaciones locales 560 y 831 del Sindicato de Camioneros, o bien de los departamentos de Vivienda, Urbanismo, Transporte y Recogida de Basuras de Nueva York. El presente evento, sin embargo, era de nivel alcalde y por encima –nivel congresistas y por encima– promotores inmobiliarios, financieros, gente influyente y extremadamente blanca y anglosajona, atiborrados de exenciones y acorazados con beneficios fiscales. La gente que dirigía las compañías energéticas, no la gente que dirigía los centros de distribución de combustible o los servicios de recogida de desperdicios. Los banqueros que manejaban las tasas de interés y los generales que recibían medallas, no los policías retirados que conducían coches blindados ni los antiguos gacetilleros que tenían medallones en casa. Mezclarse con aquella clase de gente le estaba haciendo sentirse incómodo y aprensivo. Hablar con la comisura de la boca, con las manos, comprobarse la bragueta con dedos pegajosos.
Todas sus pugnas se le veían en la cara. Todas sus identidades en combate: rey, plebeyo, hombre hecho a sí mismo e incompleto. El alcohol y la carne roja y los lácteos. Las pastillas que eran supuestamente para la presión sanguínea y las que eran supuestamente para el colesterol y las que él no estaba seguro de para qué eran: para la ansiedad. No se fiaba de ninguna, se limitaba a tragárselas. Nunca sabía qué decir, o bien lo sabía, pero se confundía de interlocutores, se perdía en el juego, decía lo contrario de lo que se esperaba de él cuando tendría que decir lo que se esperaba de él, y viceversa. Confundía a los entusiastas del golf con los de los deportes de raqueta, y viceversa. Con un diplomático belga habló de la posibilidad de que lloviera. Con el director de una compañía de cosméticos habló del hecho de que la mayoría de gente, incluso en el partido republicano, creía que los iraníes eran árabes. A eso se le sumaba el hecho de que a la mayoría de asistentes al evento les parecía maleducado mencionar, o que les presionaran para mencionar, cómo se ganaba uno la vida, lo que venía a ser su identidad, de forma que dejando de lado a actores, actrices y personal militar uniformado, las únicas presencias allí cuyas identidades podían leerse de alguna forma eran los camareros, así que David se ponía a charlar con ellos y a contarles por qué se negaba a apoyar una subida del salario mínimo y a preguntarles si habían visto al anfitrión de la fiesta, y luego les metía billetes de un dólar en el bolsillo y les pedía que si se enteraban de algo se lo contaran. Él era, en suma, un personaje pintoresco del lugar, aunque fuera de lugar. Seguramente la gente pensaba que era un tipo físicamente duro. Seguramente pensaban que era de la mafia.
David se abrió paso lentamente por entre la multitud, que se agolpaba alrededor de la pista de baile, en el centro de la cual una pareja de bailarines profesionales se mecía y brincaba y giraba sobre sí misma. Los teclados, la guitarra, el bajo y la batería estaban trabados en un jazz que convertía el mundo entero en ascensor, con una sección de vientos que se elevaba y tocaba frases repetidas. En unas paredes de insonorización, improvisadas a ambos lados del escenario donde tocaba la banda, había unas esculturas enormes de águilas destinadas a la rifa. La banda se convirtió en un redoble de tambores, que a su vez se convirtió en aplausos, mientras el presentador hacía una broma sobre el hecho de ser negro y luego presentaba al candidato.
David ya se había marchado; estaba junto a la playa, provista de unas vistas abiertas y balsámicas. Agua luminosa, arena luminosa. Por culpa del viento le hicieron falta muchos cambios de postura y muchas cerillas de colmado para encenderse su Newport extralargo. Por fin levantó su teléfono y llamó a Ruth.
–¿Diga?
–Ruthie.
–David… ¿Hola? ¿Estás en el coche?
–Habla. ¿Qué problema hay?
–Apenas puedo… Si estás en el coche, cierra la ventanilla.
–Estoy al aire libre, no hay ventanillas –protegió el teléfono con la mano–. ¿Qué pasa?
–Ya te lo he dicho. No puedo ir.
–¿No puedes o no quieres?
–No me encuentro muy bien.
–Creía que era Bill, o Bill junior. Ya te estás confundiendo de excusa.
–No es una excusa.
–¿De verdad no estás dispuesta a llenar una nevera y llevar la vajilla y una manta o algo así?
–Tengo un hijo con un partido de eliminatorias y un exmarido vomitando y que no baja del burro.
–No tiene ninguna dificultad, Ruthie.
–Es mejor que dejes que se encargue Paul.
–Paul no trabaja con casas, no tiene ni idea. Y además, ya me hizo un favor bastante grande con los muebles, cuando hizo la mudanza de los bengalíes.
–Bangladesíes. –¿Dejaron la casa decente? La tenías que limpiar tú.
–Estoy en casa de mi exmarido, pisando el vómito de mi exmarido y con ganas de vomitar yo también.
–Eso es problema de Bill y tuyo, pero has conseguido que sea un problema entre tú y yo. Y le estás haciendo una putada a mi primo.
–Vete a la mierda, David. Me voy.
–¿Quieres decir que vas allí ahora?
–Quiero decir que voy a darle al botón rojo y a colgarte el teléfono.
Esto era lo que pasaba cuando confiabas en una gerente que todavía estaba enredada con su ex, o bien cuando solías tirarte a tu gerente todavía enredada con su ex: las arenas no paraban de moverse, las lealtades se enmarañaban igual que las algas y la cuerda de pescar con cebo. Pasó flotando una gabarra cargada de fuegos artificiales y David tiró el cigarrillo en su dirección, como confiando en que una ráfaga se llevara volando la colilla por encima del agua y encendiera una mecha.
Volvió a cruzar la fiesta dando zancadas furiosas (cogiendo un ponche de bourbon por el camino) y se alejó por la entrada para coches, haciendo crujir el suelo de conchas marinas, hasta el frente de la propiedad (dejando el vaso en la hierba). Un aparcacoches le cogió el tique y le dedicó una sonrisita:
–¿Qué coches es? ¿Un Bentley o un Rolls?
–Ya sabes qué coches es –dijo David–. Una furgoneta, cabrón. Una Burroneta Plymouth.
Se acercaban a la propiedad dos hombres, pero cuando ya estaban a punto de coger los escalones de pizarra que llevaban a la mansión, uno de ellos se detuvo:
–Hostia. Hostia, David King, ¿eres tú? ¿David King, el Rey de las Mudanzas que te lo traslada todo y a tu madre de regalo?
El hombre, vestido con un traje entallado que le venía como un guante y con la corbata desanudada y echada sobre los hombros como si fuera una toalla, estrechó enérgicamente la mano de David:
–Un eslogan clásico –dijo–. Un clásico absoluto.
A continuación se dirigió a su compañero:
–Yo tenía un trabajo de oficina en DC, pero siempre venía a Nueva York para visitar a Peg –y luego le dijo a David–, mi mujer.
El hombre dejó de estrecharle la mano a David para frotarse la frente y ponerse nostálgico.
–En fin, ella se iba a dormir temprano, mi Peg, por entonces todavía hacía el programa de la mañana en la WFAN. Así que yo me quedaba levantado solo por las noches, en calzoncillos y viendo el Channel J. ¿Conoces el Channel J? ¿Llegaba solo a la ciudad? Lo emitían en abierto. Una locura. Líneas sexy gratuitas, programas de chat con médiums, foros de vecinos que te avisaban de cuándo venía ventisca o de dónde tenías que ir a votar. Nada de eso existe ya. Y había un anuncio en que salía una familia sentada en una mesa, la madre y la hija hablaban de cómo les había ido el día y el padre estaba sentado en la cabecera de la mesa en un trono, y entonces venían los empleados de mudanzas y simplemente cargaban con él y se lo llevaban y lo hacían tan discretamente que nadie se daba cuenta. Era genial. ¿Era tu familia de verdad, David? Siempre me dio esa sensación. ¿Cómo están?
David sonrió incómodamente: era vanidoso. Desde aquel anuncio, y desde que había dejado a su mujer, se había puesto implantes capilares y se había cambiado la dentadura.
–La familia está bien, gracias –dijo–. Pero he hecho muchas cosas desde entonces. ¿Tú qué? ¿Sigues quedándote despierto viendo alguno de mis anuncios nuevos?
El hombre se rió y su compañero le dijo:
–Supongo que le ha gustado el discurso, ¿no? ¿Puede contar con su voto el Senador?
David intentó fingir que lo había dicho de broma, y le dijo al Senador:
–Lo siento, Senador, estaba de broma. –Por supuesto –dijo el Senador, y señaló con la cabeza a su compañero, que no se había reído–. Permítame que le presente a nuestro anfitrión.
La mano que ahora estrechó la de David pertenecía, como muchas otras cosas de Nueva York, a Fraunces Bower, de los Bower propietarios del Edificio de la Lonja del Maíz, los Dodgemoor Estates y los rascacielos del 1 de Bryant Park y del 388 de Greenwich Street, promotores de las remodelaciones de Roosevelt Island y de Governors Island y copropietarios del Rockefeller Center; los mismos Bower que habían desplegado centros comerciales y casas subvencionadas de protección oficial por todos los municipios de Nueva York, y que tenían títulos de propiedad de tantos acres de propiedades empobrecidas en los sórdidos confines de la ciudad que si juntaras todas aquellas tierras superfluas y las dejaras caer en Manhattan, cubrirían todo Central Park. Fraunces Bower, cuyo nombre exacto era Fraunces Bower III, ahora instalado como presidente de la Bower Asset Management, era un tipo alto y de brazos y piernas flacos, con traje de algodón de verano. Un rayo de sol le arrancó un destello de la cabeza que evitó que David pudiera estimar el alcance de su calvicie.
–Encantado de conocerlo, señor Bower.
–Fraunces, por favor –dijo, y siguió estrujándole la mano a David como si fuera a fabricar un guante con ella.
–Le espera su cuadriga –dijo el Senador.
Y así era, no había forma de negarlo: la furgoneta azul destartalada con sus letras blancas mudando la piel: udanzas Kin. El aparcacoches hizo tintinear las llaves mientras David sacaba la billetera y elegía entre sus billetes, uno de un dólar o varios de cien. Eligió 100$. No había tráfico. Nadie iba en la misma dirección que él ni iría nunca. Porque su dirección era un círculo, o lo sería, un círculo en sentido contrario a las agujas del reloj que lo llevaría trazando un bucle a través de Long Island, de Queens a Brooklyn, de allí a Manhattan y por fin a New Jersey, solamente para dar media vuelta otra vez, de Brooklyn a Queens. O bien subir por Jersey y aventurarse por Staten Island. Una ruta punitiva y regurgitadora. Gracias, Ruthie. Todavía estaba un poco borracho y tenía pinta de que iba a llover. Se puso un cigarrillo en la boca solo para tener algo que chupar.
Sinopsis de Los reyes de la mudanza, de Joshua Cohen
Estamos ante una historia crítica con la política israelí de ocupación y con los paisajes de demolición de las sociedades capitalistas. La crisis americana de la vivienda en las zonas oprimidas se entrelaza con el conflicto en Oriente Medio.
¿Qué tienen en común el jefe de una gran empresa de mudanzas, recién divorciado y con una hija rebelde que se desengancha de las drogas y colabora en una ONG, con dos jóvenes judíos que se buscan la vida en Norteamérica después de su paso por el ejército israelí, y un veterano de la guerra de Vietnam que es desahuciado? Hay lazos familiares entre algunos de ellos, orígenes comunes, creencias, historias compartidas, pero, sobre todo, dos países y sus circunstancias, Israel y Estados Unidos, y una gran urbe donde todos se acaban encontrando: Nueva York.
—————————————
Autor: Joshua Cohen. Título: Los reyes de la mudanza. Editorial: De Conatus. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


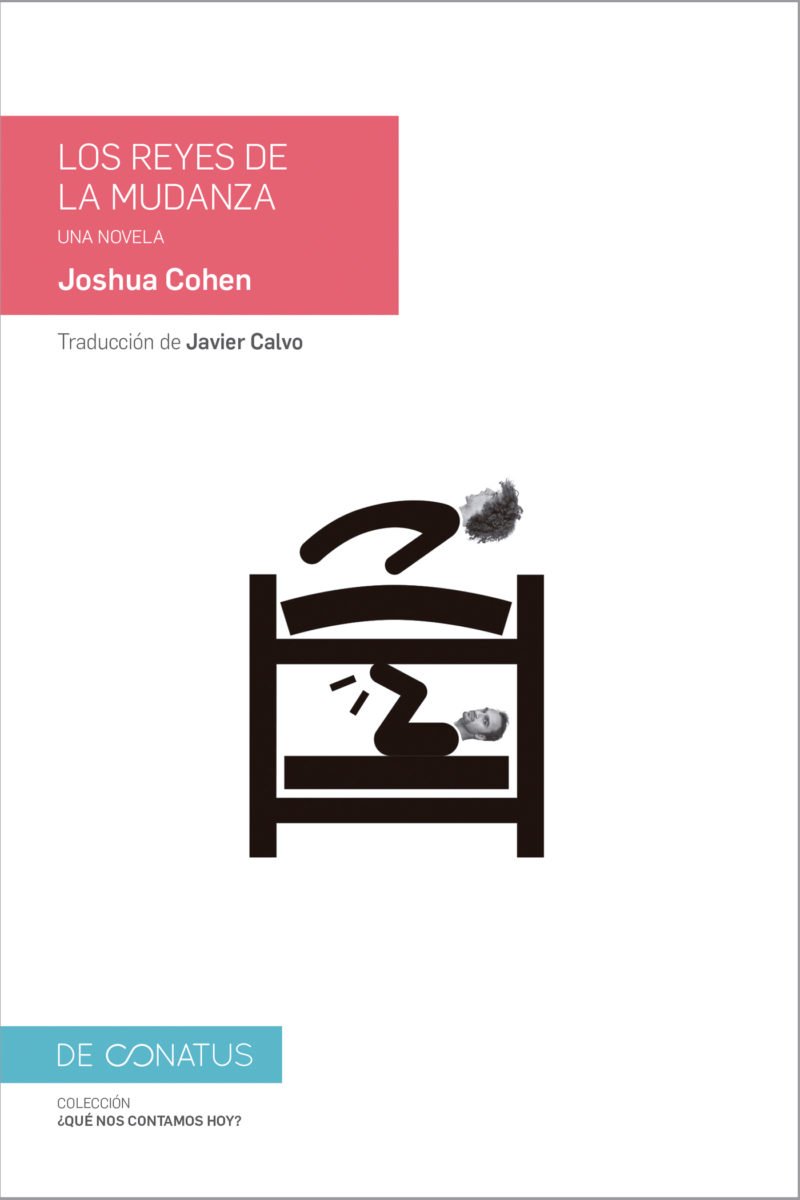



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: