He aquí uno de los cuentos que componen el volumen Quemar las naves, de la escritora Angela Carter (Eastbourne, Sussex, 1940-Londres, 1992), publicado por la editorial Sexto Piso. Salman Rushdie, autor del prólogo, habla de ella como «la más particular, independiente e idiosincrática”, que se ha convertido en «la escritora contemporánea más estudiada de las universidades británicas».
La región entera era como un cuenco de flores abandonado, lleno hasta desbordarse de cosas verdes y vivas; y, protegidos desde todos lados por las feroces barricadas de las montañas, aquellas preciosas extensiones de bosque llegaban a internarse tanto tierra adentro que los habitantes creían que la palabra «océano» hacía referencia a un hombre de otro país, y habrían tomado un remo, en caso de verlo, por un aventador. No construían ni carreteras ni ciudades; idénticos a Cándido en todos los aspectos, especialmente en los que atañían a percances pasados, lo único que hacían ya era cultivar sus huertos.
Eran los descendientes de esclavos que, muchos años atrás, escaparon de las plantaciones en llanuras lejanas, entre dolores y dificultades cruzaron la árida garganta del continente y soportaron una infinidad de desierto y tundra antes de trepar por las rugosas laderas para escalar por fin las alturas y llegar a una región que les ofrecía a manos llenas la realización de sus sueños de una tierra prometida. Ahora, las arboledas que flanqueaban las faldas de aquellos bosques de pinos en el valle central constituían para ellos el único mundo que deseaban conocer, y en su quietud autocontenida nada que no fuese la satisfacción de los placeres sencillos les preocupaba. Ni un solo espíritu explorador había sido lo suficientemente curioso como para buscar el nacimiento del gran río que alimentaba sus parcelas ni para penetrar en el corazón del bosque mismo. Se habían vuelto más que acomodaticios en aquel refugio perdido y ya no se preocupaban por otra cosa que las delicias de la ociosidad.
Consigo sólo se habían llevado como reliquia de la vida anterior el francés que sus antiguos propietarios habían marcado a fuego en sus lenguas, aunque algunos gorjeos residuales y aviares de dialectos africanos olvidados añadían insospechadas cadencias a su habla y, con los años, habían ideado un argot arbóreo propio para el cual la gramática francesa se habría revelado guía muy falible. Y también se habían embutido en los pañuelos raídos que se ataban a la cabeza un poco de oscuro folclore vudú. Pero aquellos fantasmas manchados de sangre no podían sobrevivir a la luz del sol y al aire fresco, así que emigraron como uno solo de la aldea para vivir en el bosque solamente la vida ambigua de los rumores astados, convirtiéndose al final en poco más que formas de contornos indefinibles que se arrastraban, tal vez, en las profundidades verdes, hasta que, al final, una de estas sombras se moduló imperceptiblemente en la forma de un árbol corriente.
Casi como para justificar ante ellos mismos la falta de un deseo de explorar, terminaron haciendo germinar mediante el boca a oreja un árbol mítico y maligno en el bosque, un árbol a imagen y semejanza del upas de Java, cuya simple sombra era letal, un árbol que exudaba un virulento humor venenoso por la húmeda corteza y cuyos frutos podrían haber nutrido de muerte a una tribu entera. Y la presencia de este árbol prohibía categóricamente la exploración (aun cuando todos sabían, en el fondo, que tal árbol no existía). Pero, aun así, suponían que lo más seguro era quedarse en casa.
Como los habitantes de los bosques no eran capaces de vivir sin música, se fabricaban sus propios violines con gran pericia e ingenio. Les encantaba comer bien, de modo que se preocuparon de plantar hortalizas, cuidar cabras y gallinas y mezclar dichos elementos en una cocina rústica pero voluptuosa. Secaban, caramelizaban y conservaban en miel algunos de los maravillosos frutos que cultivaban e intercambiaban este producto con el viajero ocasional que aparecía por el único y arriesgado paso de la montaña cargando con fardos de telas de algodón y paquetes de cintas. Con esto las mujeres hacían largas faldas y blusas para ellas y pantalones para sus hombres, así que vestían todos ropa floreada de rojo y amarillo, ropa a cuadros morados y verdes, o ropa a rayas como un arcoíris, y se tocaban con sombreros de paja. No necesitaban nada más que un puñado de flores para considerar completados sus elegantes atuendos, y a su alrededor crecía gran profusión de flores, tantas flores que las aldeas de tejados de paja parecían jardines habitados, puesto que la tierra era de una riqueza asombrosa y la flora proliferaba con tal exuberancia que cuando Dubois, el botánico, pasó por allí a lomos de su burro bajó la mirada para contemplar el paradisíaco paisaje y exclamó:
–¡Dios mío! ¡Es como si Adán hubiese abierto al público las puertas del Edén!
Dubois viajaba a un lugar cuyo paradero desconocía, aunque estaba bastante seguro de que existía. Había visitado la mayoría de zonas recónditas del mundo para echar un vistazo a cada clase de planta a través de las gruesas lentes de sus gafas. Le puso su nombre a una orquídea de Dahomey, a un lirio de Indochina y a una chiquilla portuguesa de ojos oscuros de un pueblo brasileño tan tremendamente respetable que incluso los taxis llevaban tapetes bordados. Pero dado que amaba a la frágil esposa cuyos ojos graves ya le advertían que viviría poco, echó raíces aquí, una planta en suelo ajeno, y ella, por pura gratitud, le dio, antes de morir, dos niños paridos de una vez.
Sólo encontró consuelo en la vuelta a la flora silvestre que había abandonado por su mujer. Se acercaba a la mediana edad, era un hombre enjuto con gafas que caminaba generalmente encorvado por culpa de un tímido complejo de resultas de su inmensa estatura, peludo y noble como un león herbívoro. Las vicisitudes de una vida en la que su reticencia le había arrebatado los frutos de su erudición, junto con la desoladora conclusión de su matrimonio, lo habían dejado con un anhelo de soledad y con el deseo de criar a sus niños en un lugar donde la ambición, la búsqueda del provecho propio y las argucias fuesen extrañas, para que creciesen con la fortaleza y la inocencia de unos árboles jóvenes.
Pero es difícil encontrar un lugar así.
Sus vagabundeos lo llevaron a regiones cada vez más alejadas de la civilización, pero en ningún momento tuvo la convicción de estar llegando al hogar hasta aquella mañana, mientras el sol irradiaba las brumas y su burro enfilaba por un sendero basto tan desbordado de maleza empapada de rocío y musgos que se había convertido en una sutilísima insinuación de rumbo.
El camino le hizo descender en círculos hasta una aldea hundida en un espesor de madreselva que llenaba con su dulzura lánguida el aire enrarecido de las tierras altas. A la luz del atardecer flotaron, temblorosas, las notas de una albada pastoril que alguien interpretaba con una guitarra. Al pasar Dubois por delante de la casa, una mujer rolliza de piel oscura con un pañuelo carmesí atado a la cabeza abrió de par en par unos postigos y se asomó para arrancar un ramito de glorias de la mañana. Cuando se lo estaba colocando tras la oreja vio al desconocido, le sonrió como si de otro amanecer se tratase y lo saludó con un puñado de frases melodiosas en su lengua materna que, a saber cómo, había mezclado con crema quemada y rayos solares. Le ofreció un pequeño desayuno que estaba convencida de que le hacía falta si había viajado hasta tan lejos y, mientras hablaba, la puerta pintada de amarillo se abrió de golpe y un torbellino parloteante de niños emergió y rodeó al burro con las caras dirigidas hacia Dubois como girasoles.
Seis semanas después de la llegada al territorio de los criollos, Dubois partió de nuevo rumbo a la casa de sus suegros. Allí preparó para el viaje sus libros, sus cuadernos y sus notas de investigaciones; sus más preciadas colecciones de especímenes y su equipo; ropa como para que le durase el resto de la vida y una caja llena de objetos con valor sentimental. Esta caja y sus hijos fueron las únicas concesiones que hizo a su pasado. Y, una vez hubo instalado bien todo esto en una casita de madera que los aldeanos se habían entretenido en prepararle interrumpiendo su inactividad lo justo, cerró las puertas de su corazón a todo lo que no fuesen las fronteras del bosque, que suponían para él un libro que le costaría aprender a leer en los años que le quedaban.
Los pájaros y los animales no se mostraban temerosos de él. Las urracas manchadas se le posaban pensativas en los hombros cuando examinaba con atención los dibujos que hacía entre los árboles, mientras los cachorros de zorro se revolcaban jugando a sus pies e incluso aprendían a meter el hocico en sus anchos bolsillos para robarle galletas. Conforme sus hijos iban creciendo, se les antojaba más una emanación de lo que los rodeaba que un auténtico padre, y absorbían de él, de manera inconsciente, cierta inhumanidad radiante que brotaba de una benigna indiferencia hacia la práctica totalidad de los seres humanos: hacia todo aquel que no fuera hermoso, cortés y, por naturaleza, amable.
–Aquí nos hemos convertido todos en homo silvester, hombres del bosque. Y eso es, con mucho, superior a la especie precoz y destructiva del homo sapiens, el hombre sabio. Sabio, claro; ¿qué necesita conocer el hombre aparte de la naturaleza? –decía.
Sus compañeros de juegos eran otros niños despreocupados y pájaros, mariposas y flores sus juguetes. El padre les dedicó el tiempo suficiente para enseñarles a leer, escribir y dibujar. Luego les dejó disponer de su biblioteca y los dejó solos para que creciesen como les viniese en gana. De modo que se desarrollaron siguiendo una dieta de comida sencilla, buen tiempo, vacaciones perpetuas y aprendizaje azaroso. No tenían miedo porque no había nada que temer, y siempre decían la verdad porque no había necesidad de mentir. Nadie alzaba contra ellos ni la mano ni la voz llevado por la ira y, en consecuencia, no sabían qué era la ira; cuando se topaban con el término en los libros pensaban que debía de tratarse de la leve irritabilidad que sentían cuando llovía dos días seguidos, cosa infrecuente. Prácticamente olvidaron la aburrida ciudad donde habían nacido. El mundo verde los adoptó y fueron niños que encajaban con su madrastra, puesto que eran fuertes, ágiles y flexibles, bronceados por el sol hasta alcanzar el mismo color que los aldeanos cuyo líquido patois hablaban. Los hermanos se parecían tanto entre ellos que podrían haberse usado de espejo el uno al otro y casi se antojaban diversos aspectos de la misma persona, porque todos los gestos, muletillas y dejes eran similares. Si hubieran sabido sentirse orgullosos lo habrían estado, porque su complicidad era tan perfecta que podría haber originado ese sentimiento de soledad que es la fuente del orgullo y, según continuaban leyendo los libros del padre, su compañerismo ganaba profundidad, puesto que no había nadie más con quien comentar los descubrimientos que hacían juntos. De la mañana a la tarde no se separaban en ningún momento, y por la noche dormían juntos en una cama sencilla y estrecha tendida sobre un suelo de tierra apisonada mientras la ventana acogía la amigable luz nocturna de una suave luna sureña en lo alto y en un marco estrecho. Pero a menudo dormían bajo la luna directamente, porque iban y venían como se les antojaba y pasaban la mayor parte del tiempo fuera de casa, explorando los bosques hasta que hubieron avanzado y visto más que su padre.
Al final, estas excursiones les llevaron a extensiones vírgenes e inexploradas del interior profundo. Allí, caminaron de la mano bajo los abovedados arquitrabes de pinos en un interior susurrante similar al de una catedral sintiente. Las copas se entrelazan tan estrechamente que sólo un destello viridiano de luz amortiguado logra filtrarse a través y los niños notan contra los oídos un vellón palpable de intenso silencio. Aquellos que sienten menos afinidad con el lugar quizá se hubieran sentido incómodos, como abandonados entre formas serenas, gigantescas y sin voz que para nada se preocupaban del ser humano. Pero, aunque los niños perdiesen en ocasiones el rumbo, jamás se extraviaban, porque durante el día usaban de brújula el sol, y las estrellas durante lo que, de lo contrario, sería noche impenetrable, y eran capaces de distinguir pistas en el laberinto que aquellos que confiaban menos en el bosque no habrían reconocido, dado que lo conocían demasiado bien como para saber el daño que podría hacerles.
Mucho tiempo antes, en su cuarto, habían empezado a aplicarse en el dibujo de un mapa del bosque. Se trataba, sin duda, del mapa que habría hecho un auténtico cartógrafo. Marcaron colinas con redes de plumas de los pájaros que allí habían encontrado; claros con un integumento de flores prensadas y de árboles particularmente majestuosos, con delicados y brillantes dibujos coloreados sobre cuyas ramas de acuarela colgaban guirnaldas de hojas de verdad para hacer del mapa un tapiz fabricado con la sustancia misma del bosque. Al principio, en el centro del mapa colocaron su propia casita de paja y Madeline dibujó en el jardín la silueta peluda de su padre, cuya melena leonina era blanca, ahora, como la esfera vaporosa de un diente de león, agachándose con una regadera verde sobre sus macetas y plantas, tranquilo, amado y distraído. Pero conforme fueron haciéndose mayores, cada vez estaban menos satisfechos del trabajo, pues se dieron cuenta de que su casa no estaba situada en el corazón del bosque, sino simplemente en algún punto de la verde periferia. Les invadió el deseo de atravesar más y aún más profundamente los lugares poco frecuentados y ahora sus expediciones duraban una semana o más. Aunque siempre le alegraba que regresasen, el padre solía olvidarse de que se habían marchado. Al final no les satisfacía otra cosa que el descubrimiento del nódulo central del valle que nadie había pisado, el ombligo del bosque. Acabó por convertirse casi en una obsesión para ambos. Hablaban de la aventura sólo entre ellos y no lo compartían con el resto de compañeros, quienes, según crecían, se revelaban cada vez menos necesarios, dada la absoluta intimidad que había entre ambos; por motivos que excedían su comprensión, aquella intimidad había sido sutilmente invadida por tensiones que exacerbaban sus nervios aunque ejercían sobre ambos un embriagador glamur.
Además, cuando hablaban del corazón del bosque a sus otros amigos, un velo de oscuridad caía sobre los ojos de los habitantes del bosque y, medio riéndose, medio susurrando, aludían al árbol maligno que allí crecía como si, por más que no creyesen en él, fuese una metáfora de algo poco familiar que preferían ignorar, como solemos decir: «Será mejor no menear el arroz, aunque se pegue». Ante esta apatía riente, ante esta falta de curiosidad combinada con una pizca de temor, Emile y Madeline no podían evitar sentir un leve desprecio, porque su mundo, a pesar de ser bello, se les antojaba en cierto sentido incompleto –como si se les hurtase el conocimiento de algún misterio que debían resolver, ¿o no debían resolverlo?, en el bosque, en sí mismo.
En los libros de su padre encontraban referencias al antiar o antshar del archipiélago indomalayo, el antiaris toxicaria cuyo jugo lechoso contiene un potentísimo veneno, como la quintaesencia de la belladona. Pero la razón les dictaba que ni la más intrépida ave migratoria podría haber transportado entre sus garras las pegajosas semillas para depositarlas allí, en aquellas tierras cercadas por valles lejos de Java. No creían que el maligno árbol pudiese existir en aquel hemisferio; y, aun así, les picaba la curiosidad. Pero no tenían miedo.
Una mañana de agosto, cuando tenían trece años, echaron pan y queso en los zurrones y emprendieron viaje tan de madrugada que los vecinos dormían y hasta las glorias de la mañana seguían aún dentro de sus capullos. Los asentamientos eran tal y como los había visto antes su padre: aldeas anteriores al pecado original donde cualquier Caída era inconcebible; sus niños, criados en aquellos lugares serenos, los contemplaban con ojos puros de nostalgia por la inocencia perdida y pensaban en ellos sólo con esa leve y cálida claustrofobia que la palabra «hogar» implica. A mediodía almorzaron con una familia cuya casita de campo se extendía por los límites del territorio deshabitado, y cuando se despidieron de sus anfitriones fueron conscientes, con cierto deleite anticipatorio, de que en mucho tiempo no volverían a ver a nadie que no fuesen ellos mismos.
Al principio siguieron el ancho río que los condujo directamente hacia las murallas de enormes pinos y, a pesar de que enseguida se empezaron a mezclar días y noches en una calma sonora en la que los árboles se erguían tan juntos que los pájaros no tenían sitio para cantar ni volar, llevaban la cuenta del tiempo transcurrido cuidadosamente porque sabían que, a cinco días de casa, siguiendo el curso pausado del río, la profusión de pinos menguaba.
Las márgenes cubiertas de zarzas aparecían salpicadas en esta época del año de planos discos rosa de flores que crecían tan pegados entre sí que el agua bajaba con suficiente velocidad como para tañir varios carillones mientras las ardillas grises saltaban de una rama a otra más baja de unos árboles que, libres de los estrechos confines del bosque, ahora crecían con formas de una esbeltez y elegancia femeninas. Los conejos hacían temblar sus húmedas narices de terciopelo y dejaban caer las orejas planas sobre el lomo, pero no corrían cuando veían a los niños descalzos pasar, y Emile señaló a Madeline un sapo sabio que, acuclillado meditativamente entre caléndulas, debía de tener una joya en la cabeza a juzgar por cómo le destellaban los ojos, como si un frío fuego ardiese dentro de su testa. Habían leído sobre el fenómeno en viejos libros, pero jamás lo habían visto hasta entonces.
Nunca habían visto nada antes en aquel sitio. Era tan hermoso que estaban un poco anonadados.
Entonces Madeline estiró una mano para coger un nenúfar sin florecer en la superficie del río, pero reculó de un salto con un grito y se miró el dedo con una mezcla de dolor, ofensa y asombro. Su brillante sangre goteó sobre la hierba.
–¡Emile! ¡Me ha mordido! –dijo.
Jamás se habían encontrado la más mínima hostilidad en el bosque hasta entonces. Se miraron asombrados y suspicaces mientras los pájaros cantaban recitativos con el acompañamiento del río.
–Es un sitio extraño, éste –dijo Emile vacilante–. A lo mejor no deberíamos coger ninguna flor en esta parte del bosque. A lo mejor hemos encontrado una especie de nenúfar carnívoro.
Le lavó la diminuta herida, se la vendó con un pañuelo y le dio un beso en la mejilla para consolarla, pero ella no se consolaba y le tiró irritada un guijarro a la flor. Cuando el guijarro dio en el nenúfar, la flor desplegó el prieto círculo de pétalos con un chasquido audible y, desconcertados, alcanzaron a ver en el interior una hilera de colmillos blancos y perfectos. Acto seguido, los pétalos céreos se cerraron rápidamente sobre los dientes de nuevo, ocultándolos por entero, y el nenúfar recuperó una apariencia del todo blanca e inocente.
–¡Mira! ¡Es que es un nenúfar carnívoro! –dijo Emile–. Padre se emocionará cuando se lo contemos.
Pero Madeline, con los ojos todavía fijos en el depredador, como fascinada, negó despacio con la cabeza. Se había puesto muy seria.
–No. No debemos hablar de las cosas que encontremos en el corazón del bosque. Son todo secretos. Si no fuesen secretos, alguna vez habríamos oído hablar de ellos.
Sus palabras cayeron con extraño peso, tan pesado como su propia gravedad, como si hubiese recibido una misteriosa comunicación de la pérfida boca que la había herido. De repente, al escucharla, Emile pensó en el árbol legendario; y entonces se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, no la comprendía, porque, desde luego, ambos habían oído hablar del árbol. Al contemplarla con una perplejidad nueva, percibió la diferencia definitiva de una feminidad de la cual, hasta entonces, jamás había necesitado ni deseado comprender, y dicha diferencia tal vez le otorgaba a ella la clave de cierto orden de pensamiento al que él tal vez aún no podía aspirar, puesto que de golpe la hermana se le antojaba mucho mayor. Ella levantó los ojos y le clavó una mirada larga y solemne que lo encadenó a una conspiración de secretismo, de manera que, en adelante, compartirían sólo el uno con el otro las maravillas traicioneras que les rodeaban. Finalmente, asintió.
–De acuerdo, entonces. No se lo contaremos a padre.
Aunque sabían que el padre no les escuchaba cuando hablaban, nunca antes le habían ocultado nada deliberadamente.
Se acercaba la noche. Avanzaron un poco más hasta que se toparon con unas almohadas de musgo tendidas allí debajo de las ramas de un árbol florido listas para que reposasen sus cabezas. Bebieron agua clara, comieron lo que les quedaba de lo que se habían llevado y luego durmieron abrazados como los dos niños perfectos del lugar, aunque el sueño fue menos plácido de lo habitual, porque ambos recibieron la visita de desacostumbradas pesadillas de cuchillos, serpientes y rosas supurantes. Pero, a pesar de debatirse y murmurar, los sueños eran tan extrañamente inconsecuentes, meras secuencias fugaces de imágenes inconexas y malignas, que los niños las olvidaron mientras dormían y se despertaron sólo con un irritable regusto a pesadilla, a posos de sueños no recordados, conscientes únicamente de haber dormido mal.
Por la mañana se desvistieron y se bañaron en el río. Emile advirtió que el tiempo estaba alterando sutilmente los contornos de sus cuerpos y descubrió que ya no era capaz de ignorar la desnudez de su hermana como había hecho desde que eran bebés, mientras que, por la manera en que repentinamente desvió los ojos después de, como solía hacer juguetona, salpicarlo con agua también ella experimentaba la misma confusión extraordinaria. De modo que se quedaron callados y se vistieron con prisa. Y, sin embargo, aquella confusión era placentera y hacía que les hormiguease la sangre. Emile examinó el dedo de ella y vio que las marcas de los dientes del nenúfar habían desaparecido; la herida se había curado por completo. Aun así, se estremeció con un inusitado pálpito de temor cuando recordó la flor dentada.
–No nos queda comida –dijo–. Deberíamos dar media vuelta hacia el mediodía.
–¡Ah, no! –dijo Madeline con una misteriosa determinación que tal vez había arraigado, de saberlo, sólo en un recién nacido deseo de obligarlo a hacer lo que ella quería contra sus propios deseos–. ¡No! Estoy segura de que encontraremos algo que comer. A fin de cuentas, es la estación de las fresas silvestres.
También él conocía las tradiciones del bosque. No había un momento del año en el que no pudiesen encontrar comida (bayas, raíces, hojas, champiñones y demás). Así que vio que se había dado cuenta de la débil excusa que había dado para disimular su creciente agitación al encontrarse a solas con ella tan lejos de casa. Y ahora que había malgastado su excusa, no le quedaba otra que continuar. Madeline caminó con cierto triunfalismo irresoluto, como si fuese consciente de haber obtenido una victoria inicial que, si bien era insignificante por sí misma, quizá proclamaba batallas mayores en el futuro, aunque todavía ni siquiera conocían la fórmula de una disputa.
Y esta nueva consciencia de las formas y contornos del otro ya los había deshermanado un poco, los hacía menos indistinguibles el uno del otro. De modo que se aplicaron de nuevo a su erudita recolección de plantas con el fin de fingir que todo estaba como siempre había estado antes de que el bosque les enseñara los dientes; y ahora el sendero serpenteante del río los conducía a lugares tan mágicos que encontraron materia de sobra para charlar; para cuando las sombras se disiparon al mediodía, habían llegado a un paisaje que parecía haber sufrido un cambio alquímico, una transmutación vegetal, pues no contenía nada que no fuese maravilloso.
Los helechos se desensortijaban mientras los contemplaban, revelando hojas con flecos llenas de innumerables y diminutos ojos relucientes que destellaban como brillantes donde deberían haber estado las hileras de semillas. Una vid aparecía cubierta de flores violetas y amodorradas que, al pasar, cantaban en un rico contralto con la voluptuosidad agreste del flamenco… y luego se quedaban calladas. Había árboles que, en lugar de follaje, lucían un plumaje marrón y moteado de pájaro. Y cuando tuvieron mucha hambre, encontraron mejores alimentos de lo que Madeline había supuesto, porque llegaron a un grupo de árboles bajos con troncos escamados como truchas que crecían al borde del agua. Estos árboles daban frutas con forma de conchas marinas que al romperlas se abrían y sabían a ostra. Después del banquete pesquero continuaron caminando y descubrieron un árbol con nudos blancos erizados de puntas rojas que se parecían muchísimo a unos pechos; pusieron las bocas sobre aquellos pezones y mamaron una dulce y refrescante leche.
–¿Ves? –le comentó Madeline, y esta vez no disimuló su triunfo–. ¡Ya te dije que encontraríamos con qué alimentarnos!
Cuando las sombras de la tarde cayeron como un denso polvo de oro sobre el bosque encantado y empezaban a sentirse agotados, llegaron a un pequeño valle en el que había un remanso que parecía no tener ni nacimiento ni desembocadura, de manera que debía de estar alimentado por un torrente invisible. El valle estaba repleto de la fragancia más cítrica y deliciosa, tan tremendamente refrescante como un agua de colonia celestial, y al momento vieron la fuente de tal perfume.
–¡Bueno! –exclamó Emile–. ¡Desde luego, éste no es el mítico upas! Debe de ser algún tipo de árbol de incienso, como los de la parte alta de la India donde, al fin y al cabo, tienen un clima similar al nuestro, o eso he leído.
El árbol era un poco más grande que un manzano común pero de aspecto mucho menos elegante. Las ramas floridas que emergían del tronco ostentaban un festival de brillantes serpentinas, largos, aromáticos ramos de flores verdes con forma de estrellas y estambres rematados por borlas rojas que se derramaban sobre costrones de hojas de un verde tan oscuro y de una textura tan lustrosa que el crepúsculo transformaba en discos de hielo negro aquellos que la puesta de sol no convertía en fuego. Estas hojas escondían racimos secretos de frutos, misteriosas esferas de oro visible estriadas de verde, como si todos los soles pendientes de maduración del mundo durmieran en el árbol hasta que un amanecer múltiple y universal los despertase en todo su esplendor. Mientras contemplaban allí juntos el hermoso árbol, un vientecillo apartó las hojas de manera que pudieron ver el fruto más claramente y, en la cáscara, justo en medio de cada uno de aquellos carrillos ruborizados, había una curiosa formación: una hilera redondeada de mellas serradas que se parecían muchísimo a las marcas del mordisco de un hombre hambriento. Como si la visión estimulase su propio apetito, Madeline se rio y dijo:
–¡Cielo santo, Emile, el bosque nos ha dado el postre, incluso!
Se estiró hacia el árbol exquisito y aromático que, en aquel instante, bañado en una luz débil aunque alucinatoria, del tono e intensidad del ámbar licuado, se le antojaba al hermano un equivalente exacto de la asombrosa belleza de su hermana, una belleza que nunca había presenciado antes de que lo colmase, ahora, de euforia. El oscuro remanso de agua la reflejaba oscuramente, como un espejo antiguo. Ella levantó la mano para apartar las hojas en busca de un fruto maduro, pero la piel verdosa parecía calentarse y refulgir entre sus dedos, de modo que el primero que tocó se separó tan fácilmente del tallo como si hubiese acabado de alcanzar el punto de sazón al contacto. Parecía tratarse de una especie de manzana o pera. Era tan jugosa que el zumo le corrió por la barbilla y ella se pasó una lengua larga y carmesí, sensual por primera vez, para lamerse los labios, riéndose.
–¡Está buenísimo! –dijo–. ¡Toma! ¡Come!
Volvió hacia donde estaba él, chapoteando a través de los márgenes del remanso, tendiéndole el fruto en la palma de la mano. Era como una bella estatua que acabase de cobrar vida. Sus ojos enormes estaban encendidos como flores nocturnas que hubiesen estado a la espera de abrirse únicamente para aquella noche especial y, en sus vertiginosas profundidades, revelarle al hermano, en una integridad expresable, lo hasta ahora insospechado: las incognoscibles, inexpresables vistas del amor.
Él cogió la manzana; comió; y, después de eso, se besaron.
Sinopsis de Quemar las naves, de Angela Carter
Quemar las naves reúne todos los libros de relatos de Angela Carter (Fuegos artificiales, La cámara sangrienta, Venus negra y Fantasmas americanos y maravillas del Viejo Mundo, más su obra temprana y cuentos no antologados) y supone una ocasión inmejorable para descubrir y celebrar a una escritora fundamental, una virtuosa de la prosa, inteligente, barroca, imaginativa. En estos relatos encontraremos todos los ingredientes que hicieron de Carter una de las escritoras más originales y fascinantes de la literatura inglesa: su amor por lo gótico, la mirada feminista y deconstructiva, la exuberancia de la lengua, la magia del estilo, su humor, su juego con los símbolos, su erudición, su alma exquisita y sacrílega…
—————————————
Autor: Angela Carter. Título: Quemar la naves. Editorial: Sexto piso. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro





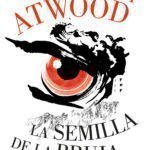
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: