Un clásico de la novela gótica y de misterio que aún hoy en día, consigue producir desasosiego. Una joya para los amantes del suspense y el terror. En esta ocasión, ilustrado por Sandra Márquez y editado en esta nueva edición por Uve Books.
A continuación, podéis leer las primeras páginas de Otra vuelta de tuerca, de Henry James.
La historia nos mantuvo casi sin aliento alrededor del fuego y, salvo por la evidente apreciación de lo horripilante que era, como debe ser toda historia extraña contada en un viejo caserón en la víspera de Navidad, no recuerdo que nadie dijese palabra alguna hasta que alguien señaló que era extraño que algo así le hubiese sucedido a un niño. El caso, debo mencionarlo, consistía en una aparición sucedida en una casa tan antigua como en la que nos habíamos reunido para la ocasión: una aparición terrorífica que asaltó a un niño pequeño que dormía en la habitación con su madre y la despertó del susto; ella intentó consolarle para que se volviese a dormir, pero antes de lograrlo le sorprendió la misma visión que había asustado a su pequeño.
No fue de inmediato, sino más avanzada la velada, que esto último hizo surgir de Douglas algo muy interesante sobre lo que deseo llamar la atención. Alguien más contó otra historia no muy llamativa, me fijé que Douglas no la estaba siguiendo. Significaba que estaba ingeniando algo y solamente debíamos esperar. Esperamos, de hecho, dos noches más; pero esa misma tarde, antes de despedirnos, sacó aquello que tenía en mente.
—Estoy de acuerdo —dijo refiriéndose al fantasma de Griffin, o el que fuera— con que aparecerse en primer lugar a un niño, a una edad tan tierna, le da un toque particular. Sin embargo, no es la primera historia que oigo de ese tipo, en la que está involucrado un niño. Si un niño aporta otra vuelta de tuerca al relato, ¿qué pensarían si hubiese dos niños?
—¡Por supuesto —exclamó alguien—, diríamos que darían dos vueltas de tuerca! También diríamos que queremos oír lo que les pasó. Puedo ver a Douglas de espaldas al fuego, mirando a su interlocutor con las manos en los bolsillos:
—Nadie salvo yo la ha oído antes. Es una historia terrible.
Esto, naturalmente, lo declararon varias voces distintas para hacerlo todavía más valioso, y nuestro amigo, calmado, se preparaba para su triunfo mientras pasaba su vista sobre todos nosotros y decía:
—Está más allá de todo aquello que puedan saber. No conozco nada que se le acerque.
—¿Es auténtico terror? —recuerdo haber preguntado.
Explicó algo así como que no era tan sencillo como eso; como si estuviese perdido en cuanto a cómo clasificarlo. Pasó la mano sobre sus ojos y gesticuló una mueca de dolor:
—¡Es lo más horrible entre lo terrible!
—¡Qué maravilla! —exclamó una de las mujeres.
No le prestó atención; me miraba a mí como si, en mi lugar, estuviese viendo aquello de lo que hablaba:
—La increíble fealdad, el horror y el dolor.
—Bueno —dije—, siéntese y comience.
Se giró hacia el fuego, añadió unos trozos de leña y lo observó durante un instante. Entonces volvió a mirarnos y dijo:
—Aún no puedo hacerlo. Tengo que mandar una carta a la ciudad. —Hubo una queja unánime, seguida de varios reproches; tras esto, de manera preocupada, explicó—: La historia está escrita, guardada a buen recaudo en un cajón. No ha salido de ahí en muchos años. Puedo mandar una carta a mi criado junto con la llave; me enviará el paquete en cuanto pueda disponer de él.
Parecía dirigirse hacia mí, como si me estuviese pidiendo auxilio para evitar la duda. Había roto una capa de hielo formada durante muchos inviernos y tenía sus razones para tan largo silencio. Los otros lamentaban que se pospusiese, pero eran sus recelos lo que me atraía. Le hice prometer que escribiría a primera hora de la mañana y que nos reuniríamos para oírla lo antes posible; entonces le pregunté si la experiencia en cuestión había sido suya. Su respuesta fue breve:
—¡Por Dios, por suerte no!
—¿Es suyo? ¿Lo escribió usted?
—Solamente llevo su marca aquí mismo —se tocó el corazón—, nunca la he perdido.
—Entonces el manuscrito…
—Está escrito en tinta vieja y desgastada, con la caligrafía más bella. —Se volvió de nuevo hacia el fuego—. Lo escribió una mujer. Lleva veinte años muerta. Me envió las páginas en cuestión justo antes de morir. Todos estaban escuchando, comentando o interrumpiendo. Él los ignoró sin sonreír, pero tampoco se enfadó.
—Era encantadora, diez años mayor que yo. Se trataba de la institutriz de mi hermana —dijo calmado—. Nunca vi una persona más agradable en ese cargo; hubiese merecido algo mejor. Eso fue hace mucho tiempo y el relato sucedió mucho antes. Yo estaba en Trinity y la encontré en casa al volver en mi segundo verano. Ese año estuve allí mucho tiempo, fue muy agradable. En sus ratos libres charlábamos y paseábamos por el jardín; durante esas charlas me quedaba impresionado de lo inteligente y encantadora que era. Sí, no se rían: me gustaba mucho y me alegra pensar que a ella también le gustaba. Si no hubiese sido así no me lo hubiera contado. Nunca se lo contó a nadie. No solo porque ella dijese que no lo había hecho, es- taba seguro. Se darán cuenta al momento de escuchar la historia.
—¿Tan aterradora es?
Me corrigió.
—Se darán cuenta —repitió—, se darán cuenta.
Yo también le corregí.
—Ya veo. Estaba enamorada.
Se rio.
—Muy perspicaz. Sí, estaba enamorada. En realidad, lo había estado. Eso dijo, no podía contar la historia ignorando ese asunto. Ella supo que me había dado cuenta, pero ninguno hablamos de ello. Recuerdo el momento y el lugar: uno de los extremos del jardín, a la sombra de las enormes hayas en una de esas largas y calurosas tardes de verano. No era un lugar como para estremecerse, pero… ¡vaya! —Se alejó del fuego y se reclinó en la silla.
—¿Le llegará el paquete el jueves por la mañana? —pregunté.
—Probablemente no llegue hasta el segundo correo.
—Bueno, entonces, tras la cena…
—¿Nos reuniremos aquí? —Nos miró a cada uno de nosotros de nuevo—. ¿Nadie se va a marchar? —dijo casi esperanzado.
—¡Nos quedamos todos!
—¡Me quedo!… ¡Y yo también! —exclamaron las damas, que ya se habían preparado para marchar.
La señora Griffin, sin embargo, necesitaba que se aclarase algo:
—¿De quién estaba enamorada?
—La historia lo dirá —respondí yo mismo.
—¡Vaya, no puedo esperar a oírla!
—La historia no lo contará —dijo Douglas—; al menos no de manera literal ni vulgar.
—Es una lástima, entonces. Solamente así podría entenderlo. —¿No nos lo dirás, Douglas? —preguntó alguien.
Volvió a ponerse en pie.
—Sí que lo haré. Mañana. Ahora debo acostarme. Buenas noches. Se apresuró a coger un candelabro y nos dejó allí, perplejos. Le oímos subir las escaleras desde el otro extremo del gran salón; en- tonces, la señora Griffin dijo:
—Bueno, aunque no sepa de quién estaba enamorada la institutriz, sí sé de quién estaba enamorado él.
—Era diez años mayor —dijo su marido.
—Razón de más, ¡a esa edad! Pero su reticencia resulta bastante agradable.
—¡Cuarenta años! —respondió Griffin.
—Y menuda explosión final.
—La explosión —retomé— será un gran acontecimiento la noche del jueves.
Todo el mundo estuvo de acuerdo en que, al revelarse aquello, lo demás perdió importancia. Esa era la última historia de la noche, aunque incompleta, como el anuncio de una serie; nos dimos las manos y «armados con nuestros candelabros», como alguien dijo, nos fuimos a la cama.
Al día siguiente me enteré de que la carta había salido en el primer correo de la mañana hacia su apartamento de Londres; pero a pesar de la difusión de este hecho, o puede que gracias a eso mismo, le dejamos tranquilo hasta después de cenar, se trataba de la hora propicia en la que podríamos experimentar el tipo de emociones que anhelábamos. Entonces, Douglas se volvió tan comunicativo como esperábamos y nos explicó sus razones para ello. De nuevo volvió a situarse frente a la chimenea del salón en la que nos había sorprendido la noche anterior. Era como si la narración que nos había pro- metido leer requiriese algún tipo de prólogo para poder entenderse correctamente. Antes de nada debo aclarar, para que no queden dudas, que se trata de una trascripción exacta, hecha por mí, mucho tiempo después. El pobre Douglas, cuando ya vislumbraba su muerte, me confió el mismo manuscrito que le había llegado el tercero de aquellos días; lo hizo en el mismo lugar en el que, de manera efectista, comenzó su lectura al comienzo de la cuarta noche frente a nuestro silencioso grupo. Gracias a Dios, las damas que decían que no se iban a marchar lo hicieron: no les quedó otro remedio, ya que tenían otros asuntos que atender. Se marcharon sin poder satisfacer su curiosidad, agudizada por Douglas, que durante esos días nos fue preparando para la lectura. Con su marcha, la audiencia era menor pero más selecta, reunida alrededor del fuego y compartiendo el entusiasmo del momento.
El primero de estos avances consistía en que la historia estaba escrita a partir de un punto en que el relato ya había comenzado. Nos contó la historia de su amiga, la menor de las muchas hijas de un pobre párroco local que, a los veinte años, había conseguido su primer empleo dan- do clase. Llegó a Londres de manera apresurada para responder en persona a un anuncio acerca del cual ya había entablado una breve conversación por carta con el anunciante. Este la recibió en una casa de la calle Harley que la dejó impresionada por lo grande e imponente que era. Se trataba de todo un caballero, un soltero en la flor de la vida; era como si hubiese surgido de un sueño o una vieja novela frente a aquella chica temblorosa y ansiosa que acababa de salir de una vicaría de Hampshire. Es fácil recordar a un hombre de ese tipo; no es de aquellos que se olvidan fácilmente. Era guapo, agradable y simpático, distraído, alegre y generoso. Era inevitable que quedase impresiona- da por lo galante y espléndido que era, pero lo más importante de todo, y que luego le daría el coraje que mostró, fue que le planteó todo ese asunto como gran favor, algo por lo que estaría tremendamente agradecido. Ella le describía como alguien rico, pero terroríficamente extravagante; le veía como alguien a la moda y de buen ver, con costumbres muy caras y agradable con las mujeres. Su residencia en la ciudad era un caserón enorme lleno de recuerdos de sus viajes y trofeos de caza; pero su antiguo hogar era un lugar más familiar ubicado en Essex, al que quería que se dirigiese de manera inmediata.
Le habían dejado al cuidado de sus sobrinos, un niño y una niña pequeños cuyos padres habían muerto en la India. Se trataba de los hijos de su hermano, un militar, que había fallecido dos años antes. Debido a las obligaciones de un hombre en su posición, los niños eran una carga muy pesada para él: un hombre solitario e impaciente, sin la experiencia para hacerse cargo de ellos. Sin duda, para él eran una gran fuente de preocupaciones, pero le daban mucha lástima e hizo todo lo que pudo por ellos: les envió a vivir a su casa de campo creyendo que estarían más cómodos y les mantuvo allí, en compañía de las mejores personas que pudo encontrar para cuidar de ellos; incluso mandó a parte de sus propios criados para que les atendiesen y ocasionalmente iba en persona para ver cómo se encontraban. Lo incómodo del asunto era que no tenían más relación que esa, ya que sus propios asuntos consumían casi la totalidad de su tiempo. Les había instalado en Bly, un lugar tranquilo y agradable, y había puesto al mando de la casa a una gran mujer: la señora Grose, la cual estaba convencido que agradaría a su visitante y que anteriormente había sido doncella de su madre. Se trataba del ama de llaves y durante esa temporada había estado ocupándose de la niña, por la cual, al no tener hijos propios, por suerte, sentía un gran cariño. Había mucha gente para ayudar, pero la señorita que debiese acudir como institutriz estaría a cargo de todo. En vacaciones también tendría que ocuparse del niño, que llevaba un trimestre en el colegio. El chico era aún muy joven para ir a la escuela, pero ¿que más se podía hacer? Quedaba muy poco para que comenzasen esas vacaciones, por lo que llegaría de un día a otro. Anteriormente había estado a cargo de ellos otra institutriz, pero, por desgracia, había muerto. Había hecho un gran trabajo con ellos y se trataba de una persona muy respetable hasta aquel día; fue precisamente por esto por lo que no quedó más remedio que mandar al pequeño Miles a la escuela. Desde entonces, la señora Grose hizo todo lo que pudo por atender a Flora. En la casa estaban además un cocinero, una doncella, una lechera, un viejo poni, un viejo mozo de cuadra y un viejo jardinero; todos ellos igual de respetables.
Justo cuando Douglas había terminado de presentar la situación, alguien preguntó:
—¿Y de qué había muerto la anterior institutriz? ¿De un exceso de respetabilidad?
—Todo llegará a su debido tiempo. No debo anticipar nada —respondió.
—Discúlpeme, pensé que eso era justo lo que estaba haciendo.
—Si estuviese en el lugar de la sucesora —sugerí—, me hubiese gustado saber si el trabajo tenía algún tipo de…
—¿Peligro de muerte? —dijo Douglas terminando mi frase—. Quería saberlo y por supuesto que lo acabó sabiendo. Mañana podrás oír lo que averiguó. Entre tanto, por supuesto, las perspectivas no le resultaban muy alentadoras. Era joven, inexperta y nerviosa, y a la vista estaban unas grandes responsabilidades y una compañía escasa: una gran soledad. Dudó. Se pasó un par de días considerando la oferta y buscando consejo. Pero el salario que le ofrecían superaba con mucho sus modestas expectativas y en la segunda entrevista se armó de valor y aceptó la oferta.
Al llegar a este punto, Douglas hizo una pausa que, en beneficio del resto, me hizo añadir:
—La moraleja de esto es, por supuesto, que ese hombre tan maravilloso consiguió seducirla. Acabó sucumbiendo.
Se levantó y, como la noche anterior, se acercó al fuego y movió un tronco con el pie dándonos la espalda por unos momentos.
—Solamente le vio dos veces.
—Sí, pero ahí está precisamente la belleza de su pasión.
Tras decir esto, para mi sorpresa, Douglas se giró hacia mí:
—Fue algo hermoso. Pero también hubo otras —continuó— que no aceptaron, no sucumbieron. Le fue franco al respecto de las dificultades que para otras aspirantes al puesto resultaron ser inaceptables. De algún modo, tenían miedo. Sonaba aburrido y extraño; sobre todo debido a su condición principal.
—¿Cuál era?
—Que nunca debían molestarle, nunca jamás: no debían pedir- le nada, ni quejarse o escribirle acerca de ningún tema; ella debía responder todas las preguntas por sí misma, recibiría el dinero de mano de su abogado y se encargaría de todo mientras le dejaba en paz. Prometió hacer todo esto. Posteriormente, me diría que cuan- do él sostuvo su mano durante un momento tranquilo y encantador, agradeciéndole su sacrificio, se sintió inmediatamente recompensada.
—¿Esa fue toda su recompensa? —preguntó una de las damas.
—Nunca le volvió a ver.
—¡Vaya! —exclamó.
Nuestro amigo nos abandonó de inmediato y esa fue la última palabra relevante acerca del asunto hasta que, la noche siguiente junto al fuego, sentado en la mejor silla, abrió la cubierta roja y desgastada de un delgado y anticuado volumen de bordes dorados. Todo aquello llevó más de una noche, pero en aquella ocasión la misma dama formuló otra pregunta:
—¿Cómo se titula?
—No tiene título.
—¡Yo tengo uno! —dije.
Pero Douglas, como si no me hubiese escuchado, comenzó a leer con una voz clara y elegante que reflejaba la hermosa caligrafía de la autora.
—————————————
Autor: Henry James. Título: Otra vuelta de tuerca. Editorial: Uve Books. Venta: Uve Books





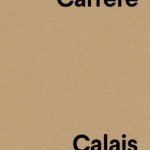
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: