Kálathos ediciones acaba de publicar París siempre valía la pena, la historia de un periodista que recrea la estancia de Ernest Hemingway en Francia a través de los lugares y amigos que frecuentaba.
Sobre París siempre valía la pena, Enrique Vila-Matas ha dicho: “Llevado por la pulsión de completar un libro que le atañe, un periodista, amigo del Hemingway de París era una fiesta, nos cuenta lo que éste silenció en sus páginas. El resultado: otra gran fiesta móvil”.
Alejandro Padrón es un escritor venezolano residenciado en Barcelona. Es autor, además de libros de cuentos y novelas, del libro de no ficción Yo fui embajador de Chávez en Libia.
Zenda adelanta las primeras páginas de París siempre valía la pena.
***
Proemio
Yo fui uno de los pocos escritores que leyó el manuscrito de A Moveable Feast, de Ernest Hemingway. Él escribía en la Ciudad de las Luces una suerte de diario novelado de sus años mozos. A menudo nos encontrábamos en los cafés y me comentaba los progresos de su escritura. Pero no fue sino hasta la primavera de 1925 cuando me entregó, en el bar del Hotel Ritz, la última parte de su libro, que recibí con agrado. En aquel momento, Ernest tenía dudas en clasificar su obra dentro de algún género en particular, bien como un libro de memorias, crónica o diario, por lo que sentí que aún le faltaba trabajo para culminarlo, tal como pude constatar más tarde. Él se iba nutriendo de notas y apuntes recogidos durante su estadía en París. Cada cierto tiempo nos encontrábamos y me decía: Max, mira estas páginas. La parte referida a Scott Fitzgerald (el autor de El Gran Gatsby) me pareció dura y desconsiderada. Se lo hice saber y discutimos, utilizaba una forma descarnada para referirse a un escritor amigo. De la misma manera le reproché sus comentarios sobre Ford Madox Ford, así como su tono de sátira contra Sherwood Anderson al escribir aquella parodia infeliz sobre su novela. Mi argumento se basaba en que un narrador disponía de todas las herramientas para expresarse como mejor le parecía, pero no para lanzar denuestos en contra de otro; sobre todo, si ese amigo era un escritor que lo había ayudado a consolidar su carrera. Ernest replicó y, pese a admitir parcialmente mis reproches, sin embargo, agregó que una sombra de irrealidad recubría su escritura y ella no podía ser asumida por el lector a pie juntillas. No quise insistir en mi posición, pues Ernest había prometido revisar aquel texto tan duro contra sus amigos. En verdad dudaba si acogería mis sugerencias, pero al mismo tiempo percibía en él una cierta disposición a considerarlas.
Mi propósito constituía un desafío o quizás un atrevimiento, pero en ningún caso pretendía reescribir su libro y, mucho menos, develar secretos que él no quiso o no pudo incluir por razones inobjetables. Solo quise ser justo en la interpretación de un tiempo y una generación a la que Gertrud Stein llamara, de forma inapropiada, la “generación perdida”, que nos involucra a muchos de los que vivimos en esa época.
En parte por estas razones y por brindar un homenaje al amigo malogrado, he decidido publicar esta novela como un reconocimiento al sibarita entrañable, a quien acompaño en su espíritu siguiendo sus propios pasos por las calles de París, las que recorrimos por una extraña y feliz coincidencia, de 1921 a 1926. Nos sentíamos jóvenes con pretensiones de comernos el mundo y en especial, a aquella ciudad delirante propicia para unos hombres de letras en ciernes como éramos nosotros.
Creo haber cumplido con mi amiga Hadley Richardson con este texto no exento de subjetividad y proclive a las críticas. A ella, este grato recuerdo con mi mayor afecto en su ausencia tanto como el que siento por Ernest, el de las viejas andanzas en el amado París de nuestros tiempos.
Finalmente doy a conocer por vez primera un hecho insólito: después del suicidio de Ernest, me encontraba en París atendiendo una invitación del Círculo de Escritores Norteamericanos cuando para recordar al viejo amigo me dirigí una noche al bar del Ritz. Al llegar al hotel experimenté una sensación extraña. Creí por momentos como si al franquear la puerta del bar, que ahora llevaba su nombre, iba encontrarme con el propio Hemingway en persona. Sin embargo, a quien primero divisé fue a Georges el barman, nuestro confidente de borracheras de aquellos tiempos, que ahora acusaba el paso de los años pese a ser un poco mayor que yo. En fracciones de segundos me asaltó un cúmulo de recuerdos. Sentí como si en verdad estuviera en el pasado. A medida que me iba acercando a la barra me sobrevino una serie de sensaciones recuperadas. Sobre todo por el olor y la atmósfera de aquel bar, que llegó a ser tan familiar como mi casa.
***
En aquella época llegué a establecer una gran confianza con Georges. El hecho de que yo poseyera una cierta cultura en coctelería —mi padre fue un insigne bebedor y anfitrión de recordadas fiestas— hizo que nos la pasáramos inventando cocteles cada vez más sofisticados. En cambio, nuestro barman se relacionaba con Ernest de manera diferente. Georges sentía por él una respetable admiración. Su fama literaria, que ya comenzaba a despuntar, y su manera inteligente de conversar, llamaban la atención del conocido barman del Ritz. Cuando a Ernest se le subían los tragos a la cabeza, entonces era el momento de escuchar al joven escritor que lo observaba todo y hacía comentarios que en Georges despertaban curiosidad: “La muerte es un personaje solitario, siempre anda en busca de compañía para no regresar sola al más allá”. Georges entonces sonreía y se apresuraba a servirle el Saint James de costumbre. “Me resulta complejo determinar cuándo me hará daño el último trago, por eso persisto en descubrirlo” —decía Ernest—, y Georges volvía a sonreír. Yo terminaba sacando a Ernest del bar por un brazo y le dejaba al gran amigo una buena propina que luego él retribuía con su atención y generosidad en los tragos de una nueva oportunidad.
“Cada vez que te observo preparar un coctel me parece estar viendo a un personaje de la ópera de París” —le decía a Georges—. Y él, orgulloso, batía el contenido de la mezcla con la mayor elegancia y teatralidad para reafirmar su destreza como el actor más importante del espectáculo nocturno del bar del Hotel Ritz, de la plaza Vandôme de París. A Georges le encantaba conversar conmigo sobre mujeres. “A los jóvenes se les ocurren cosas nuevas —decía con ironía, como si él fuera mucho mayor que nosotros—, en cambio, a los de más edad nos da por repetir estereotipos y las mujeres terminan ignorándonos”. Se refería sobre todo a una dama que solía estar acompañada de un viejo empresario por la que él sentía una atracción enfermiza. Habían intercambiado miradas y una que otra frase cuando servía los tragos. Yo estaba empeñado en convencerlo de que esa dama lo amaba. Y hablábamos de las estrategias para seducirla. “Lo nefasto de esta profesión es su ética, nos impide enamorarnos de las clientes y, mucho menos, libar tragos con ellas, es una desgracia” —decía resignado. Nos hicimos tan amigos de Georges que algunas veces, en su día libre, nos invitaba a su departamento de soltero en el barrio XVI para continuar con la juerga, entonces parecía como si estuviésemos en una prolongación de la barra del hotel. Una vez salimos de su piso borrachos destilando alcohol por los poros y recuerdo que Ernest me dijo: “Sabes, Max, Georges es el primer francés que me inspira confianza, el otro es el general Ney, el de la estatua. Con razón cuando ambos personajes, Ernest y Georges, tenían problemas de finanzas se socorrían mutuamente.
Estos recuerdos se esfumaron cuando coloqué mis manos sobre la barra del bar y me encontré con la mirada hundida del gran Georges. Ya era un hombre estropeado por los trasnochos, pero tenía la fortaleza del personaje de El viejo y el mar: se negaba a ser vencido por la naturaleza y continuaba aferrado a la vida sin querer jubilarse. Nos estrechamos las manos con aquella forma tan particular que teníamos de saludarnos y trasmitir nuestro afecto. Yo ordené un Saint James para brindar por mi amigo Ernest. Después de unos buenos tragos y luego de haber conversado sobre anécdotas y ocurrencias del amigo desaparecido, Georges se fue a la parte trasera del bar y regresó con dos sobres avejentados; visiblemente emocionado me los entregó y me dijo: “Nunca supe que hacer con esto, siempre temí que pudieran perderse o fuesen a parar a otras manos y ser utilizados de manera inescrupulosa”. La sorpresa fue contundente: dentro de ellos reposaban los originales del libro de memorias de Ernest sobre el París de aquellos años. Una serie de libretas y cuadernos amarillentos formaban su contenido, algunos de los cuales yo había leído. Sentía como si hubiese sido el propio escritor amigo que me los daba para revisarlos. “En su última borrachera aquí en esta barra, al despedirse, los dejó olvidados y me fue difícil localizarlo, ya había partido hacia uno de sus tantos viajes” —me dijo Georges como cumpliendo una misión largamente esperada.
A Moveable Feast llegó a manos de quien debía llegar en ese entonces, a las de su última esposa. A ella le remití el manuscrito con una pequeña carta de la que nunca recibí respuesta. Su actitud la vine a entender tiempo después cuando tuve en mis manos el libro de crónicas de mi amigo, ya publicado: en la nota ubicada al comienzo del mismo, Mary expresaba inapropiadamente que dicho libro comenzó a escribirse en Cuba el año de 1957, cuando en verdad su escritura se había iniciado en París, a mediados de los años veinte. Al haber sido Mary la última esposa de Ernest y habiendo transcurrido tanto tiempo desde los años de juventud parisina de su esposo, hasta su matrimonio con ella, probablemente le impidieron ubicar con precisión la fecha exacta del inicio de la escritura del texto póstumo, de allí su confusión al escribir la nota. Por su parte, Ernest debió mentirle o al menos generarle algunas dudas al respecto; a él siempre le gustaba guardar secretos o crear ciertas ambigüedades a sus mujeres con respecto a su obra: “Max, nos desnudamos ante las mujeres cuando vamos a la cama, pero debemos protegernos de ellas en otros ámbitos” —me decía con sorna.
Antes de enviarle a Mary el material me atreví a leerlo de nuevo y osé tomar de su último capítulo las palabras que aquí utilizo como título para mi novela. Esta fue publicada tres años después de la muerte de Ernest, en 1964; yo había diferido la publicación de mi libro porque el suyo iba a salir ese mismo año y no quería interferir con la obra del querido amigo fallecido, sentía respeto por el gran escritor de Oak Park. Ahora aparece mi novela que dedico a su memoria con la certeza de no haberlo defraudado.
Max Sterling
New York, abril de 1963
—————————————
Autor: Alejandro Padrón. Título: París siempre valía la pena. Editorial: Kalathos. Venta: Todos tus libros, Amazon y Casa del Libro.


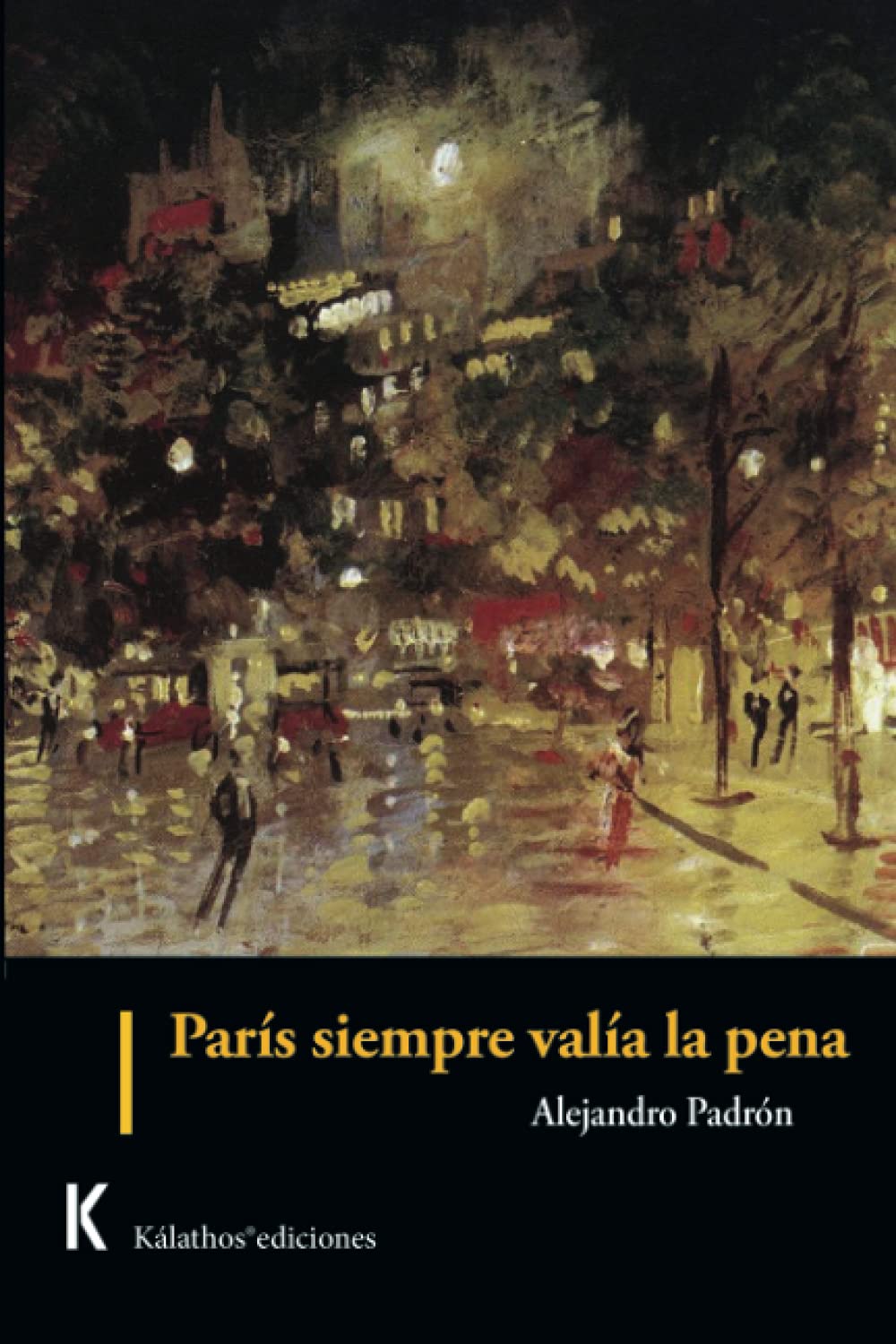




Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: