En Pensilvania (Siruela), Juan Aparicio Belmonte aborda con una particular sensibilidad —a ratos cómica, a ratos conmovedora— los grandes conflictos vitales. A raíz de la muerte de la madre americana de una familia con la que vivió un curso escolar, el autor desempolva sus recuerdos.
Zenda adelanta las primeras páginas del libro.
***
Me acabo de enterar de que has muerto y ha transcurrido la película de mi vida desde mi memoria más remota hasta hoy, querida Rebecca. Dicen que esto ocurre con la muerte personal, en el último o penúltimo estertor, pero a mí me ha ocurrido con la tuya. En la carta, Martin me anuncia que te acordaste de mí en los días finales y que le pediste que me enviara la biblia que ahora tengo entre manos. Es una versión bilingüe y está dedicada por ti y por Jim. Traduzco la dedicatoria:
«Juan, el Señor tiene un plan para tu vida y solo cuando busques hacer su voluntad serás verdaderamente feliz». Proverbios 1, 7; 1 Corintios 1, 18 y 19; 2 Timoteo 2, 16, y 1 Timoteo 2, 5.
A veces pienso que los once meses que viví en tu casa fueron el periodo más crucial de mi vida.
En su versión española, esta biblia es una traducción de Casiodoro de la Reina del año 1569, revisada en 1602 por Cipriano de Valera; y en su versión inglesa es una traducción autorizada, dice la portada, por el rey Jaime. La cosa promete, se me ha ocurrido pensar.
Cuando me pongo autobiográfico siempre termino mintiendo, porque la tendencia a exagerar es muy acusada en mí. Y la exageración es la puerta por la que se cuela la mentira, solías decir tú, en una de las pocas frases tuyas ajenas a la divinidad ni inspiradas por tus madrugadoras lecturas bíblicas.
Me veo en un pasillo largo y oscuro. Siete años. Y un chaval con las fosas nasales dilatadas como cañones (ya estoy exagerando) me amenaza. Se acerca mucho a mí, me mira desde arriba.
Yo le digo:
—Déjame, chaval. —Y le empujo con timidez.
Él me arrincona. Más que miedo, me produce perplejidad, incluso ganas de reír.
Empiezo tercero de EGB, y mi madre me ha comprado un babi de niña. Bonita manera de llegar nuevo a clase.
Bonita manera de colonizar un colegio.
El babi tenía un pespunte que cruzaba en horizontal el pecho y también tenía una longitud inadecuada, porque mi madre había cortado la tela del blusón, que le parecía demasiado largo, para que no me llegara mucho más abajo de la cadera.
Pero, claro, el babi imitaba las hechuras de un vestido.
Fui al colegio con un vestido corto.
Fui al colegio en minifalda.
El niño abusón hoy es fotógrafo de prensa y fotógrafo artístico y sigue teniendo grandes los agujeros de la nariz, pero ya no los abre como entonces. Al menos, no delante de mí (quizá sí de sus becarios y subalternos).
Recuerdo la guardería, unos años antes. La guardería Inpe, en Ciudad Lineal. Era una guardería anarquista, una guardería progre, en la que los niños hacíamos lo que nos daba la gana. A ti te habría horrorizado, Rebecca.
Éramos niños anarquistas, aunque no supiéramos quién era Buenaventura Durruti ni Mijaíl Bakunin ni falta que nos hacía. Estábamos siempre en pelotas; nada más natural para un niño que quitarse la ropa. Lo único obligatorio y dictatorial era la siesta, una siesta fascista en la que yo jamás logré dormirme. Recuerdo a mi primo mayor, G., en calzoncillos en medio del patio de recreo, con los brazos en jarra, poderoso como Tarzán. Recuerdo un rescate. Me escondí con otro niño detrás de una colchoneta apoyada en la pared cuan larga era, entró la profesora en el aula, una inglesa alta, quizá norteamericana como tú (quizá canadiense o irlandesa), y descubrió a mi compañero de escondite. En el patio de recreo los chavales gritaban mi nombre. Me veo bajando las escaleras del edificio. Tengo una misión: rescatarlos. En el patio, sobre la arena blanca, bajo un sol tibio, sorteo a un enemigo, luego a otro, soy como un jugador de rugby o fútbol americano que esquiva cuerpos, como Han Solo entre meteoritos, corro más con el corazón que con las piernas, pero soy efectivo, y cuando al fin voy a tocar la mano del primero de los presos, romper la cadena y liberarle a él y a todos los demás, mi primo me atrapa.
No pasa nada.
Era natural ser atrapado por Tarzán.
Quizá la profesora era alemana. Tal vez sueca o danesa. Pero no. Creo que era inglesa. A lo mejor galesa. Era extranjera, eso seguro. Extranjera. Extranjero. Con esta palabra, entonces, los españoles aludíamos a quienes eran más rubios que nosotros; o sea, a los europeos del norte, a los guiris. Los extranjeros de más abajo eran simplemente moros.
Sé que era un niño tímido, de una timidez fundamental, feroz, agobiante, de una timidez que persistía cuando entré en tu casa, Rebecca. Supongo que era un niño tonto a veces y listo otras. En tercero de EGB, aquella primera evaluación tras la mudanza, suspendí nueve asignaturas. Lo suspendí todo, incluso gimnasia, más conocida por Educación Física.
El colegio, para mí, fue la cárcel. Los profesores eran los carceleros, algunos duros y despiadados; otros bondadosos, ecuánimes, incluso algunos me tenían simpatía y yo les tenía un afecto que aún perdura, pero no dejaban de ser carceleros. El colegio fue mi primera cárcel, o sea, mi primera oficina (sí, Rebecca, las oficinas también son cárceles). Nunca me gustó el colegio nuevo, igual que nunca me han gustado las oficinas nuevas. Jamás. O quizá solo en cuarto y quinto de EGB, que tuve una gran profesora. Pero siempre fue mi cárcel.
Aún lo es.
Soy ese niño condenado al colegio, condenado a padecer un recibimiento hostil, ese niño cuya madre le obliga a subir la escalera que desemboca en el aula repleta de extraños, de presos como yo, presos veteranos. El terror dura lo que el tramo de escalera. En cuanto entro en la clase, me tranquilizo. Todavía recuerdo el rostro afilado y sereno del compañero de pupitre, que me habló como si nada hubiera sucedido y yo acababa de pelear a vida o muerte contra mi madre. Lo bueno de los niños es que cumplen con naturalidad la máxima de los ascetas. Se concentran en el presente. Viven como peces, como ranas, como lombrices, como hormigas, o sea, como sabios, como faquires, como sennins, como santones orientales. No necesitan meditación ni mindfulness ni paroxetina ni toda una vida de sacrificio y estudio; tampoco whisky con hielo ni ginebra con tónica (si me permites la broma). El pasado desaparece pronto en su cerebro y aparecen las amenazas, las recompensas, los terrores, las alegrías de la inmediatez, de lo que palpita en el puro presente. Viven en una selva marcada por el instinto del aquí y ahora. Al cuerno con la doctrina vipassana, un niño no necesita eso. Entonces, yo entré en clase y me zambullí en la conversación con un compañero de pupitre atento para descubrir luego el rostro feo de una profesora malhumorada:
—¿Quién te ha comprado ese babi?
Las risas fueron estrepitosas.
Y me olvidé de lo que había sucedido poco antes para recordarlo ahora —la pelea con mi madre, en aquella escalera lúgubre—, tantos siglos después, en esta carta que te escribo.
Y que ya no podrás leer.
***
Si por algo la vida adulta se vuelve aburrida es por la niñez, que deja su impronta de aventuras para convertirse en un parangón inalcanzable. Si quieres seguir siendo un niño toda tu vida no te metas a artista, como dice el tópico, sino a Pablo Escobar. Ningún niño se pasa el día escribiendo, ni siquiera dibujando, los niños se pasan el día matando hormigas (en la tierra, antes; en el ordenador, hoy) o matándose entre ellos (pium, pium). Pero, cuidado, si te pillan haciendo con los hombres lo que hacías con las hormigas no irás al despacho del director a recibir una regañina, sino que te llegará un disparo de la CIA, en el mejor de los casos, o la tortura, en el peor. O cadena perpetua. O todo junto. Pablo Escobar es uno de los pocos hombres que, en vida adulta, emuló con su acción la psicopatía del niño que fue.
En la niñez se experimenta todo el abanico de emociones que nos puede proporcionar la vida adulta, un abanico que suele quedar muy empalidecido por las directrices de la civilización; todo el abanico al que acudiremos durante la etapa adulta. Llamamos vida a lo que viene después de la niñez, y es mentira, la vida es la niñez; el resto es inercia, la de continuar en la batalla hasta la muerte, pero ya no hay emociones tan intensas como entonces. Con la infancia se aprende a detectar la injusticia, a padecerla tantas horas como dura un día, a comprender que el universo es tan limitado como inicuo, y que nada garantiza la ecuanimidad ni la honradez.
—Dios las garantiza, pero el hombre es imperfecto —me dijiste tú.
Y yo, ¿qué hice?
Irme a ver El show de Bill Cosby.
***
En primero o segundo de EGB, aquella profesora, Melisa, me quitó un juguete. No recuerdo cuál. Quizá un coche en miniatura, quizá una araña de plástico, tal vez una canica roja.
Alguien la avisó de que yo estaba llorando.
—¡Pues que llore!
Yo lloraba en mi pupitre como se llora cuando ha muerto un ser querido, con hipo y con mocos, con un desconsuelo imposible de contener.
En un solo día el niño experimenta la vida entera de un adulto, con sus alegrías y sus penurias.
Al terminar el colegio me acerqué a la profesora para pedirle que me devolviera el juguete, como era su costumbre.
—Ay, perdona, se lo di a Pilar.
Esa señora marcó mi corazón con una puñalada que no cicatriza, que todavía hoy sangra. Todavía hoy la recuerdo. Ella, Melisa, es parte de un aprendizaje esencial, supone un arquetipo que me habla de injusticia y de comportamiento indecoroso.
Melisa, su nombre me sabe a hierba, de la que crece en el campo. Pero qué hierba, Melisa, una similar al cardo, alta y fea. Las emociones del niño, del niño que fui, son tan permanentes como dudosos los recuerdos que las acompañan. Pilar es un nombre que pudo no ser tal, pero Melisa es una emoción que revivo sin que se me escape un matiz. Melisa es el arquetipo humano de la injusticia. He conocido muchas Melisas en mi vida laboral, durante mi vida de preso, casi todas hombre.
Tu nombre me sabe a hierba, Melisa, de la que crece en el campo. A cardo negro.
***
¿Y a qué me sabe tu nombre, Rebecca? Tu nombre me sabe a fanatismo, pero tu nombre también es dulce como el amor. Es raro, es curioso pensarlo. Tu nombre es amor.
Amor de madre. Tú no eras un cardo, claro que no. Eras más bien una flor aromática y frondosa, aunque con espinas. Como una madre.
***
Lo malo de ser escritor es que vives para que la gente te lea y basta que haya un lector, uno solo, para tener un problema. De modo que el escritor vive para buscarse problemas.
¿Y si le molesta mi libro a este o a aquel, a esta o aquella? Pero yo nunca escribo para molestar, sino para molestarme. Si lo que escribo me molesta, me genera zozobra o inquietud, me toca las narices, es que he dado en el clavo, en un clavo, en algún clavo.
A veces he hojeado una novela mía ya publicada y, oh, mejor no hacerlo.
Vuelve a molestarme, pero de otra manera.
Y escribo para comunicarme con alguien que no soy yo, para hacerme presente en los demás, porque, si no, ¿por qué corrijo los textos? ¿Por qué soy exhaustivo en mi repaso de los sucesivos borradores? ¿Por qué entrego el texto final a una editora para que lo edite y publique y a la imprenta con miedo a la errata, a la frase inconclusa, al fallo estructural, al qué dirán?
Nunca me pregunto para qué escribo, sin embargo, y me irrita la pregunta. La respuesta es tan sencilla…
¿Para qué vive uno? Uno vive porque sí y para los demás. Uno escribe novelas también porque sí, y también para los demás; uno escribe como podría estar redactando wasaps contra la última ocurrencia del cuñado, o como podría estar construyendo castillos con mondadientes, para nada, para darse el gusto y luego también para darle un pequeño regalo a la vanidad, porque también el constructor de castillos con mondadientes necesita un aplauso, una sonrisa, una palmada en la espalda, el parabién del prójimo.
Y sé que escribo para nada —y no hablo de estupor existencialista, sino de nada en sentido material—, porque nada o casi nada he logrado con la escritura salvo un montón de amigos en Facebook a los que, sin embargo, apenas les gustan mis posts.
Si quieres gustar en Facebook o en Twitter, hazte ministro de Cultura o subdirector del Cervantes, o ponte a repartir favores (pero esto solo puedes hacerlo con el cargo). Los escritores no gustamos salvo cuando tenemos un cargo, que lo mismo puede ser el de ministro de Cultura o Asuntos Sociales que el de autor de best sellers. Y tanto para lo uno como para lo otro se necesita esfuerzo y suerte. (La suerte es del que la persigue, suelen decir quienes nacieron con ella metida dentro del pan, debajo del brazo).
La suerte no existe, sino que depende de Dios, me decías tú, y de rezar, de rezar mucho, y acabo de recordar uno de mis últimos combates de lucha libre en el instituto. Vinisteis a verme Jim y tú (y no sé si también Martin), y gané a aquel negro temible contra todo pronóstico. Estuve sobre mi sudoroso y tozudo contrincante segundos que se me hicieron minutos, pero el tío no se rendía, no pegaba su espalda a la lona por más que yo presionara, la combaba con enorme resistencia, hasta que el árbitro, por fin, me dio la victoria tras un postrero embate de furia.
—Rezaba por ti, le pedía al Señor: dale fuerzas, por favor, dale fuerzas para ganar —me dijiste al llegar a casa.
Así que al afroamericano lo derrotó el Señor y no yo. Pobre chaval. Él pensaba que estaba luchando contra mí y resulta que lo hacía contra el Espíritu Santo. Qué abuso de poder por nuestra parte, Rebecca.
***
El escritor solo debe escribir de lo que conoce, se dice también, que es la manera sencilla de parafrasear a Vargas Llosa: el escritor no elige los temas, los soporta. (Frase que tal vez se le ocurrió antes a Flaubert).
Es buena la frase, pero como te dé por soportar el tema del aburrimiento nos vas a aburrir a todos contigo, colega. Así que cuidado con Robbe-Grillet y sus ocurrencias.
También dicen que la imaginación es la loca de la casa, y luego se quejan de machismo con razón o sin ella. Si fuera masculina, la imaginación sería el aventurero del lugar. O no. La locura es vocablo femenino, pero tiene tan buena prensa entre los artistas que algún poeta menor, como no se sentía poeta del todo, se fue a vivir al manicomio de Mondragón (un lugar del País Vasco, Rebecca, en el norte de España). Finalmente no se sabía si estaba loco por poeta o si era poeta por loco. Daba igual. Ahí está la obra sensacionalista de Leopoldo María Panero para que juzgue el lector presente y futuro, para que juzgues tú, Rebecca (desde el más allá):
Hombre normal que por un momento
cruzas tu vida con la del esperpento
has de saber que no fue por matar al pelícano
sino por nada por lo que yazgo aquí entre otros sepulcros
y que a nada sino al azar y a ninguna voluntad sagrada
de demonio o de dios debo mi ruina.
A mí me gusta, qué quieres que te diga.
Y qué bien le queda María a su nombre, Leopoldo María, le proporciona el aderezo que necesita su biografía de loco y de poeta. María por la Virgen, madre de Dios, esa mujer que para ti no merecía mayor consideración que cualquier otra. Haber parido virgen al mismísimo Jesucristo, ya ves tú qué mérito.
—————————————
Autor: Juan Aparicio Belmonte. Título: Pensilvania. Editorial: Siruela. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.





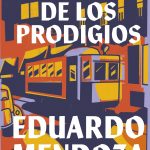
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: