Los textos escritos han marcado la evolución de la historia. Martin Puchner, profesor de la Universidad de Harvard, sigue su evolución en el tiempo, de Gilgamesh a Harry Potter, y analiza la génesis de las grandes obras: la transcripción de la Ilíada que Alejandro Magno llevaba en sus conquistas, la fijación de la Biblia y de los textos de Buda, Jesús, Confucio o Sócrates, la aparición en Japón de la primera gran novela, Genji, escrita por una mujer, y la renovación del género por Cervantes…
Zenda ofrece las primeras páginas de esta obra publicada por la editorial Crítica.
Capítulo 1 EL LIBRO DE CABECERA DE ALEJANDRO
336 a.e.c., Macedonia
Alejandro de Macedonia recibe el nombre de Magno porque consiguió unificar a las orgullosas ciudades-estado griegas, conquistar en menos de trece años todos y cada uno de los reinos existentes entre Grecia y Egipto, derrotar al poderoso ejército persa y crear un imperio que se extendía sin interrupción hasta la India. Desde entonces, muchos se han preguntado cómo un gobernante de un pequeño reino griego pudo llevar a cabo semejante gesta, pero siempre aparece una segunda pregunta que, para mí, es mucho más fascinante: ¿por qué quiso Alejandro conquistar Asia en primer lugar?
Al reflexionar sobre esta cuestión, lo primero que me viene a la cabeza son los tres objetos que Alejandro llevó consigo durante toda su campaña militar y que cada noche ponía bajo su almohada, tres objetos que resumían el modo en que él mismo veía su campaña. El primero era una daga1, junto a ella guardaba una caja, y en su interior había depositado el objeto más apreciado de los tres: una copia de su texto favorito, la Ilíada.2 ¿Cómo reunió Alejandro estos tres objetos y qué significaban para él?
Dormía sobre una daga porque quería escapar al destino de su padre, que fue asesinado. En cuanto a la caja, se la había arrebatado a Darío, su adversario persa, mientras que la Ilíada se la había llevado a Asia porque era el relato a través del cual contemplaba su propia campaña y su vida, un texto fundacional que cautivó la mente de un príncipe que no se detendría en la conquista del mundo.
La epopeya de Homero también había sido un texto fundacional para los propios griegos durante generaciones, pero para Alejandro adquiría el rango de un texto casi sagrado, razón por la cual lo llevaba encima en el curso de su campaña. Esto es lo que hacen los textos, sobre todo los fundacionales: nos cambian el modo de ver el mundo y nuestra forma de actuar. Sin duda, este fue el caso de Alejandro, que se vio inducido no solo a leer y estudiar este texto, sino también a recrearlo; y como lector se introdujo en la historia, proyectando su vida y su trayectoria a la luz de la del Aquiles de Homero. Alejandro Magno es bien conocido por haber sido un rey de talla excepcional, pero resulta que fue también un lector de talla excepcional.
Un joven Aquiles
Alejandro aprendió la lección de la daga siendo todavía príncipe, en un momento crucial de su vida, cuando su padre, el rey Filipo II de Macedonia, casaba a una hija y nadie podía permitirse el lujo de declinar la invitación.3 Acudieron emisarios de ciudades-estado griegas, junto con visitantes procedentes de tierras recientemente conquistadas de Tracia, allí donde el Danubio se une al mar Negro. Es posible que entre la ingente muchedumbre hubiera incluso algunos persas, atraídos por los éxitos militares del rey Filipo, que estaba en puertas de lanzar un ataque masivo en Asia Menor, alimentando el temor en el corazón de Darío III, rey de Persia. El estado de ánimo en Egas, la vieja capital macedonia, era desbordante, porque el rey Filipo era conocido por las lujosas y exuberantes fiestas que organizaba; y en esta ocasión, todos los asistentes se habían congregado en el gran teatro, ansiosos por que diesen comienzo los festejos.
Alejandro debió de contemplar los preparativos con ambivalencia, puesto que desde una edad muy temprana había sido designado y adiestrado para ser el sucesor de su padre, y por consiguiente entrenado en las artes marciales y las marchas forzadas. Se había convertido en un diestro jinete, que, siendo todavía un muchacho adolescente y para asombro de su padre, había logrado dominar a un caballo indomable. El rey Filipo se había ocupado de que su hijo recibiese educación en el arte de hablar en público y de que aprendiese correctamente la lengua griega además del dialecto montañés que se hablaba en Macedonia (durante toda su vida, cuando montaba en cólera, Alejandro volvía al dialecto macedonio). No obstante, ahora parecía que Filipo, que tanto había invertido en Alejandro, tenía intención de alterar sus planes de sucesión al casar a su hija con su cuñado, que con toda probabilidad se convertiría en un rival. Si por añadidura el matrimonio engendraba un hijo, Alejandro se vería totalmente relegado. Dado que Filipo era un maestro a la hora de tejer nuevas alianzas, preferiblemente a través del matrimonio, Alejandro sabía que su padre no dudaría en romper una promesa si convenía a sus propósitos.
Ya no había tiempo para cavilaciones: Filipo acababa de entrar en el teatro, iba solo, sin su guardia habitual, para demostrar confianza y control. Nunca Macedonia había sido más poderosa ni más respetada, y si la campaña en Asia Menor redundaba en victoria, Filipo se convertiría en el líder griego que había atacado y derrotado al Imperio persa en sus propias costas.
De repente, un hombre armado se abalanzó sobre Filipo, sacó una daga y el rey cayó al suelo. La gente corrió hacia él, pero ¿dónde estaba el atacante? Había conseguido escapar, cuando unos guardaespaldas lo divisaron fuera del recinto corriendo hacia un caballo y se precipitaron tras él. En su carrera se le enredó un pie en una parra, tropezó y cayó. Sus perseguidores le dieron caza y, tras un breve combate, fue pasado por la espada. Entretanto, en el teatro, el rey yacía muerto en un charco de sangre. Macedonia, la coalición griega y el ejército reunido para tomar Persia se habían quedado sin un caudillo.
Durante el resto de su vida, Alejandro se protegería con una daga, incluso por la noche, para evitar el sino de su padre.
¿Había enviado Darío de Persia al asesino para impedir el ataque que Filipo pretendía lanzar sobre Asia Menor? Si Darío estaba detrás del asesinato, sin duda había calculado mal. Alejandro utilizó el crimen como pretexto para deshacerse de sus rivales potenciales, acceder al trono y dirigir una expedición para asegurar las fronteras macedonias del norte y afianzar la lealtad de las ciudades-estado griegas del sur. Ahora ya estaba preparado para enfrentarse a Darío. Cruzó el Helesponto con una fuerza ingente, siguiendo el mismo camino que había tomado el ejército persa cuando invadió Grecia generaciones atrás. La conquista de Persia por parte de Alejandro había empezado.
Antes de enfrentarse al ejército persa, el rey se desvió hacia Troya, aunque no por motivos militares, porque a pesar de que Troya estaba muy bien ubicada cerca del estrecho que separa Asia y Europa, esta ciudad había perdido la importancia que tuvo antaño. Tampoco se dirigió allí con la intención de capturar a Darío, porque al hacer de Troya su primera parada en Asia, Alejandro reveló el verdadero motivo de su conquista, un motivo que se hallaba en el texto que siempre llevaba consigo a todas partes: la Ilíada de Homero.
Homero fue el camino por el que transitaron todos aquellos que se habían acercado a Troya desde que los relatos de la guerra se convirtieran en un texto fundacional. Yo, por mi parte, había leído una versión infantil de la Ilíada cuando era niño, antes de acceder a traducciones más fieles, y cuando estudiaba griego en la universidad, incluso leí fragmentos en original con ayuda de un diccionario. Las escenas y personajes más famosos de dicho texto quedaron grabados en mi memoria para siempre, incluido el inicio, que abre con los nueve años de asedio a Troya por parte del ejército griego y el abandono de Aquiles del campo de batalla porque Agamenón le había arrebatado para sí a la cautiva Briseida. Sin su mejor guerrero, los griegos se encuentran en apuros, acosados por los troyanos, pero entonces Aquiles vuelve a la batalla y mata a Héctor, príncipe de Troya, y arrastra su cuerpo alrededor de las murallas de la ciudad. (Según otras fuentes, Paris consigue vengarse y mata a Aquiles lanzando una flecha que se clava en su talón.) Recordaba también la guerra entre los dioses: Atenea luchando en el bando de los griegos y Afrodita en el de los troyanos, y la extraña historia de fondo en la que Paris coronaba a Afrodita, aclamada la más bella de las diosas, y recibía, a guisa de recompensa, a Helena, la esposa de Menelao. La mecha de la guerra había prendido. Sin lugar a dudas, la imagen más impactante de todas era el caballo de Troya con los soldados griegos escondidos en el vientre del animal, aunque, para mi asombro, tras leer traducciones mucho más precisas, comprobé que la parte final de la guerra no se relataba en la Ilíada, sino en la Odisea, y solo someramente.
Cuando pienso en la historia de Troya de la Ilíada, hay una escena que predomina por encima de las demás en mi memoria. Héctor acaba de regresar de la batalla que ruge embravecida a los pies de la ciudad y busca a su esposa Andrómaca, pero no la encuentra porque ha salido precipitadamente a la ciudad para saber qué ha sido de él. A la postre, la encuentra cerca de la puerta y ella le ruega que no arriesgue su vida; sin embargo, Héctor le explica que debe luchar para que ella esté a salvo. En pleno intercambio de poderosas razones, la nodriza les trae a su hijo:
Tras hablar así, el preclaro Héctor se estiró hacia su hijo.
Y el niño hacia el regazo de la nodriza, de bello ceñidor,
retrocedió con un grito, asustado del aspecto de su padre.
Lo intimidaron el bronce y el penacho de crines de caballo,
al verlo oscilar temiblemente desde la cima del casco.
Y se echó a reír su padre, y también su augusta madre.
Entonces el esclarecido Héctor se quitó el casco de la cabeza
y lo depositó, resplandeciente, sobre el suelo.
Después, tras besar a su hijo y mecerlo en los brazos,
dijo elevando una plegaria a Zeus y a los demás dioses
En medio de la brutal y cruenta batalla que se estaba librando justo al otro lado de la puerta, y de la acalorada discusión entre marido y mujer acerca del significado de la guerra, de pronto cambia el tono cuando el padre, divertido, se quita el casco que tanto asusta al niño. Es un momento de reconciliación doméstica, en el que el casco da paso al rostro risueño de Héctor antes de besar a su hijo. No obstante, el casco todavía permanece allí, en el suelo, resplandeciente, y quizás el niño siga sollozando, un recordatorio de que esto no es más que un breve aplazamiento de la guerra que terminará con la muerte de su padre y la destrucción de la gran ciudad de Troya.
Todo esto estaba en mi mente cuando visité por primera vez las ruinas de Troya, situada en lo alto de una colina. Antaño, la ciudadela estaba ubicada cerca del mar, pero desde la caída de Troya en torno al año 1200 a.e.c., el mar ha retrocedido a causa de los sedimentos arrastrados por el río Escamandro. En lugar de alzarse dominante sobre el estrecho entre Asia y Europa como ocurriera en la Antigüedad, ahora Troya se erguía sobre una vasta llanura aislada del mar, que apenas podía atisbarse en el horizonte.
Sin embargo, lo que todavía resultaba más decepcionante que la ubicación de la ciudad en el paisaje era su tamaño: Troya era diminuta. En cinco minutos pude atravesar de cabo a rabo lo que en mi imaginación era una gigantesca e imponente fortaleza y ciudad. Resultaba difícil entender cómo aquella insignificante fortaleza había podido resistir al poderoso ejército griego durante tanto tiempo. ¿Era eso en lo que consistía la literatura épica, en coger una pequeña fortificación y magnificarla hasta la exageración?
Mientras le daba vueltas a mi desilusión, me vino a la cabeza que Alejandro había reaccionado justo al revés: le encantó Troya. Igual que yo, había soñado con aquella epopeya desde la infancia, cuando conoció por primera vez el mundo homérico. Aprendió a leer y a escribir estudiando a Homero, y su padre, el rey Filipo, satisfecho con los éxitos de Alejandro, encontró al filósofo vivo más prestigioso, Aristóteles, y lo convenció para que se desplazase al norte, a Macedonia. El filósofo resultó ser el mejor estudioso de Homero, al que consideraba el origen de la cultura y el pensamiento griegos. Bajo su tutela, Alejandro acabó por considerar que la Ilíada de Homero no era solo la historia más importante de la cultura griega, sino también un ideal al que aspirar, una motivación para cruzar el Helesponto. La copia de la Ilíada que cada noche colocaba debajo de su almohada tenía anotaciones de su maestro Aristóteles.
—————————————
Autor: Martin Puchner. Título: El poder de las historias. Editorial: Crítica. Venta: Amazon y Fnac



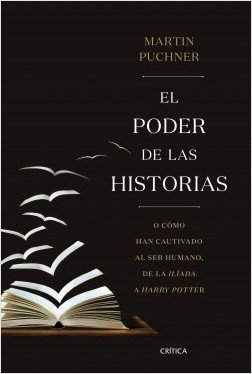


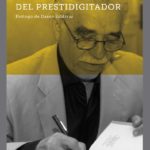
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: