Otra vida, publicado originalmente en 1973, es el «retrato del artista adolescente» de un poeta caribeño que examina su educación sentimental y sus raíces culturales. Un libro lleno de lirismo, ironía, penetración psicológica y conciencia crítica.
Aquí te dejamos las primeras páginas de Otra vida, de Derek Walcott.
Uno
El niño dividido
Una vieja historia cuenta que Cimabue quedó admirado
al ver a Giotto, el niño pastor, dibujando unas ovejas.
Sin embargo, de acuerdo con las biografías verdaderas,
no son unas ovejas las que inspiran en Giotto el amor
por la pintura, sino la primera vez que contempla los
cuadros de un hombre como Cimabue. El artista nace
en un momento de su juventud en el que le emociona
más la contemplación de una obra de arte que los objetos
que en ella se representan.
Malraux, Psicología del arte
Capítulo 1
I
Verandas, donde las páginas del mar
son un libro que un maestro ausente dejó abierto
en mitad de otra vida:
aquí vuelvo a empezar,
comienzo hasta que sea este océano
un libro cerrado e, igual que en una bombilla,
mengüen los filamentos de la blanca luna.
Empiezo en el ocaso, cuando un brillo
que contenía el clarín de unas cornetas bajó
las lanzas de los cocoteros de la ensenada,
y el sol, harto del imperio, declinaba.
Hipnotizaba como un fuego sin viento,
y al tiempo que su ámbar trepaba
los óvalos como jarras de cerveza
del fuerte británico sobre el promontorio,
el cielo se emborrachaba con la luz.
¡Allí
se hallaba tu cénit! El claro
esmalte de otra vida,
un paisaje atrapado en ámbar, ese raro
destello. El sueño
de la razón había producido su monstruo:
un prodigio de edad y color equivocados.
La tarde entera el alumno
con la fiebre seca de un empleado de delineante
había magnificado el puerto, y el ocaso,
ansioso de completarse, con una sola pincelada
pintó la figura de una chica en la puerta abierta
de un cobertizo de piedra para barcas
y después se quedó meditabundo. Su silencio
esperaba la verificación del detalle:
los tejados del hotel Saint Antoine
que descollaban sobre la selva, la bandera
del palacio del gobernador que derretía el mástil
y que el brillo ambarino de la marea vidriase
las últimas chabolas del monte Morne hasta
que la voluntad del alumno las tornara diáfanas,
un fragmento del Cinquecento con marco dorado.
La visión concluyó,
las negras colinas se redujeron
a trozos de carbón
y, aunque la luz agonizaba entre la piedra
de aquel cobertizo reformado del muelle,
una chica, al soplar las brasas en la cocina,
sintió la época de la luz en sus cabellos.
Las sombras, tenues como la amnesia, forraron la ladera.
Él se irguió y subió el camino hacia su estudio.
Ardía la última colina,
el mar se arrugaba como papel de plata,
una luna se hinchaba por encima de la Emisora. Oh
espejo, en el que una generación anheló
la blancura, la franqueza, sin respuesta.
La luna se mantuvo en su puesto,
con los dedos rozó un mar cual quitón o siringa,
su disco encaló las conchas
de las oficinas destruidas que embalanaban los muelles
de la ciudad incendiada, su lámpara
descubrió los óvalos de fachadas desdentadas
junto a los arcos románicos, cuando él pasó
las teclas alternas de ella estaban desafinadas,
su edad había concluido, su sábana
amortajaba los muebles de época, la repisa
con su Venus de escayola, que
sus deseos habían tornado en mármol, espejo sin azogue
y medio rajado de los sirvientes negros,
como el retrato con pañuelo y pendiente del pintor: Albertina.
Tras la puerta, el halo de una bombilla
coronaba la tonsura de un lector agazapado
en su pálido tejido como un embrión,
la espaciosa mirada
se giró hacia él, sus cortos brazos
bostezaron un fugaz «bienvenido». Veamos.
Moreno, medio calvo, con un abultamiento
de lagarto desde el labio inferior,
con gafas gruesas como un pisapapeles de vidrio
sobre ojos del color de una botella pulida por el mar,
el hombre se acercó el dibujo a la cara
como si el ocaso fuera miope, no su mirada.
Después, con pinceladas pausadas, el maestro cambió el boceto.
II
En su dimensión, el dibujo no lograba trazar
el contorno sociológico del promontorio;
antaño había sido una avenida con palmeras
rígidas como el pasillo de álamos holandeses de Hobbema,
hoy nivelado, allanado y engravado como pista de aterrizaje,
sus terrazas revelaban su edad como los anillos de un árbol.
Allí, banianos patriarcales, barbados con lianas
en las que se columpiaban como gibones los escolares negros,
cavilaban sobre una laguna sazonada con hojas secas;
y los manglares, con el agua hasta la rodilla,
agachados como mariscadores de piernas pardas y larguiruchas
que aventasen cangrejos soldado rojos
y rebuscasen la carne de los casacas rojas.
Se aserraron las arboledas,
la simetría y el contorno se desmoronaron,
allá en los arqueados balcones de las barracas
donde los coroneles bajo una luz del color del whisky
habían visto el rayo verde, como lengua de lagarto,
proyectarse en el último velero, aquella noche
una tras otra las hileras de sellos naranjas repetían
los chalés de los funcionarios ascendidos.
La luna se asomó a la ventana y allí se quedó.
Era él su súbdito, cambiaba cuando ella lo hacía,
desde niño había considerado las palmeras
más innobles que los olmos imaginados,
la hoja palmeada del árbol
del pan más basta que la del roble,
había rezado
cada noche para que la piel le cambiara,
que su carne parda se blanqueara a golpe de rayos lunares.
Por encima del cementerio donde acababa
el asfalto de la pista de aterrizaje
su lento disco, como una lupa,
aumentaba la vida que veía bajo ella.
Debajo de la bombilla
un libro verde, abierto
bocabajo. La luna
y el mar. Leyó
el lomo. primeros poemas:
campbell. El pintor
casi distraídamente
le dio la vuelta y comenzó a leer:
«Santa sea
la blanca cabeza de un negro,
sagrado sea
el negro lino de un niño negro…».
Y surgida de un libro nuevo,
encuadernado con lino verdemar, cuyas líneas
casaban con la euforia que su lector,
haciendo girar los brazos torno a sí, expresaba,
parecía que volviera a comenzar otra vida,
mientras que más allá del sonsonete de la cabeza tonsurada
el rostro blanco
de una niña muerta miraba tras el marco de su ventana.
III
Cantaban su himno férreo: «Los peregrinos de la noche»;
de fondo, el raspar y toser de palas,
los puños de barro golpeando el ataúd,
las muñecas de los enterradores rematando cada frase.
En el ocaso marino, la niña viva aguardaba
a que la otra escapase, una flauta
de bruma seráfica y frágil, mas
sus voces negras de papel biblia se apagaron entre revoloteos,
el silencio volvió a llenar los moldes, envolvió el filo
de las piedras roídas por el mar, arropó a los ciegos
ángeles, siempre gesteros, aceró las flores
con una paciencia renovada y dejó
o perdió su ronca voz en las conchas
que barritaban desde las tumbas. El mundo
cesó su balanceo y se quedó en su sitio.
Un guante de encaje negro le tragó la mano.
El motor del mar volvió a arrancar.
Un coche fúnebre negro cual noche, engalanado y plúmbeo,
arrastraba una tarde de humo azul por el camposanto,
como una corona vieja el cortejo se deshizo y los deudos
se encorvaron como flores sobre las lápidas veteadas
para descifrar las fechas. El guarda, de rostro cuadrado cual farol
(años después los mozos de estación que vigilaban
raíles infinitos al vaivén de un farol harían lo mismo), abrió
la entrada amarilla de su garita. La estación del viajante.
El trayecto de la niña quedó anotado.
El libro mayor se bebió su asiento.
Fuera de las verjas del cementerio, la vida se desperezaba.
Se ha ido a la cosecha de los ángeles con cabeza de lino,
de serafines que soplan caracolas de paladar rosado,
se ha ido, así cantaban, hacia otra luz.
Mas ¿era ella?
¿O la niña muerta de Thomas Alva Lawrence,
otra Pinkie, flotando con su vestido rosa?
Las dos tenían los mismos ojos oscuros,
intensas brasas cautivadoras, la misma mano
marfileña y curvada descansando sobre el pecho,
como si, respondiendo a la muerte, las dos susurraran: «¿Yo?».
IV
En fin, todo blanquea,
todos los personajes de esta ciudad, los miles del reparto
paralizados en un fotograma.
Como si un repentino flash revelara su muerte.
Los árboles, el camino que él sigue hasta casa, un velo blanco,
esta noche en el parque los niños se tornan estatuas al brincar,
su griterío, redondo cual claro de luna,
la piel como desconchones en la piedra,
¡negativos insulsos!
Demasiado tiempo en remojo en el cuenco de la mente,
han bebido la leche lunar
que les radiografía el cuerpo,
la piel famélica
transparenta su árbol de hueso
y uno de ellos ha dejado, demasiado pronto,
a un lector sin aliento,
y una vez que eso empiece, ¿cómo se lo digo,
cuando los filamentos exangües de otra luna,
una antaño más lozana,
se apaguen junto a la eufórica extinción de una bombilla?
—————————————
Autor: Dereck Walcott. Título: Otra vida. Editorial: Galaxia Gutemberg. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


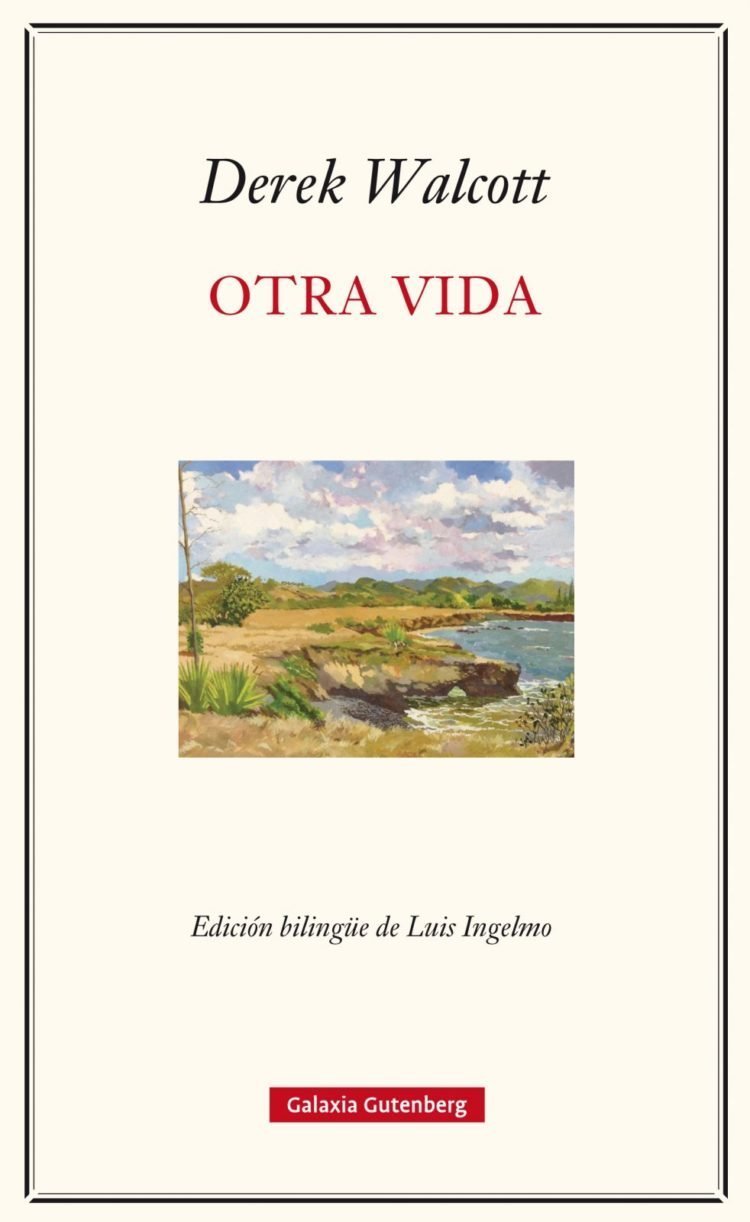



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: