Todos los días son nuestros, novela que hoy llega a las librerías de Catalina Aguilar Mastretta (Ciudad de México, 1984), es una historia de (des)amor que provoca carcajadas, sonrisas tristes, nudos en la garganta, y que sobre todo transmite grandes dosis de ternura y complicidad.
Aquí puedes leer un adelanto de esta historia.
I
Años antes, Cuando Terminó
Llego a la oficina tarde y sin peinar.
—Tu teléfono sonó y sonó —me dice Salvador, que es buena gente y te avisa si sonó tu teléfono mientras no estabas, pero yo lo desprecio porque en las tardes, cuando se aburre, patea mi cubículo como niño en vuelo internacional.
Escucho mis mensajes. Uno de mi mamá: «Te vas así, sin avisar y sin desayunar, como perro, mija, ¿qué mal modo viste?». Soy una mala hija. Sigo escuchando: y una mala amiga. Los siguientes mensajes son tres, de Paloma: «¿A qué hora se fueron ayer? Háblame». «¿A qué hora te vas a presentar a trabajar? Háblame.» «¿A qué hora me vas a hablar?» En la historia de este rompimiento habrá preocupaciones futuras y etéreas como: morir sola, perder al hombre de mi vida, arrepentirme para siempre de lo que pasó un sábado a las tres de la mañana cuando tenía treinta años. Todas son preocupaciones complicadas, sin embargo, las imposibles son las más inmediatas: qué hacer con el primer domingo a solas, cómo ir a comer al chino del Parque Nápoles y pedir todo lo bueno para uno sin desperdiciar, cómo lidiar con las expectativas de Paloma. Paloma es la novia de Francisco, que, a su vez, es hermano de Emiliano. Y no, los nombres no son a propósito. A la Señora Sandra se le puede acusar de muchas cosas, pero no de revolucionaria. Le había puesto a su primer hijo Emiliano, como su abuelo; a su segundo, Francisco, como su papá. Casi se desmayó cuando se los devolvieron del preescolar con la instrucción de que los vistiera de bigotes y canana para que salieran de Villa y Zapata en la obra del 20 de Noviembre. Ella que tenía la esperanza de hacerse de unos niños elegantes, les había puesto como los que a su parecer eran los dos más grandes guarros que proporcionó la historia nacional.
Pancho —como Paloma le decía para molestar a la Señora Sandra— llevaba cuatro años de ser su novio, menos de la mitad que Emiliano siendo el mío, cosa que hacía que Paloma nos viera como su ejemplo a seguir. Sólo que ellos eran la pareja correcta del grupo. Paloma y Pancho se conocieron en Harvard —así como lo oyen—, Harvard University. Algo con que ella se tropezó en la escalera de un edificio viejísimo donde se habían tropezado también Theodore Roosevelt y Bill Gates y Natalie Portman, sí me sé la historia, pero los detalles dan un poco de flojera. El hecho es que se conocieron y se dieron cuenta al instante de que eran su respectivo destino dado que, habiendo crecido a tres manzanas el uno del otro, habían venido a conocerse en el único lugar del mundo al que les había costado trabajo acceder.
Paloma y yo nos volvimos amigas, primero por la cercanía forzada y luego porque es de veras simpática y hay algo en su inteligencia harvardiana, garapiñada de frivolidad, que la vuelve absolutamente encantadora. Paloma había insistido en que nos volviéramos cómplices en contra de la Señora Sandra, aunque el arreglo no era parejo, dado que la Señora Sandra adoraba a Paloma y ella sólo la odiaba como para cumplir con la imagen de nuera-entornaojos que había visto en los dibujos animados cuando era niña; mientras tanto, que el hijo mayor anduviera conmigo y no con alguien más donairoso era genuinamente una decepción para la familia. A mí no me quedaba más remedio que odiar a la Señora Sandra en defensa propia.
—Ahora sí me enojé con mi psicóloga —me dijo Paloma, sin decirme «hola» cuando por fin le hablé—. Le dije que me quería casar, así como a la pasada, que a ver para cuándo con Pancho. Equis. Y me dijo que por qué compraba los ideales de mi mamá. Se me puso feminista la tipa y yo, haz de cuenta, engendré en una de esas mujeres que sólo se quieren casar. «¡Yo sí me quiero casar!», le dije, «¡me quiero casar ya y nada más me hará feliz!». Y mientras se lo iba diciendo, pensaba: «Yo creo que esto no es verdad, la neta no es tan verdad, muchas otras cosas me harían feliz. Pero no me va a ganar una discusión esta pinche vieja. Encima de que voy a contarle mi vida privada».
—Pues si te quieres casar, cásate, amiga —dije, dándole tiempo de agarrar aire.
—¿Me hinco y me pongo el anillo yo sola? Ni que fuera yo tú.
—Yo no me pongo ningún anillo.
—Es culpa de la cabrona de Sandra, que le sigue negando el anillo de la bisabuela a Pancho, que porque no se lo vaya a dar a alguien que no es de la familia.
—El anillo de la bisabuela será tuyo, no te preocupes.
—Sí, a ti se te hace fácil porque tienes el matrimonio ya, no necesitas el anillo. Yo necesito saber si Pancho va a ser el papá de mis hijos, ¿me entiendes? Ése era mi punto con la psicóloga, antes de que empezara a intensear con lo de los ideales. Tú ya sabes que Emiliano va a ser el papá de tus hijos, el compromiso ya está. A mí el pinche gordo me la está poniendo difícil.
Pancho pesa máximo tres kilos más de lo necesario, pero Paloma deriva gran placer de llamarlo el pinche gordo.
—No creo que Emiliano sea el papá de mis hijos.
—Ay, ya, porque ¿cuáles hijos? No te me pongas literal.
—Emiliano se fue —dije por primera vez. La cosa se me puso literal a mí.
Paloma contó hasta cinco en silencio, así le había enseñado a hacer su abuelita cuando no sabía qué decir y no quería decir barbaridades.
—¿Adónde? —preguntó por fin.
—Pues a su casa —solté—. O sea, a casa de su mamá.
*
El asunto se había terminado la semana anterior, pero Emiliano se fue en la madrugada de ayer. Veníamos de una fiesta de disfraces, cosa ideal, dado que andábamos en el esfuerzo de parecer puras cosas que no éramos, felices para empezar, ¿por qué no agregarle una capa y una máscara a la simulación? Emiliano se había vestido de Darth Vader con una tela de terciopelo negra y un casco que apenas lo dejaba respirar.
—Asfixiante —me dijo con una sonrisa—, para sentir que estás cerca hasta cuando te me alejes.
Yo me había embutido en un traje de Catwoman que nos dio los únicos quince minutos de euforia que tuvimos en toda la fiesta. Emiliano se cansó de verme el cuerpo de lejos y me metió al cuarto de La Pobre Chica de la Casa para separarme del plástico negro que se había pegado a mi piel como una calcomanía. La falta de química no era uno de nuestros múltiples e inasibles problemas, llevábamos casi diez años de desvestirnos a la primera oportunidad, casi nueve desde que nos habíamos hecho de una misma casa y una misma cama en la que desvestirnos sin problemas de logística. De todos modos vivíamos buscando rincones en los que tocarnos como si no hacerlo fuera a dejarnos secos. Teníamos un ansia por el otro realmente sospechosa, digna de lo que la abuela de Paloma llamaba «gente de no fiar». A últimas fechas, encima traíamos un mandato como probatorio. Como que era a la fuerza lo de no soltarnos, lo de dejar nuestras manos marcadas en los brazos del otro, para recordarnos quiénes éramos. Ese día (Cuando Terminó) nos dejamos marcados cada centímetro. Ejecutado el mandato, volver a meterme en mi traje, entre el sudor y los múltiples cierres, se convirtió en la última aventura que tuvimos juntos.
El resto de la noche fuimos dos villanos bebiendo diligentemente de nuestros vasos de plástico rojo, haciendo conversación con la misma gente del año anterior y el anterior, bebiendo como un deber de adulto que se está dando permiso de portarse como niño que se viste de cosas. Nosotros habíamos decidido ir vestidos de dos entes negros y cabrones. «¡Somos malos!», nos dio por gritar cuando salimos del cuarto de La Pobre Chica de la Casa. «¡Somos malos!», mientras corríamos de la mano de rincón en rincón. Malos para estar juntos, malos para crecer
juntos, malos con el otro.
Durante las siguientes semanas, una vez que Paloma dejó de preguntar, hubo que explicarle a mucha más gente qué había pasado. Cuando se separa una relación que se ve tan estable, a todo el mundo le urge tener una explicación. Te miran con la cabeza gacha, como a un cachorro abandonado: «¿Terminaron? ¿Cómo crees? ¿Qué pasó?». Algunos hasta reclaman: «¡Ay, no! A mí me gustaba tanto esa pareja», como si tu estabilidad fuera un placer que les estás negando por cabrona, para molestarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como si yo supiera. «Bueno, por nada, a veces las cosas ya no funcionan, se acaban», explicaba. Y veía cómo los preguntones se decepcionaban de que no fuera yo capaz de darle un final más satisfactorio a mi propia película. «Fue por un bote de Ajax quita grasa», le dije a una amiga de una amiga cuando se me arrastró a mi primer evento social post Cuando Terminó. Y ahí encontré la respuesta ganadora: simpática y autocrítica, aderezada con un poco de verdad, como sal en un buen guiso. Fue por un bote de Ajax. Emiliano se fue el día que exprimí una esponja para lavar trastes llena de Ajax quitagrasa sobre su somnolienta cabeza. A primera vista esta explicación me deja mal parada y pone toda la razón en el campo enemigo. Pero, como Dios, mi argumento está en los detalles.
Emiliano es una de esas excepciones de la especie: un hombre limpio. Es de una pulcritud que da asco, y vivir con él es como vivir con un primo de Don Limpio que en lugar de dar gritos cuando ve el piso sucio, ejerce un chantaje poniendo cara de decepción. «No es tu culpa, María, que tu cepillo esté lleno de pelo, no es tu culpa, pero podrías hacer un esfuerzo. ¿Por mí?» Le decepcionaba que yo, María, tuviera los hábitos de una persona que no había crecido bajo el tutelaje de la Señora Sandra, madre en toda regla, que impidió que sus niños crecieran con los malos hábitos que a mí me inundan, como comer en la cama o, peor, meterse en ella sin haberse lavado los pies y fregado hasta el último cacharro que se usó en la cena. La mala maña responsable del pleito inicial de Cuando Terminó también me la hubiera evitado la Señora Sandra: dejar un café a medio beber en el portavasos del coche semanas y semanas.
Saliendo de la fiesta de disfraces, Emiliano se subió a mi coche completamente borracho y muerto de sed (irónicamente los borrachos siempre están muertos de sed) y antes de que yo lo detuviera, le dio un trago al café con leche agria que yo había dejado cocinándose al rayo del sol por lo menos once mañanas con sus noches. Pegó un grito y escupió, eso sí, con mucho decoro. La Señora Sandra también les había enseñado a sus hijos a no perder el estilo ni borrachos.
—¿Qué es esto?
—¿Te lo tomaste?
—¡Qué asco!
Yo no pude más que carcajearme y mientras más me reía, más furia se le iba acomodando a él entre las cejas.
—¿Por qué te bebes lo primero que encuentras? —dije, porque la mejor defensa es el ataque.
—No es de risa esto —contestó, limpiándose la lengua con un kleenex.
Y más carcajadas mías y más indignación suya.
Tras de que lo subo a mi coche y se pone a beberse mis cosas sin preguntar, se da el lujo de perder el sentido del humor.
—¿Cómo puedes ser tan descuidada?
Eso me cortó la risa de golpe. Descuidada no era el gran insulto, pero era uno de esos que se van gestando entre dos personas que han aprendido a atacarse con especificidad. No dije una palabra más el resto del camino.
Sinopsis de Todos los días son nuestros:
María y Emiliano parecían una pareja indestructible, de esas que se conocen en el instituto, nunca pierden la pasión y terminan siendo dos adorables ancianos que siguen paseando cogidos de la mano. Por eso, cuando llegan a la treintena y una noche empiezan una fuerte discusión, nadie habría apostado a que la pelea terminaría con Emiliano haciendo las maletas y volviendo a casa de sus padres.
En su primera novela, la mexicana Catalina Aguilar Mastretta hace gala de la contagiosa ternura y el humor que ya ha demostrado en su carrera como directora de cine. Todos los días son nuestros es una novela generacional, irónica y divertida en la que dos jóvenes deben aprender a vivir sin la persona con la que creían que iban a pasar el resto de sus días. Una historia narrada con una cercanía conmovedora, que provoca carcajadas, sonrisas tristes y, sobre todo, una inmensa complicidad.
—————————————
Autora: Catalina Aguilar Mastretta. Título: Todos los días son nuestros. Editorial: Destino. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro






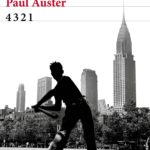
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: