Las Navidades se han celebrado en Zenda con un concurso de relatos en el que han participado medio millar de escritores en el Foro Iberdrola. Presentamos ahora la selección de los diez relatos que optan a los premios. Este viernes anunciaremos los nombres del ganador y del finalista. Este concurso, patrocinado por Iberdrola, cuenta con un jurado formado por los escritores Juan Gómez-Jurado, Espido Freire, Agustín Fernández Mallo, Paula Izquierdo y la agente literaria Palmira Márquez.
Para participar había que enviar los relatos navideños en nuestro foro, entre el 17 de diciembre y el 6 de enero. El ganador recibirá 2.000 euros, y el finalista 1.000 euros.
Bajo estas líneas reproducimos los diez relatos seleccionados. Al resto se puede acceder a través de nuestro foro. Gracias a todos por participar.
1
Lola Sanabria
Cuando mamá derretía azúcar en la cocina, mi hermana y yo entrábamos en trance navideño. El olor a caramelo líquido corría por toda la casa y se colaba a través de nuestras narices hasta llegar al flujo sanguíneo. El corazón bombeaba dulzura a espuertas. Estoy seguro de que si nos hubieran hecho una analítica, en aquellas circunstancias habría dado diabetes y mamá se habría sentido muy desgraciada y culpable. La doctora debía saberlo y cuidaba de no mandar hacer esta prueba a nadie del pueblo, especialmente a los niños, durante esas fechas. Ella misma también colaboraba con el derroche general dejando en su consulta el cuenco de caramelos a rebosar. Después de todo, quién podía negarnos una golosina en fechas tan señaladas. A todos se nos nublaba la razón y nos olvidábamos de empachos y caries durante unos días.
Las garrapiñadas de mamá eran las mejores del mundo. Por eso pasaba lo que pasaba. Aunque las guardara en las profundidades de un arcón con ropa que jamás de los jamases se nos ocurría abrir el resto del año, seguíamos el rastro del caramelo y las almendras, con el olfato de perra de caza que despertaba en mi hermana para la ocasión, y no eran pocas las veces que encontrábamos nuestro tesoro escondido entre las mantas y la naftalina. Se lo cobraba bien: el doble siempre para ella.
Cuando llegaban esos días especiales de pavo, pato, gallina, gallo o lo que hubiera en el corral esperando para presentarlo en la mesa asadito y chorreante de salsa de manzanas, mamá iba a su escondrijo, con la vana ilusión de encontrar lo más preciado, y se daba de bruces con la realidad: un año más que sus hijos se habían adelantado. Nos regañaba, sí, pero con la boca chica. No comer por haber comido, como decía el abuelo, no era ninguna tragedia. El que sí se enfadaba bastante era papá. Pero mamá lo aplacaba al recordarle su diabetes. Por un día no iba a pasar nada, murmuraba él resignado.
Aquellas navidades, el robo de los dulces se perpetró por alguien ajeno a mi hermana y a mí. Todos sospechamos de papá por varias razones. La primera fue porque se empleó a fondo en consolarnos cuando nos dimos cuenta de que las garrapiñadas habían volado. Se veía a la legua la culpabilidad en la cara . Y la segunda, llevarnos ante el escaparate de la tienda de juguetes de doña Rosita para que eligiéramos el que más nos gustara, sin límite de precio. Era sabido por todos que si los padres decían que no a tal o cual juguete, aunque los hijos lo incluyeran en la carta, los Reyes Magos no hacían ningún caso a estas peticiones. De regreso a casa, después de que mi hermana y yo hubiéramos apuntado con el dedo a una Nintendo y al coche teledirigido, papá iba cabizbajo y lento en el andar.
Mamá estaba en la cocina preparando una sopa de marisco. Giró la cabeza cuando nos oyó entrar sin dejar de mover la cuchara de madera dentro de la olla. La soltó de repente y dio un respingo. Papá acababa de desplomarse sobre el suelo del recibidor. Mi hermana y yo nos quedamos alelados, sin movernos, sólo mirando, como si no fuera con nosotros lo que estaba ocurriendo.
Mamá corrió a arrodillarse al lado de papá. Lo llamó varias veces, sin obtener respuesta. Le levantó una mano y la soltó. Cayó como tonta sobre el parqué. Aplicó la oreja derecha al pecho. Le puso la mano cerca de la nariz y la boca. Después, se levantó y tras mandarnos a nuestro cuarto y sin rechistar, llamó al abuelo. Nosotros, recuperados de la conmoción, espiábamos todos los movimientos desde una rendija de la puerta.
Entre mamá y el abuelo levantaron el cuerpo, lo llevaron a la habitación de papá y mamá y lo tumbaron en la cama con zapatos y todo. Luego salieron sin hacer ruido, como para no despertarlo y mamá fue a contarnos a mi hermana y a mí que papá estaba algo indispuesto, con tanto dulce, y se había acostado. Prohibido entrar a despertarlo. Cenaríamos los cuatro solos. Antes éramos más, pero desde que papá y el tío Alfredo llegaron a las manos una Nochebuena, no volvimos a juntarnos con los tíos y los primos. No era plan desperdiciar la comida con el hambre que estaban pasando los niños en el mundo, dijo . Y al decir esto lloró un poco. Pero enseguida se limpió las lágrimas con el pico del delantal y volvió a la cocina a terminar de hacer la sopa.
La cena fue como siempre, solo que sin papá y con mamá más sensible y con más ganas de felicidad que nunca. Regañó al abuelo porque comía sin tino y se iba a poner malo. Mi hermana se atragantó con un langostino o dos, no sé cuántos tenía en la boca. Mamá se puso muy pesada y mi hermana y yo tuvimos que cantar El tamborilero acompañados por el abuelo que hacía ruido con una cuchara y la botella de anís. Entre unas cosas y otras nos dieron las doce. Mamá se empeñó en que viéramos La Misa del Gallo en la televisión, algo que se salió del guion de años anteriores. Tampoco encontraba el momento de mandarnos a la cama aunque estábamos que nos caíamos de sueño. Retrasó todo lo que pudo el momento, pero a eso de la una de la madrugada, cuando ya no quedaban ni ánimos para cantar, ni algo para comer o beber, se rindió, al fin. Se levantó del sofá con un suspiro hondo de resignación, arrastró los pies por el pasillo hasta la habitación, volvió enseguida al comedor y nos anunció: «Vuestro padre nos ha dejado».
***
2
Gonzalo García Almansa
He observado que los copos blancos de nieve caen como ceniza sobre el asfalto. Con el tiempo se vuelven grises como el hormigón de la ciudad. También he visto que el papel de regalo se rompe, se arruga y se tira a la basura en cuanto se descubre la sorpresa. Luego, no se sabe nada más de él. A mí, sin embargo, lo que más me gusta de los regalos es el papel. El papel contiene infinitas posibilidades, a veces incluso contiene un mundo entero.
Hoy es cinco de enero y, al pasar por la puerta de la iglesia, la anciana de mirada arenosa que pide limosna en la puerta nos ha sonreído con sus dientes amarillentos. Ella no lo sabe, pero le hemos comprado un regalo. Lo hemos hecho porque cada vez que pasamos por allí nos sonríe; por eso, y porque nadie debería quedarse sin regalos la noche de reyes.
Lo primero que pensé fue hacerle una tarta de queso porque me sale riquísima y seguro que le encantaba. Juan planteó comprarle un abrigo para que sustituyera el que siempre lleva puesto, lleno de pelotillas y suciedad; incluso pensamos la posibilidad de regalarle un libro de fantasía en el que pudiera refugiarse hiciera el frío que hiciera. Lo cierto es que nos ha costado mucho decidirnos, pero al final los niños escogieron un regalo mucho mejor: una souvenir navideño en forma de esfera. Si la agitas empieza a nevar dentro de ella. Me encanta. Lo mejor es que su nieve es siempre blanca. Lo he envuelto en el mejor papel de regalo y mañana, cuando pasemos por su lado, se lo daremos.
La noche de reyes transcurre lentamente, copo a copo. Es como si el manto de estrellas que vemos sobre nosotros estuviera cayendo sobre la ciudad llenándola de magia. Cuando me levanto la nieve ya ha dejado de caer. El sol es una pequeña luz incipiente en el horizonte y su calor tenue se ve difuminado por la niebla, un capa gris que cubre la ciudad.
Los niños corretean por casa con sus juguetes nuevos. Su mirada llena de fantasías da vida a todo lo que observan.
—Esta noche he visto a Melchor, Mamá. Cuando me he levantado a beber agua he visto su capa.
Salimos para sumergirnos en la nebulosa. Ya veo la iglesia y la mujer nos sonríe desde la distancia. Cuando llegamos a su altura los niños le tienden el regalo. “Es para ti”, le dicen.
Emocionada, nos abraza y nos besa las mejillas coloradas por el frío.
—Si no os importa lo guardaré así mismo —Nos dice.— Así siempre tendré un regalo por abrir y cada vez que lo vea podré acordarme de este día de reyes.
—Claro, lo bueno es que si no lo abres puede ser cualquier cosa. —contesto yo.
Nos alejamos de allí, los niños siguen jugando.
—Mamá, ahora entiendo cuando dices que lo más importante de un regalo es el papel. —dicen emocionados.
***
3
Juan Pons Antunez
Me llamo Olim Tacchino y vivo en una granja. Soy un adolescente corriente, pero de un tiempo a esta parte desconfío de todo el mundo. Están ocurriendo cosas muy raras aquí. Quizá me esté volviendo loco, o quizá sea pura paranoia mía, así que dejo estas palabras por escrito como testimonio de mi horror. Temo que en los próximos días mi cuerpo aparezca destripado o peor aún, que no aparezca.
Para empezar diré que somos una familia numerosa. Como ya he dicho vivimos en una gran casa en el campo donde los jóvenes nos hacemos cargo de los chiquillos, y los más pequeños son un poco responsabilidad de todos. Me gusta decir que en nuestra familia tenemos un concepto de la vida de esencia tribal, casi africana. Es por eso que vivimos la navidad de forma expectante; la esperamos en realidad durante todo el año.
Sin embargo, nuestra vida en el campo es en general tan serena, que esa agitación que ustedes viven en diciembre, ese vaivén desmedido de personas, ese torbellino de luces y ruido, nos abruma y angustia a medida que se acercan las fechas más señaladas. Lo respetamos, claro; nos gusta ver a las personas contentas. Pero desde luego no lo compartimos. De hecho hay algunas tradiciones que nos parecen de una perversidad atroz.
En mi familia mantenemos la costumbre de ir explicando las cosas de la vida mediante cuentos y fábulas de tradición oral. Algunas son muy hermosas pero otras son del todo terribles. Igual que la vida misma. Las peores son siempre las historias de la casa de aquel lado. En las noches en que los jóvenes nos reunimos tras la cena, siempre hay quien se aventura a narrar antiguas leyendas que aseguran haber escuchado a los viejos del lugar, cuando estos hablan en corrillos a media voz, como evitando que alguien los pueda oír. Nos colocamos junto al cobertizo, en silencio, escuchando hipnotizados las historias de la casa de aquel lado. Yo no les hago mucho caso, pero reconozco que me gusta escucharlas. Muchas hablan de estrangulamientos, de cuerpos abiertos en canal, de cuellos rebanados de un tajo; de que nadie ha regresado nunca de la casa de aquel lado.
A comienzos de diciembre noté la falta de mi tío Nicolás. Unos días más tarde pregunté a mi madre pero dijo que no me preocupara, que pronto estaría de vuelta. Aquel día, no sé exactamente por qué, sospeché que no volvería a ver a mi tío, como así ocurrió. Durante el puente de diciembre dejé de ver a otros hermanos de mis padres e incluso a alguno de sus hijos. La respuesta de mi madre, igual de vaga que la anterior, fue que se habían marchado de viaje. “¿Adónde?”, pregunté. Pero ya no obtuve respuesta.
A medida que avanzaba el mes, comencé a percibir que mis padres se comportaban de un modo muy extraño; estaban como ausentes, abstraídos en sus cosas, mirando con recelo hacia todos lados, especialmente hacia la casa de aquel lado. Nos apremiaban a que no estuviéramos fuera demasiado tiempo, como si una amenaza invisible recorriera aquel campo nuestro. Nosotros cumplíamos a rajatabla lo que nos decían, hasta que anoche decidí salir fuera.
Aproveché un descuido para escaparme y esconderme junto a la higuera. En la fachada trasera, una bombilla desnuda colgaba encendida del cable, atrayendo la atención de una polilla despistada. Me fijé en ella durante un rato mientras escuchaba el repique de su cuerpo chocando contra el cristal de la bombilla. Hacía frío. Casi sin darme cuenta, una sombra pasó delante de mí.
Andaba deprisa, igual que debe andar el diablo cuando se lleva el alma de algún miserable. La carne se me puso de gallina. Mis ojos, que para ese momento se habían acostumbrado a la oscuridad, reconocieron aquella silueta amenazante. ¡Aquel tipo que se había colado en la propiedad era alguien de nuestra total confianza! Empuñaba un cuchillo en su mano izquierda. Yo me quedé paralizado, no podía articular ningún sonido. Me pitaban los oídos. Vi el acero brillar contra la cara de pasmo de muchos de mis parientes, que empezaron a correr despavoridos. Al fin, aquel hombre agarró a uno de los nuestros con firmeza y volvió a pasar delante de mí. Tenía la tez rugosa y tumefacta, como hinchada por un golpe; yo creo que iba algo bebido. Caminaba con rostro inexpresivo, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Sus gestos eran automáticos. El caminar vacilante de sus pasos lo orientaban directamente hacia la casa de aquel lado; allí se desharía de aquel desgraciado. Ahora sé que aquellas historias son ciertas. Lo crean o no, no es fácil ser pavo el día de navidad.
***
4
Juan Manuel Márquez Núñez
– ¿Dígame?
– ¡Feliz Navidad!
– ¿Disculpa? ¿Quién eres?
– Joder, no eres Irene, ¿verdad?
– Pues no.
– Lo siento, me he equivocado de número.
– No pasa nada, no te preocupes.
– En cualquier caso, Feliz Navidad seas quien seas.
– ¿Por qué?
– ¿Cómo?
– Que por qué me deseas Feliz Navidad si no sabes quién soy.
– Bueno, es veinticinco de diciembre, todo el mundo desea Feliz Navidad hoy.
– ¿Sí?
– Sí.
– ¿Tengo que felicitarte también?
– No tienes por qué. Puedes hacer lo que quieras.
– Lo mejor será que cuelgues el teléfono, marques el correcto y así podrás felicitar a Irene.
– Ojalá fuera así de fácil, no tengo su teléfono.
– ¿Lo has perdido, lo has olvidado, ha cambiado de número?
– Nunca lo llegué a saber.
– ¿Cómo vas a dar con ella?
– Hace varios años que paso cada día de Navidad llamando a números al azar, seguro que alguna vez daré con Irene.
– ¿Tampoco sabes dónde está?
– No.
– ¿Cuánto hace que no la ves?
– Nunca la he visto.
– ¿Y cómo sabrás que Irene atenderá tu llamada cuando eso suceda?
– ¿Crees que puede suceder?
– Sí, creo que sí.
– He soñado con ella tres veces. En las dos primeras nos declaramos amor eterno. En la tercera, me dejó, se marchó de repente. Cuando quise darme cuenta, estaba soñando en soledad. En mis sueños, siempre era veinticinco de diciembre. Alguna vez me ha respondido una Irene, pero no era la mía y terminaron colgando la llamada mientras me mandaban a la mierda. Mi Irene nunca lo haría, por eso la reconoceré.
– ¿Y entonces…?
– Volveré a invitarla a mis sueños.
– ¿Crees que aceptará?
– ¿Lo harías tú?
– Yo no soy tu Irene, ni siquiera me llamo así. Lo que yo haría no viene al caso.
– Sí, creo que aceptará.
– ¿Por qué estás tan seguro? Recuerda que ella te dejó.
– Tuve una mala noche, no volverá a suceder. Tengo preparados varios sueños que le gustarán.
– ¿Y qué pasará si ella quiere algo más que un sueño? ¿Y si se marchó por esa razón?
– No había pensado en esa posibilidad.
– ¿No?
– No. Aquellos sueños era perfectos: celebrábamos la Navidad, nos hacíamos regalos, nos besábamos frente a una chimenea, nos hacíamos fotografías junto al árbol que habíamos decorado, en la calle hacía frío y nevaba y nosotros dos éramos felices asomados a una ventana.
– Un ambiente muy navideño.
– Sí, me gusta la Navidad. ¿A ti no?
– No.
– ¿Por qué?
– No lo sé, a lo mejor es porque estoy convencida de que nadie ha soñado conmigo en este día.
– Eso es algo que no puedes saber.
– ¿Acaso crees que Irene lo sabe?
– …
– ¿No dices nada?
– Es cierto, puede que no lo sepa tampoco, no he tenido oportunidad de decírselo jamás.
– ¿Hasta cuándo la vas a buscar?
– Creo que siempre la buscaré.
– Quizá no te haga falta, a lo mejor vuelve a aparecer de nuevo en alguno de tus sueños.
– Lo intento cada noche, pero hasta el momento no ha sucedido. Una vez llegó a un sueño una chica que estaba de espaldas, me dio un vuelco el corazón porque estaba seguro de que era ella. Pero me equivoqué. También era veinticinco de diciembre.
– ¿Quién era?
– Eras tú, pero tengo una imagen difusa de tu rostro.
– No recuerdo haber estado nunca en un sueño tuyo.
– No es significativo, no recordamos la mayoría de nuestros sueños. Supongo que aún es más difícil recordar lo que ha soñado otro.
– ¿Y me dijiste algo?
– No pude, me eché a llorar cuando te vi.
– ¿Y yo? ¿Te dije algo yo?
– Me abrazaste, me diste tu número de teléfono y me dijiste que te llamara cada día de Navidad. Este año cumplimos nuestro quinto aniversario.
– ¿Quienes?
– Tú y yo. Te llamo y te cuento siempre la misma historia y repetimos las mismas preguntas y las mismas respuestas.
– ¿Seguirás llamándome aunque algún día la encuentres?
– Llamaré para contártelo.
– No quiero que eso suceda.
– ¿El qué: que la encuentre o que te llame si la encuentro?
– Las dos opciones. Odio a esa mujer.
– Es la primera vez que me lo dices, otros años me has dado ánimos y esperanzas. ¿Qué te sucede?
– No sé si Irene quiere de ti algo más que un sueño, pero yo sí.
– ¿Qué quieres tú?
– Que despiertes.
– ¿Para qué?
– Para darme un abrazo.
– No sé cómo hacerlo.
– ¿Despertar o abrazarme?
– Despertar para abrazarte.
– Entonces déjame que siga de espaldas, no te acerques, no te eches a llorar, no sigas guardando una imagen difusa de mí. No vuelvas a llamarme.
– No tengo a nadie a quien felicitar la Navidad, no puedes hacerme eso.
– Tampoco tengo a nadie yo, pero estoy decidida a dejar de soñar contigo.
– ¿Sueñas conmigo?
– Busco tus sueños y los cruzo con los míos: llevo cinco años pasando junto a ti el día de Navidad. He sido feliz, pero no quiero continuar.
– ¿Y cómo lo vas a hacer?
– Colgando esta llamada.
– No puedes concluir una llamada que no existe.
– Te equivocas: yo estoy despierta.
– Puede que yo también lo esté.
– Tú sólo eres un maldito sueño que repito cada año porque estoy sola y me duele algo.
– ¡Feliz Navidad!
– Vete a la mierda.
***
5
Nacho Buzón
– ¿Me cuentas un cuento de navidad?
– La navidad es un cuento.
Y cuando se despertó, la navidad todavía estaba allí.
***
6
Alberto Palacios
Desde que murió padre, que era el que ponía el sentido común, esta casa ha caído en el caos. Nuestro desorden es tan grande que, a menudo, confundimos la noche con el día, la izquierda con la derecha, los días de trabajo con las fiestas de guardar.
Nuestro calendario sigue inmóvil en la pared de la cocina, marcando el día en el que murió padre y, como era el único que sabía pasar las hojas, los días van cayendo sin orden, lo mismo hacia adelante que hacia atrás o quedándose quietos, congelados en lunes perpetuos o, lo que es peor, en domingos interminables como la eternidad de los agnósticos.
Con las fiestas religiosas pasa igual, en casa siempre hemos celebrado las tradiciones, pero desde que se fue papá, lo hacemos de forma espontánea, cuando creemos que ha llegado el momento. Por ejemplo, si madre dice Creo que por ahora es San Juan o Me parece que este martes son Los Santos, entonces amontonamos muebles viejos y encendemos una hoguera en medio del patio, o compramos huesos de santo y freímos roscas de anís, y después vamos a comerlas al cementerio, junto a la tumba de padre.
Pero esta mañana el primo Eduardo ha llegado diciendo que por la situación de la Osa Mayor, cree que es Nochebuena. Todos nos hemos alegrado y enternecido mucho recordando cómo le gustaba a padre celebrar estas fiestas con toda la familia, y madre nos ha mandado a Eduardo, que es el único que tiene coche, y a mí ir hasta el cementerio y traer a papá.
No pueden imaginar la cena tan estupenda que hemos tenido, madre estuvo toda la tarde en la cocina, mi hermana Margarita trajo a su último novio y el abuelo tocó la botella de anís mientras cantábamos villancicos. Pobre papá, cuando acabó la noche a todos nos ha dado mucha pena y hemos decidido que no vuelva a la tumba. Lo hemos dejado en su silla, delante de su plato que estaba lleno de tierra.
Si todo va bien puede que padre nos ayude con las hojas del calendario y así no volveremos a tener una Navidad con estas temperaturas, porque aunque el primo Eduardo dice que para una celebración familiar el calor es lo mejor que hay, la verdad es que la carne se pudre enseguida y Margarita dice que está un poco harta de salir a ligar cada vez que hay algo que celebrar.
***
7
Rodríguez Valladares
Y después del postre, mi padre nos enseñaba a fumar. La prueba era sencilla: encendía un Winston y nos lo daba a probar. Después de darle una calada, debíamos retener el humo y pronunciar la frase: “el buen fumador que sabe fumar echa el humo después de hablar” para después expulsarlo. Le seguían toses ahumadas de mis hermanas entre burlas y risas de mi madre. Yo sí sabía tragarme el humo. Masticaba la frase con una lentitud premeditada, recreándome; me sentía tan adulto que adoptaba esa pose condescendiente de hermano mayor cuando las pequeñas rogaban otra oportunidad que, gracias a mi insistencia, les era concedida. Y así, domingo tras domingo, los tres, que nos llevamos entre nosotros tan sólo unos diez meses, conseguimos aprender a fumar.
Yo tenía doce años. Y a esa edad la Navidad es un cuento. Comenzaba el día de la lotería, cuando mi madre sacaba el nacimiento: un puchero intencionadamente agujereado en cuyo interior se veía al Niño en su cuna, sus padres a ambos lados y un buey y una mula echados; todo iluminado por unas luces de color intermitentes y arrítmicas que le ponían ese aspecto psicodélico, de familia desestructurada. Y una bandeja, siempre sobre la mesa, con mazapitas, turrón y polvorones para las visitas. Esos días venían mis abuelos a casa y probábamos cordero asado y langostinos. Y sidra. Mi padre nos repartía unas copas alargadas después de la cena de Nochebuena, justo antes de salir para la Misa de Gallo. «Si fuera borracho, lo sería de sidra», confesaba mi padre siempre esa noche. Nos picaba la nariz al probarla. Mi madre se ocupaba de aspectos más útiles: hacía años que había derrocado a los Reyes Magos de un plumazo aludiendo razones prácticas. Era mejor Papá Noel, se justificaba, que entregaba sus regalos antes y nos dejaba todas las vacaciones para jugar con ellos. Los Magos de Oriente fueron siempre para nosotros muy poco diligentes, demasiado lentos en un viaje absurdo a camello y por tierra.
Pero no teníamos árbol de Navidad. No se vendían esos que ahora son tan comunes, de plástico, plegables y que se guardan cómodamente en sitios para maletas que nunca viajan. Papá Noel nos traía sus regalos en cajas del Corte Inglés, con una pegatina donde figuraba nuestra dirección y, no pocas veces, la factura pegada con un celofán amarillento. Por entonces había demasiadas cosas amarillentas: la iluminación de las calles, el papel higiénico, los impermeables.
No había lugar para la magia; al regresar de misa, ya en la cama, cuando aún no nos habíamos dormido, oíamos a mi padre sacar todas esas cajas de un armario, maldecir su tamaño y proporciones y comentar con mi madre algo sobre el precio de los juguetes. A la mañana siguiente, desordenados sobre la mesa del salón, había un balón, vestidos para la Nancy y complementos de guerra para el Geyperman.
«Este año vamos a poner árbol», dijo mi padre una Navidad. Recuerdo que el Dodge no arrancó bien por el frío. Y mi anorak azul, con una banda roja y blanca como la bandera de Austria que le cruzaba el pecho.
Y recuerdo el hacha: no muy grande, a estrenar, con su filo metálico y brillante, la cabeza pintada en rojo y el mango barnizado con la inscripción Bellota. Mi padre lo puso en el maletero, allí perdió ese aire afilado y amenazante de arma blanca.
Tomamos la general hacia el oeste. Tan solo unos kilómetros.
La empinada ladera nacía de la cuneta misma y subía hasta una altura temible para mi edad. Allí había algunos pinos, los únicos de la comarca. De copas densas y oscuras soportadas por troncos bien ásperos. Las botas se nos hundían en el crujiente manto de pinaza cuando dejamos el coche en el arcén y comenzamos a trepar.
Desde allí pude ver el humo lejano de las fábricas; blanquecino y perezoso, no lograba disolverse, se quedaba tendido como una gran manta de niebla que cubriera la llanura.
«Ese», dijo mi padre. Un pimpollo al abrigo de sus mayores, discreto, invernando en silencio a la espera de alguna primavera. Su tronco era aún vacilante, algo curvado aunque ya grueso; su copa, un penacho desordenado. Como árbol de Navidad valía bien poco, distaba bastante de ser el abeto afilado que ponían en Con ocho basta. Pero ahí estaba, intentándolo en una tierra para cereal y viñas.
El primer golpe solo produjo un temblor, una sacudida que pareció despertarlo de su letargo. «Sepárate un poco», dijo mi padre. Los siguientes abrieron una herida mínima en su corteza. Los coches pasaban abajo. Nos miraban. Sentí pudor cuando sonó la bocina de un camionero. Mi padre aumentó la intensidad y la frecuencia de los hachazos. Logró abrir una pequeña brecha en el tronco, clareó su joven madera; saltaban pedazos de corteza hacia todos lados. Se le fue quitando el brillo al filo, era ya un hacha en uso y no uno de escaparate de ferretería; comenzó a borrarse la palabra Bellota. Sin quererlo, me puse de parte del hacha, porque hasta entonces había sido más del pino. Pero a cada golpe comenzó a crecerme dentro un deseo devastador, algo que iba claramente en contra de aquel árbol.
Mi padre se quitó el abrigo y sacó un Winston. Me ofreció. Nos salía vaho por la boca, y humo.
Cuando cayó, no hizo ruido. Para desprenderlo, tuvimos que tirar con nuestras manos y romper esa tira de corteza que aún lo mantenía unido al tocón. Lo arrastramos con dificultad ladera abajo hasta el Dodge. Entró aplastado en el maletero. Mi padre dejó el hacha en el suelo del asiento trasero y se limpió las manos con una gamuza de color amarillo que siempre iba en la guantera. Un conductor nos gritó algo al pasar. Mi padre no respondió.
Cuando quiero regresar a aquellas navidades me basta un paquete de Winston para hacerlo. Lo abro y lo huelo. Luego, siempre leo donde pone Filter-Cigarettes.
***
8
Eloy Serrano
Yo trabajaba de portero en una comunidad de vecinos, hasta que llegó la Navidad y decidieron adornar el portal con un gran belén.
Como es gente de dinero, recurrieron a un estudio de decoración, que les presentó tres proyectos: el A, el B y el C, cuyos bocetos fueron expuestos en la sala de reuniones. El proyecto A era un belén tradicional, de figuritas perfectamente reconocibles, muy artísticas y de calidad; el B era una cosa extraña, sin figuras, con juegos de luces y sombras y formas geométricas, y cargado de símbolos, como una ramita de olivo, o un ala, no sé si de ángel o paloma, que colgaría del techo con un hilo invisible. Lo llamaban belén conceptual. Y por último estaba el belén minimalista, que parecía obra del mismísimo Picasso. Así, por ejemplo, los Reyes Magos y sus camellos estaban fundidos en una sola figura, igual que la Sagrada Familia, de tal forma que, al tener las extremidades compartidas, no sabías dónde empezaban los unos y acababan los otros. Yo iba a casa y bromeaba. “Anda, Matilde, tengo cinco minutos, vamos a echar un minimalista” o “Matilde, hagamos un conceptual, tú en la cama y yo en el suelo, sin tocarnos”, y nos partíamos de la risa.
Fefé y sus amigas decían que, como demócratas que eran, aceptarían el proyecto más votado, pero yo las oía protestar: “No pienso cantarle un villancico a un puto belén conceptual, porque no sé a quién le canto”, decía Fefé, que cuando se enfada habla como un camionero. En realidad se llama María Fernanda, pero la llaman Fefé. Para mí que no le pega, porque es poco nombre para una señora que andará por los cien kilos, aunque quizá sí le pegue, porque va a todos los lados con Pocholito, que es su perro, y lo lleva con chalecos y gorritos con pompones, aunque entonces lo llevaba vestido de Papá Noel.
Finalmente ganó el proyecto minimalista, pese a las quejas iracundas, según me dijeron, del presidente de la comunidad, don Rodrigo Reigosa de los Monegros y Fernández de Siniestrilla-Seis Sicilias, que se lamentaba: “Una panda de rojos progres nos invade. La comunidad se erosiona”.
En una mañana, operarios del estudio de decoración montaron el belén, pero al día siguiente el belén había desaparecido. Lo descubrí yo, que era quien más madrugaba. No solo no estaba el belén, sino que no había ni cuadros, ni mesas, ni sofás, ni lámparas, ni alfombras… “Ahora sí que está minimalista”, me dije, riéndome para mis adentros. Pero ostras la que se armó. Acudió la policía. Preguntaron a los vecinos. A mí me marearon a preguntas. Y hasta registraron mi casa. Me quejé, pero ellos me aseguraron que era pura rutina. ¿Pura rutina? ¿Por qué, entonces, solo registraron mi casa? Y de pronto recordé que la noche del robo, muy de madrugada, había oído voces en el portal. Me asomé por la mirilla y vi al hijo del presidente y a otro chaval que no conocía. Entonces no di importancia a nada de esto. Pero luego, pensando en sus extraños movimientos, sombras que iban de acá para allá con la luz ya apagada, tuve la seguridad de que fueron ellos los ladrones. Además, todo el mundo sabe que el hijo del presidente se pone ciego de drogas. Necesitaría dinero para pagar sus vicios.
Así que me fui directamente a ver a don Rodrigo. Sólo le dije lo que acabo de contar, pero sin mencionarle a su hijo. Le dije que no me dio tiempo a reconocerlos, aunque uno de ellos llevaba toda una ferretería sobre su zamarra (que así es como viste su hijo). Yo esperaba que él atara cabos. Y luego le juré que yo no tenía nada que ver con el robo, que era licenciado en Filosofía y, aunque pobre, honrado; y que eso de medio gitano era una mentira que don Borja, el farmacéutico del segundo piso, iba contando porque me tenía ojeriza desde que no quise lavarle el coche por pensar yo que esa tarea no entraba dentro de mis funciones. Y, además, ¿qué, si fuera gitano?, ¿qué?, ¿acaso no se puede ser gitano y honrado? El me respondió que ser licenciado en Filosofía tampoco me eximía de sospechas pero que, no obstante, confiaba en mi inocencia.
Ahora sé -ingenuo de mí-, que hablar con el presidente fue lo peor que pude hacer, porque en los días siguientes todos los vecinos se fundieron en una única figura, y yo era el extraño en ese belén que todos formaban, la única figura que se erosionaba, porque mucho espíritu navideño, mucha amor y paz, pero empezaron a mirarme mal, aunque con el disfraz de una amabilidad untuosa, y me daban aguinaldos desproporcionados que apuntaban a sus problemas de conciencia y eran anticipo de lo que iba a ocurrir.
Y así fue. Pasada la edulcorada tregua navideña, me echaron con una ridícula indemnización, y solo dos semanas me dieron para abandonar la portería. Le dije a Matilde que íbamos a contratar a un abogado, y Matilde, siempre con los pies en el suelo, me dijo que qué abogado ni qué niño muerto, que esa gente tiene amigos hasta en el infierno y que quién me había creído yo que era, que al final nos gastaríamos los cuartos para nada. Me dio rabia, pero tuve que darle la razón.
Ahora trabajo de vigilante nocturno en una obra de pisos de lujo. Solo me acompaña Pezuñas, un perro la mar de bueno y dócil, que solo ladra cuando tiene que ladrar. Allí, de noche, en la soledad de mi garita, sí que me siento como la figura de un portal minimalista, y mientras leo a Nietzsche me gusta ver como día a día va creciendo el edificio: una viga aquí, un muro allá, las ventanas, los balcones… Gano menos que de portero, pero no me importa porque lo mejor de todo es que, cuando vengan a vivir los vecinos, yo ya no estaré.
***
9
Rocío Jiménez Cebada
Los copos de nieve comenzaban a posarse delicadamente sobre las copas de los árboles. Mery James aplastaba su nariz contra el cristal, en un intento de sentir lo que ocurría en el exterior. Su hermana mayor trasteaba bajo el árbol, decidiendo qué regalo abriría primero. El fuego de la chimenea crepitaba a lo lejos, cobijando a los adultos que conversaban a su alrededor. Era la primera vez que la pequeña veía nevar. Era lo más maravilloso que había vivido, un auténtico regalo de Navidad.
***
10
Patricia Collazo
Era lo único que podíamos hacer por él, dadas las circunstancias. Como todos los años, insistía en que quería conocer mundo. Pero no tenía papeles y no era factible que consiguiera sobrevivir vendiendo incienso.
Llegado el 7 de enero, lo envolvimos con sumo cuidado en su papel burbuja, y lo volvimos a meter en la caja del altillo.


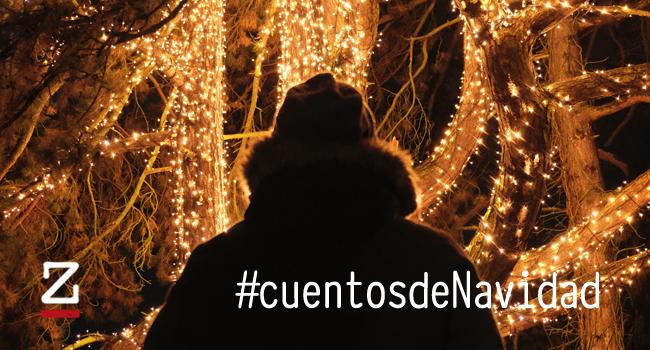



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: