El cuerpo de una niña aparece colgado de la Grúa de Piedra en la bahía de Santander. Está expuesto, tiene la boca cosida y las manos cubiertas con gasas. Félix G. Modroño se adentra en el género negro contemporáneo con una envolvente novela magníficamente ambientada y protagonizada por un tándem muy peculiar: la subinspectora Martín y la singular narradora de la historia, también implicada en la investigación.
Zenda adelanta las primeras páginas de Sol de brujas (Destino).
***
I
El amanecer descubrió el cuerpo de la niña, colgado de una grúa, balanceándose a merced del viento que soplaba con violencia sobre la bahía.
Un comunicante anónimo había marcado el 112, cuando todavía era de noche, pero enseguida la centralita empezó a echar humo. Y antes de que llegara el primer agente, un grupo cada vez más nutrido de curiosos, formado por pescadores, corredores y paseantes madrugadores, ya miraba perplejo hacia arriba. Algunos llevaban el teléfono en la mano, locos por hacer fotos o grabar vídeos, esperando a que alguien abriera la veda.
A pesar de que todavía no era hora punta, los vehículos que transitaban por la avenida colapsaron las rotondas por el efecto mirón, lo que dificultó el acceso de los coches patrulla y permitió que los testigos se regodearan en su horror, sin saber muy bien cómo actuar.
—¿Nadie va a traer una escalera? —preguntó un pescador con acento extranjero.
—¿Y para qué coño quiere una escalera? La policía está al caer —le respondió un joven equipado con ropa deportiva de marca.
—A lo mejor está viva.
—¿Usted la ha visto bien? No me joda. La niña está muerta.
Pero alguien había tenido la misma idea que el pescador y llegaba acelerado con una escalera larga, que no le dio tiempo a colocar porque lo impidieron unas voces que se aproximaban.
—¡Vamos! ¡Largo de ahí, joder! ¡Largo de ahí!
Quien gritaba era un oficial espigado que corría hacia la muchedumbre como si fuera a arremeter contra ella, lo que provocó que la gente se dispersara, dejando la escalera en el suelo. Cuando llegó junto a la grúa, tenía el corazón desbocado, y no precisamente por la carrera, sino por lo que pudo contemplar desde abajo. Se quedó hipnotizado durante unos instantes. Su compañero, menos en forma que él, los aprovechó para alcanzarlo.
—¡Pero si es solo una niña!
—¡Venga! ¡La cinta!
—¿No vamos a socorrerla?
—Está muerta, joder. ¿No lo ves? Si la tocamos, acabamos en Melilla.
El oficial instruyó a su compañero sin demasiado convencimiento. Por muy amplia que establecieran la zona de seguridad, el cadáver se veía desde lejos. Aun así, delimitaron a toda prisa un primer perímetro que solo sirvió para que los curiosos se creyesen con bula para presenciar el espectáculo desde la barrera.
Pronto llegaron más agentes, que se ocuparon en ensanchar a toda velocidad el espacio restringido, de modo que el cuerpo seguía siendo visible por estar colgado a unos cuatro metros de altura, pero desde la distancia resultaba difícil identificarlo. Claro que ya se encargaban los primeros testigos de informar a cuantos cotillas se acercaban, en medio de un sonido permanente de sirenas.
Los agentes aún no habían terminado de acordonar la zona cuando el inspector Alonso Ceballos, vestido con su inconfundible gabardina azul marino, la cruzaba jadeante hasta detenerse junto a la grúa.
—¿Qué cojones es esto? —preguntó, sin recuperar del todo el resuello.
—Ya lo ve. Una niña muerta. Lo único que hemos hecho ha sido alejar a la chusma.
—¿Sin revisar sus móviles? Reúna a los testigos para que los interrogue mi grupo en cuanto llegue. Y compruebe si han usado sus cámaras.
—¿Y si no quieren colaborar?
—¡Les piden su documentación, los registran y tiran sus putos teléfonos a la bahía! Pero no quiero una sola foto de esto. ¿Entendido?
—Entendido, inspector —respondió el agente, no muy convencido.
—¿Qué pinta aquí esta escalera?
—Pues parece que algún iluminado tenía intención de descolgar a la niña.
—¡Joder, joder, joder! —exclamó Alonso, con la respiración todavía entrecortada, quizás reseteando su cerebro para aclarar las ideas, entre las que estaba ponerse a dieta… cualquier día.
Aunque su metro ochenta le ayudaba a mantener cierto porte, las rentas de su juventud atlética comenzaban a mermar y cada vez le costaba más combatir un sobrepeso que aún disimulaba vestido. Por suerte para él, conservaba intacta su peculiar cabellera canosa que solía llevar falsamente descuidada, lo que le confería un aire bohemio.
En un par de minutos se hizo cargo de la situación y dio instrucciones a los bomberos para que se las apañaran y lanzaran una lona por encima del gancho en el que estaba colgada la niña, sabedor de que los de la Científica tendrían que tomarse su tiempo. Al elevar la mirada vio cómo una gaviota asentada en la polea contemplaba el cadáver.
—¡Y que alguien eche a esos bichos de aquí!
Miró su móvil para ver la hora y supuso que sus compañeros de la UDEV —Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta— estarían al caer. Tenía la pantalla llena de notificaciones, pero consideró que podían esperar. Así que se dedicó a observar a su alrededor tratando de vigilar cada detalle. Era un momento trascendente para él y no podía escapársele nada.
—Alonso… —dijo una voz femenina a su espalda. Quien hablaba era Silvia Martín, una joven subinspectora palentina que apenas llevaba tres meses en la ciudad. Iba con ropa de calle, al igual que su jefe. La suya siempre más informal.
—Buenos días, Mesetaria. Por decir algo —respondió Alonso, que se moría de ganas de encender un cigarro.
Por desgracia había decidido dejarlo meses antes. La llamó así por pura broma el día que se conocieron y había acabado por convertirse en su nombre de guerra. Sin embargo, a Silvia no le ofendía porque estaba muy orgullosa de sus raíces.
Ambos permanecieron un rato en silencio. Ella fijó la mirada en el cadáver, con los ojos humedecidos. Le calculó unos quince años, dieciséis como mucho. La niña tenía los párpados abiertos y la boca extrañamente cerrada. Unas gasas sanguinolentas cubrían sus manos. Vestía el uniforme colegial, con una faldita gris y un jersey azul sobre un polo blanco.
Silvia suspiró absurdamente al darse cuenta de que la niña llevaba bragas, como si eso fuese un consuelo. La escalera sirvió para que su mente se negara a admitir de inmediato los hechos.
—Lleva la soga alrededor del cuello. ¿Y la escalera? ¿Estaba ahí, debajo de ella? —Silvia aún se aferraba a la ridícula esperanza de un suicidio.
—No me seas pepinilla. La acaban de traer.
Ella se atusó por instinto la coleta rubia que le sobresalía de la gorra. Se disponía a entrar en la ducha cuando recibió la llamada de la comisaría y no le había dado tiempo más que a vestirse con la ropa del día anterior para conducir a toda prisa desde su pequeño apartamento, frente a la segunda playa del Sardinero.
El nudo en el estómago no le impidió acordarse de un café bien caliente. La humedad lo invadía todo. Alonso llevaba razón. Parecía una novata, pero no por querer creer en el suicidio de la niña, sino por haberse puesto una simple cazadora de cuero en una mañana de diciembre, máxime cuando no había dejado de llover en toda la noche. El frío de la costa cantábrica no tenía nada que ver con el de su pueblo, y eso que estaba a menos de doscientos kilómetros. Por mucho que en Palencia el termómetro bajara de los cero grados, un buen abrigo impedía que el frío se instalara en los huesos.
Que alguien se hubiera tomado la molestia de colgarla allí arriba, a riesgo de ser descubierto, planteaba varios interrogantes. Ella apenas podía apartar la vista del cadáver; en cambio, Alonso no dejaba de escudriñar todo el escenario minuciosamente mientras realizaba algunas llamadas.
—Es un asesinato —murmuró Silvia, retóricamente, casi para sí, en el momento que él guardaba su teléfono en el bolsillo.
—Sí, joder…
—Pues yo creía que estas cosas no pasaban en Santander.
—————————————
Autor: Félix G. Modroño. Título: Sol de brujas. Editorial: Destino. Venta: Todostuslibros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.





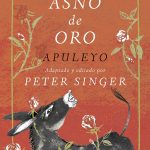
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: