La tragedia de los Zimmermann es la de todo un continente, falsamente desarrollado por una revolución industrial que solo acabaría por acrecentar la desigualdad y la pobreza. El barrio praguense de Josefov es un personaje más en esta tragedia macabra, al que familia Zimmermann llega huyendo de una sordidez que siempre acaba por atraparlos. Zuzana Kultánová redibuja la narrativa europea con su primera novela, situada a mediados del siglo XIX, pero que, en realidad, cuenta, como los grandes clásicos, las más oscuras y eternas perversiones del ser humano.
Zenda adelanta las primeras páginas de Augustin Zimmermann (La Navaja Suiza).
***
I
Es domingo por la tarde y Augustin Zimmermann se levanta para marcharse. Arrastra con estrépito la silla, destartalada, y su mujer le pregunta adónde va otra vez y de dónde ha sacado el dinero para empinar el codo. Zimmermann, un hombre alto con ojos azules de mirada penetrante, la despacha escupiendo palabrotas. «¡No haces más que dar por culo!». Con un golpe de picaporte, se gira para adentrarse en la tarde dominical mientras murmura no sé qué de vieja bruja.
Su marido, Augustin Zimmermann, avanza por la calle en dirección a la taberna. Tampoco es que se muera de ganas por ir allí. Se afloja el pañuelo rojo. Por un instante se le pasa por la cabeza que, después de todo, podría volver con su mujer, sentarse un rato con los vecinos, dejar el día pasar, dar una paliza preventiva a los niños e ir al trabajo sobrio a la mañana siguiente. Incluso anhela cierta armonía, una tarde ociosa, un domingo interminable. Pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en casa? ¿Qué va a hacer con su mujer? ¿Qué va a hacer con los vecinos? Y, de todas formas, ¿qué va a hacer en la taberna? Por un momento le parece entreoír a alguien tocando una musiquilla dominical: el molesto chirrido de un organillo y el golpeteo de un viejo acordeón desvencijado. Suena remoto, atroz. Igual de remoto que ese día.
«Maldita sed. No tiene remedio», se dice. Tal vez no debería ser tan bruto con Františka, pero no es capaz de controlarse. Nada más que dinero, dinero, dinero. Una y otra vez. El dinero y la bebida. No para de recordárselo, como si él mismo no lo hiciera lo suficiente. Solo. Está solo para todo. Hoy se sentará solo. Sospecha que la bebida no le va a levantar el ánimo, que no va a unirse a los que cantan divertidos ni a aporrear la mesa con el vaso. Hoy va a pillarse una borrachera de las malas, de las deprimentes. Este domingo está en deuda con él. El mundo entero, siempre prometedor, está en deuda con él, con intereses. Sin embargo, el pago y los lucrativos intereses nunca llegan. Se toman su tiempo. En su lugar, llegan reveses a su vida. Un trabajo de esclavos y miserias de todo tipo. ¿Qué hay de la felicidad? ¿Es que no sobra un poco también para Augustin? ¿Es que no sobra para su mujer, a la que se le marcan las costillas bajo el blusón como un rastrillo bajo el heno?
Augustin contempla el mundo, que debe acudir a la carrera con un saco repleto de felicidad y, como por arte de magia, arreglarlo todo para que él y su parienta vivan mejor. Si tuviera un saco así a su disposición, seguro que quedaría una pizca de felicidad para su mujer, eternamente amargada. Su mujer, a la que nada le parece bien, para quien no hay nada sagrado. Su mujer, que no tiene ningún respeto por su marido, al que ridiculiza. Pero el saco está vacío y agujereado. Y ¿por qué tendría el mundo que coger ese saco de la abundancia y dárselo precisamente a él?, se burlaría su mujer si le leyera el pensamiento. «¿Por qué esperas que te vaya bien precisamente a ti?», preguntaría. «Alégrate de estar aún vivo».
Una súbita oleada de desazón recorre a Zimmermann: se apodera de él un sentimiento de agravio. Se lo llevan todos los demonios. Le da una patada a una piedra, zigzaguea entre la gente, se quita la gorra, se afloja el pañuelo hasta que finalmente se le cae al suelo. Lo recoge echando pestes y se lo anuda de nuevo al cuello. Sería perfecto para ahorcarse. Observa a la mujer que camina delante de él. Tiene caderas y espaldas anchas, se tambalea como un pato, como una molinera a la que conoció en tiempos. Sensata y juiciosa con el dinero. Anchurosa, como estar a solas en un prado.
Un día la rueda del molino aplastó sus acogedoras carnes. Durante una infausta tormenta, la arrastró sin compasión entre sus palas, que le dieron vueltas y más vueltas, como si no se tratara de un hermoso, carnoso, sonrosado cuerpo humano, sino de un montón de estiércol. Nadie pudo detener aquella rueda de molino, que trabajaba implacable. Al girar, rompía obstinada los miembros de la esponjosa molinera. No paró hasta acabar con ella.
Para poder rescatar el pesado cuerpo de la molinera y el de su hijo, que había saltado en su ayuda, hicieron falta tres pares de fuertes manos varoniles. La sacaron apartando la mirada. Era una visión horripilante. ¿Dónde estaba aquella hermosa molinera de anchas caderas? ¿Por qué no quedaba allí más que un fardo empapado de agua, carente de belleza y de identidad? Las molineras carnosas deberían morir bajo sus edredones, rodeadas de parientes desolados, cubiertas de margaritas y rosarios susurrantes, bañadas por la luz del sol y la gloria eterna. Sus cuerpos deberían elevarse a las alturas con una beatífica sonrisa ultraterrena, no con el aspecto de un saco de patatas enmohecido y podrido, no como cualquier pobre desgraciado que acabara de estirar la pata en una choza con goteras. La llevaron a rastras hasta su alcoba mientras el agua, que espumeaba rabiosa hacía unos instantes, se aplacaba y expiaba su culpa en las piedras del río.
Lloraba en silencio, arrepentida. No había podido evitarlo. De cuando en cuando le daba por ahí: aniquilaba lo que se le ponía por delante, se sublevaba, se soliviantaba para luego, entre convulsiones languidecientes, volver a reposar un par de años. Bastó una breve pero intensa tormenta de verano para que sucediera la desgracia que le partió el cuello a la molinera, el alma al molinero y todas las extremidades a su hijo. Zimmermann recorrió la región relatando el accidente a todo el mundo. Querían saber los detalles. Querían saber si la rueda había molido todo de veras.
Zimmermann no sabe con exactitud qué ocurrió para que la engulleran las fauces del agua. ¿Cómo fue a parar tan cerca de la rueda? Siempre se andaba con cuidado y sus hijos tenían prohibido acercarse a menos de unos cuantos metros. A veces discutía a causa de eso con el molinero, que le reprochaba estar apartando a sus hijos del oficio. La molinera llevaba el molino con mano firme, pero, a la vez, lo temía. «Es tan grande… Mucho más grande que yo», constataba mientras contemplaba el amplio y ruidoso edificio. «El agua puede sanar, pero también matar», solía decir. «Está aguardando tu miedo, como un perro al acecho».
El hombre alto de ojos azules llega por fin a la taberna. Pide en primer lugar un kümmel. Después una cerveza, un kümmel, una cerveza, un kümmel. Está sentado a solas, con la mirada fija en el gentío. Ante sus ojos centellean los llamativos atuendos de los obreros endomingados. Sus ropas iluminan la taberna entera, como los abalorios de cristal de las ferias, disimulando que están fabricadas con materiales baratos y abominables. Pretendiendo dar la impresión de que son ropas hermosas, destinadas a una ocasión esperanzadora y festiva. El obrero encuentra a su obrera, le cuenta su birria de vida, repleta de chimeneas fabriles ululantes, escaramuzas y chillidos de niños hambrientos. ¡Qué hermosa perspectiva aguarda a estas pobres mujeres rodeadas de chabacanería que bailan al son de coplillas llenas de dobles sentidos! «¡Mařenka, la que te espera! Pepík, pero ¿por qué?». Han venido a elegir a su hombre, ya encorvado, el que un día la reventará, pero de todas formas merece la pena. Acicalarse, bailar, beber y fornicar hasta convencerse de que la vida puede convertirse en un domingo eterno. «¡Mařenka, la que te espera! Pepík, pero ¿por qué?».
El organillo berrea. Los hombres se desgañitan, corretean de acá para allá por la taberna como perros asustados, enseñando el colmillo con avidez, haciendo entrechocar las botellas, agarrados del costado. Augustin se pierde en el fragor mientras se pone ciego. Está sentado a solas. No tiene a nadie con quien sentarse y nadie quiere sentarse a su lado. No es buena compañía. Pasa de la risa a las maldiciones, de las maldiciones a la risa, y eso no genera una impresión muy amigable. Así que se queda allí sentado, con la mirada fija en la botella, haciendo todo lo posible por no estar sobrio. No sería capaz de soportar semejante dolor. Una nueva semana ante él: hay que prepararse a conciencia. Una borrachera moderada le durará hasta el día siguiente, luego se le irá pasando. Le durará, aunque sea lo justo para que el dolor no lo destroce. Después volverá a visitarlo. Františka lo entenderá. Es una mujer sensata: sabe que de todas maneras no puede esperar nada mejor de él. La semana es imprevisible. Ni siquiera se puede determinar cómo va a ser de larga.
Cuando al fin se ha bebido todo su dinero, paga aliviado y sale a la calle dando traspiés, no sin antes descalabrarse contra el dintel debido a su gran altura. Suelta una maldición. Ha estado a punto de caerse. Ralentizado, manotea hasta recuperar el equilibrio.
Avanza a duras penas por las calles, dejando atrás las elegantes siluetas de las chimeneas fabriles. Le recuerdan a los lujosos cigarros envueltos en papel fino que Zimmermann, sin lugar a dudas, jamás fumará. Las calles clasicistas del barrio de Karlín, rigurosamente perpendiculares, serpentean y se entrelazan unas con otras. Por un instante, Augustin no tiene la más mínima idea de dónde está. Aguza el oído, en vano. Los caminos son sospechosamente largos y, a la vez, están cortados. Se encuentra en un laberinto inextricable, lleno de callejones sin salida que terminan justo cuando quieres abandonarlos. Una mariposa nocturna pasa volando junto a su cabeza. Se oye el rumor de las ratas en algún rincón. Por un momento le parece escuchar el murmullo del puerto, pero queda demasiado lejos. Augustin aparta la idea de estar avanzando por el agua y rebusca su pipa en el bolsillo. Necesita fumar. Esto no es normal. Pega una calada a esa peste de tabaco barato, que le revuelve el estómago. ¿No acaba de pasar por ahí un tren? Se detiene, abre los ojos como platos intentando penetrar la oscuridad, se apoya en una pared cualquiera. Tiene el cerebro hecho papilla y un intenso dolor le presiona uno de los ojos. ¿Por qué no se habrá quedado en la taberna? Allí al menos estaría a salvo. Karlín es innecesariamente espacioso. Hace que te entre la angustia y que escuches cosas raras.
Le fallan las piernas. Está exhausto. Se echaría una cabezada en cualquier parte, pero luego tendría un cirio si alguien lo viera allí tirado de madrugada: Františka se pondría hecha una furia. «Hijos míos, ahí tenéis a vuestro padre, durmiendo en la calle como un cerdo». ¿Qué necesidad de escuchar algo así?
Necesitaría algo para calmar la sed. La boca le arde como el infierno. Como el ardiente horno de uno de esos monstruosos edificios con chimeneas negras, altas, esbeltas, siempre humeantes. Al fin está frente a su casa. Las ventanas están taponadas con trapos para que no entre corriente. En el patio duermen gallinas orondas como matraces. Un antro al que es mejor entrar a oscuras. Maldita casa de alquiler. Cuando va a coger el picaporte, le da un puntapié a un cubo. Echa pestes mientras se pregunta a quién se le habrá ocurrido la idea. Llega a la conclusión de que ha tenido que ser su mujer quien le ha tendido la trampa. Pretende dejarlo lisiado. Eso le encantaría. Forcejea un rato con el picaporte hasta descubrir que la puerta está abierta e irrumpe en el interior. Coge agua con las manos, se la bebe a sorbos. Se afloja el pañuelo del cuello y se derrumba en el jergón.
«¡No os hagáis los dormidos!», rompe el silencio a voces. Siente la necesidad de infundir respeto. Es un hombre trabajador y cabeza de familia. Su mujer no hace más que holgazanear, cuando debería estar trabajando, y sus hijos no hacen más que dormir, cuando deberían estar ayudándola.
Nadie dice ni pío. Cualquier reacción podría provocarlo y Františka tiene que trabajar al día siguiente. Además de los botones, ha cogido arreglos de ropa y tiene que aplicarse. Si respondiera, su marido se enfurecería y montaría un número hasta el amanecer. Eso es lo que está esperando, eso es lo que pretende. Desahogarse. Ni siquiera todas esas horas emborrachándose han conseguido aplacar su ira. Augustin se queda un rato allí sentado, removiendo la lengua pegajosa en el interior de su boca, los pensamientos arremolinándose en su cabeza, los ojos entornados como un hurón. Sus pupilas vagan inquietas de acá para allá esforzándose por detectar algo. Él mismo no sabe qué, aunque está seguro de qué debería ser. Al fin lo vence el cansancio. Además, empieza a tener el estómago revuelto. Se tumba y empieza a hipar, lo cual incordia a todo el mundo. Sus hijos aprietan los puños y los párpados con todas sus fuerzas para intentar conciliar el sueño. El frío del suelo les aguijonea los riñones. Los efluvios etílicos invaden el cuarto. La mujer del borracho está al rojo vivo. Se muerde las manos. Por fin, después de media hora, Dios se compadece de ellos: Augustin suelta un último hipido y empieza a roncar. Entretanto, las onduladas colinas abrazan Karlín en silencio mientras soplan las calenturientas heridas de una noche interminable.
Al romper el oro del alba sobre el arrabal, Augustin se dirige de mala gana hacia el trabajo. Le escuecen los ojos enrojecidos, tiene la boca como una cloaca. Traquetean los carromatos, las criadas se apresuran al mercado, las hormigas, con su resplandor metálico, a sus construcciones. De vez en cuando, a las amas de casa se les cae de la cesta un huevo o una pieza de verdura, se les derrama algo de leche. Ahí va una mujer con una oca en un cesto. La oca estira el pescuezo como si fuera una anguila. Zimmermann aún no ha conseguido pescar jamás una de esas culebras de agua. Este depredador enigmático y escurridizo, que logra dominar las aguas y, por unos instantes, hasta tierra firme, lo rehúye en la distancia. Zimmermann, que avanza ahora entre restos de comida, no domeñará nunca a una anguila: no es digno de ello. Después de la víspera se siente como si le hubieran arreado con un trapo mojado en los morros. En la lejanía, el sonido entrecortado de unos instrumentos de cuerda marca el paso de Zimmermann, los golpes de los timbales se superponen al latido de su corazón. Entretanto, vela con mano firme por el Imperio austrohúngaro el parco Francisco José, que no sabe qué hacer con su esposa, cada vez más demacrada. Su bigote y su uniforme han sustituido a la calabaza huera de Fernando i, bonachón, admirador del progreso técnico y amante de la botánica.
En el molino reina el ajetreo de costumbre. El maestro molinero se afana, dispuesto a deslomarse. La gente va y viene, cargando y descargando sacos. Llega un barraquero con varios costales en una carretilla. El maestro dirige toda la operación con aires de importancia. Augustin levanta un saco, se encorva y siente el cansancio acumulado de la víspera. Le resbala por el rostro un sudor pegajoso. Se afloja el pañuelo. Al atravesar el patio, se detiene un momento. «Venga, arrea», resuena en su cabeza desde las entrañas de aquella barahúnda diabólica. Parece que el saco pesa una tonelada. Tiene la sensación de cargar consigo mismo a la espalda.
Del Moldava llega el griterío de los balseros. De sopetón, deja caer el saco, que se estampa con estrépito contra el suelo. El barraquero corre alarmado hasta su propiedad. «Pero ¿qué haces, perturbado? ¿Te crees que llevas a cuestas gatos para ahogarlos en el río?». Llega a la carrera el oficial Antonín, que se deshace en excusas para salvar la situación. «Lárgate», murmura entre dientes. «Tenga la amabilidad de disculparlo, caballero. Yo mismo llevaré el saco». El barraquero gruñe descontento. «Tú, tira para la molienda», le ordena a Zimmermann. Augustin obedece. Le da lo mismo. Allí se está tranquilo y no hay que hablar con nadie. Lo que sí le reconcome… es que un oficial joven le salve la cara. Cuando se presente la oportunidad, se la partirá.
Lava en silencio el trigo negro. Lo tamiza, lo extrae a golpe de cedazo para que se seque. De fondo brama y marca el paso la aterradora orquesta, todo un ejército de instrumentos, un desfile de hombres con balanzas metálicas en las solapas del frac. Por un instante, tiene la impresión de haber vislumbrado a un tipo con sombrero de copa, ojos amarillos y manos de metal que mueve un péndulo mientras clava la mirada en él, en Augustin. «Este maldito Karlín, lleno de chatarra».
La situación de Zimmermann no es precisamente ideal. No tiene el dinero del alquiler. Ayer se bebió los últimos ahorros que su mujer le había prestado. Mañana vendrá Kučera a cobrarle el trimestre. Como si tuviera para pagarlo. Františka no sabe nada. Empezaría con los alaridos de costumbre: que podían haberse quedado en el pueblo, en Viničné Hory, y que debía de haberse vuelto loca el día que se mudó con él a ese antro. Aquel era su hogar y él se lo había arrebatado. Augustin, a fin de cuentas, le había arrebatado todo. Tenían allí viñedos, campo, un arroyo, la carretera a Viena, el asentamiento de Pražačka y el potencial proveniente de la familia Stome. ¿Cómo iba a saber que Karel Hartig, el hijo del molinero de la hacienda, iba a casarse con la hija de Stome y a convertirse en el alcalde que construiría una nueva ciudad llena de posibilidades a la que la gente se traslada en masa desde Karlín, salvando la colina? Zimmermann, en cambio, huyó al otro lado de esa misma colina de una comunidad peligrosa repleta de chismorreos, de ojos y oídos indiscretos que lo vigilaban y lo comparaban con el difunto Sýkora.
La loca de su mujer vive aterrorizada en Karlín. La fastidian los barcos, los trenes, las fábricas. Tiene la sensación de que un peligro se cierne amenazante sobre ellos. Piensa que en el Moldava nadan peces que funcionan dándoles cuerda. «Un día la fábrica de Rustonka escupirá un monstruo que nos hará pedazos con sus garras mecánicas atornilladas», suele decir. «Si no fueras un necio y un gandul, podríamos vivir mejor, honradamente. Tener cierta tranquilidad».
¿Quién iba a saber por aquel entonces que la pequeña aldea rebosaría sillares y gravilla, que un día se mudaría allí una muchedumbre, que surgiría a ritmo desenfrenado una flamante ciudad de nueva construcción? ¿Quién iba a saber por aquel entonces que, si hubiera esperado un poco más, tal vez le hubiera ido de perlas en aquel sitio, porque el antiguo y conservador municipio vinícola, que custodian por un lado el monte de la horca y, por el otro, el de Vítkov, vientres hinchados de los dioses de Žižkov, iba a convertirse en un palpitante hervidero lleno de posibilidades, Královské Vinohrady? «Demonios, siempre llego tarde a todas partes», musita para sí Zimmermann. Otra vez que se lo van a merendar otros. ¡Qué se le va a hacer! ¿Quién iba a saberlo por aquel entonces?
Decide acudir al cantero. Ese tiene dinero a espuertas. Tiene un negocio y dinero, una suerte de la que pocos disfrutan hoy en día. Le concederá un préstamo. Es un hombre agradecido. Está obligado a hacerle un préstamo a Augustin. No todo el mundo tiene un negocio, mucho menos en los tiempos que corren. Los que lo tienen deberían compensar a los que trabajan por cuenta ajena. El cantero sabe perfectamente cuál es su situación y lo que les ha sucedido. Y, al fin y al cabo, eran amigos. O lo habían sido en otros tiempos.
Zimmermann sacude los desechos y por un instante está casi satisfecho de lo bien que se las ha ingeniado: pedirá un préstamo, pagará el alquiler… Y ¿qué? Pues nada. De todas formas, sigue debiendo dinero en las tascas. Anda más agobiado que un bracero. Aunque ¿qué es, a fin de cuentas, sino un bracero? Bueno, después de todo, ha sido comerciante. Tiene derecho a un escalope vienés para comer los domingos. Es una pena que esas aterciopeladas terneras de grandes ojos, que alguien ha troceado en jugosos escalopes fragantes de mantequilla derretida, estén escondidas en algún país lejano que jamás llegará a conocer. Pastan hierba tan campantes en prados alpinos y llenan sin ton ni son las bocazas de ricachones inútiles que no hacen más que especular con acciones. Petr lo saca de sus ensoñaciones. Le manda ayudar a Pavel a cargar. Augustin tira los desechos al suelo de un manotazo. «Yo sé mejor que nadie lo que tengo que hacer». No va a dejar que lo mangonee un oficial joven. Es ridículo. Pierde la noción del tiempo cargando sacos. Tiene los oídos llenos de cera. Piensa en el año cuarenta y ocho, cuando bombardearon los molinos del casco viejo. Si por él fuera, deberían hacerlo de nuevo.
Mientras Augustin se carga sacos a la musculosa espalda y aprieta la mandíbula, Františka cacharrea furibunda. Puede escuchar el griterío proveniente de la galería. Espera que no llamen a su puerta. Si su marido despertó ayer a alguien, podría suceder que viniera a repartir consejos no solicitados fingiendo conmiseración, a compadecerla, a chasquear la lengua, a alisarse el pelo bajo el pañuelo, a sonsacar nuevos detalles, excusas, motivos y señales en los que recrearse hasta que se ponga el sol. Menos mal que hay en el mundo familias como los Zimmermann. Son una fuente de entretenimiento mejor que el comediante que trae a la feria de santa Margarita una sirena metida en una tina.
Františka no es el tipo de mujer que gusta de contar sus problemas. En su opinión, no hace falta abundar en lo que está a la vista de todos y no hace falta explicar que lo que piensa la gente y lo que ve a menudo no coincide. Como calla, la consideran digna de desprecio. A veces le entran ganas de llorar. No se lo merece. ¿Acaso no se puede compartir el dolor de otras maneras? ¿Acaso es el silencio de una mujer desdichada tan deleznable como para que la saluden únicamente para burlarse de ella?
Sus vecinos son en su mayoría pícaros aldeanos marcados por la servidumbre, el servilismo y la más ignominiosa de las miserias. Han emigrado a la ciudad para probar fortuna, haciéndose ilusiones de que van a estar a mesa y mantel. En cuanto se sacudieron el yugo de la servidumbre y se les permitió emigrar, llegaron en tropel con el anhelo de emanciparse y convertirse en urbanitas. Tras ellos vinieron muchos otros. A su alrededor levantan en vano remolinos de polvo gallinas despavoridas que se afanan por picotear algo de la tierra reventada por la helada. Františka está hasta el moño de su cacareo y sus chismes de vecindad. Venidos de dios sabe dónde, se esfuerzan por disimular su incertidumbre con peroratas acerca de cuánto han ahorrado ya.
De vez en cuando escucha a alguien entonando canciones regionales. Eso la pone de los nervios. Esta gente, nada más llegar, a menudo lleva puesto su traje regional. Luego lo retiran. Piensan que ya no lo van a necesitar, que han comenzado una nueva vida, que se han emancipado, que al fin se han librado de sus antiguas ataduras, que el patriarcado está superado y que impera el progreso. Faltaría más. Se liberan de sus ataduras junto con sus viejos andrajos, símbolos de esclavitud. Por fin pueden hacer las cosas «a su manera y que cada cual se las apañe. Ya no están sometidos a la voluntad de los amos». Hablan entre ellos en dialectos variopintos que a Františka le suenan a chino. Andan vagando por el patio, siempre en medio cuando baja a coger agua, cuando tiene que hacer la colada, cuando necesita tomar aire fresco o cuando va a llamar a sus hijos.
La señora Zimmermann no quiere tener trato con nadie. Es de la opinión de que nadie le va a echar jamás una mano. Solo van a huronear, fisgonear, juzgar. No hacen más que empeorarlo todo con sus patrañas. Se niega a estar de cháchara. Prefiere estar sola. Todos nacemos solos, morimos solos y, a lo largo de la vida, permanecemos igualmente solos. Rehúsa cualquier celebración, ignora incluso el cumpleaños del emperador. Ni siquiera fue con sus padres en el año cuarenta y cinco a dar la bienvenida a la primera locomotora a vapor. Le repugnaba la idea de estar en medio de una multitud de personas que, a vista de pájaro, se asemejarían a un hervidero de hormigas negras, de saludar al tren con un pañuelo blanco. Lo único que desea es que todo el mundo la deje en paz. Sin embargo, hay días en los que, en silencio, se traga las lágrimas mientras mira por la ventana a la espera de que aparezca alguien que, al menos por un instante, sujete entre sus grandes y cálidas manos la suya, exhausta.
Cuando termina de fregar los platos, se dispone a salir al patio. Suspira profundamente tres veces y se dirige al surtidor. Acciona la palanca. A su alrededor las vecinas discuten por el precio de los huevos. Desde la herrería llega el ritmo regular del martilleo. Los correveidiles observan a hurtadillas a la mujer morena, cómo forcejea con el surtidor que escupe agua en el cubo. «Está malgastando toda el agua», entreoye. Ni siquiera se gira. Cuando al fin se llena el recipiente, carga con el cubo hasta la alcoba y, ya desde la puerta, le pega un grito a sus hijos, que corretean por la cocina.
Suelta el cubo de sopetón, el agua se desborda. No sabe a qué atender en primer lugar: coser, cocinar o darles un pescozón a esos mocosos. «¿Qué es este griterío? A la mesa, a coser». Anna y Michal se sientan obedientes en torno a la mesa, echan mano a los botones. Jan está en la escuela. Jan es un buen estudiante. Pero no llegará a nada. Ni a inventor ni a innovador. Para llegar a algo necesitas dinero. Una buena cabeza sin dinero y sin contactos no sirve de nada. Al menos eso barrunta la mujer, a la que ni en sueños se le ocurriría creer esos despropósitos de que ahora hasta un pobre puede hacer una fortuna. En los negocios. Mientras tapona la ventana con un trapo, Františka observa a una vecina atareada. Se enjuaga las manos en un balde y grita no sé qué en dirección a Andělova. Los niños, roñosos, giran en un gran remolino por el patio.
Františka se sobresalta con el bullicio a su espalda: sus hijos vuelven a corretear por el cuarto y, en vez de sentarse frente a la mesa desportillada para echar una mano, como les había ordenado, han desparramado los botones. «Pero ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Basta!». Agarra a los niños y les pega un bofetón. «¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué me mortificáis?». Los niños se quedan parados, cabizbajos. Anna se sienta a la mesa, su cabello ceniciento todo revuelto. Michal agacha la cabeza centrándose en la tarea. Su madre, despatarrada, con su falda negra y su horrible blusón, el pañuelo fuertemente anudado a la cabeza, los observa disgustada: mugrientos y feos. ¿Qué va a ser de ellos?
Františka se gira de nuevo hacia la ventana que da al patio y afloja el pañuelo en la barbilla. «Al corro de la patata, comeremos ensalada. Lo que comen los señores, naranjitas y limones. A chupé, a chupé, sentadito me quedé». El corro de niños pequeños se desmorona alborozado sobre el polvo. Las gallinas cacarean espantadas y rompen a aletear esparciendo así el hedor a gallinaza.
—————————————
Autora: Zuzana Kultánová. Traductora: Patricia Gonzalo de Jesús. Título: Augustin Zimmermann. Editorial: La Navaja Suiza. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


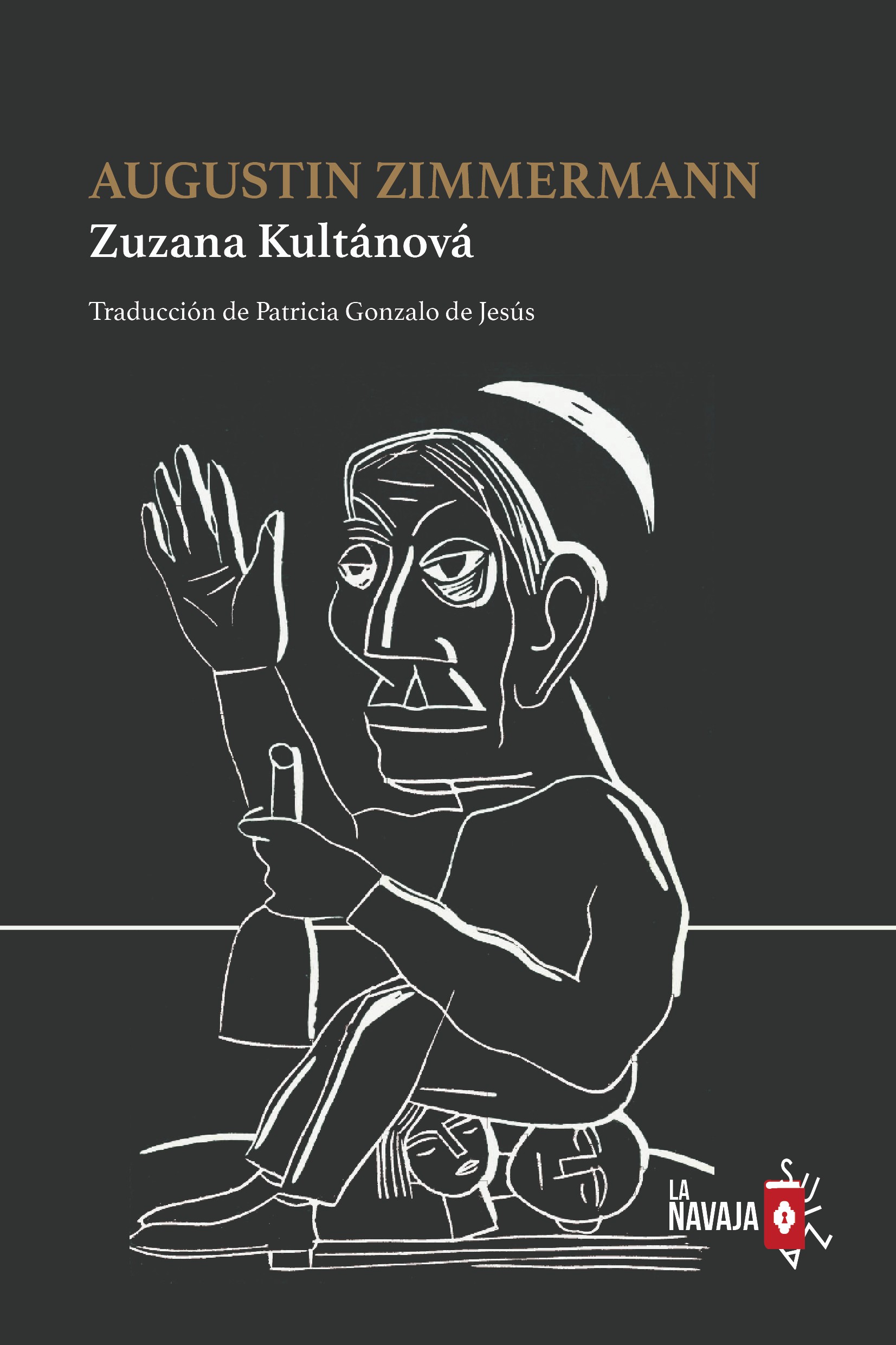
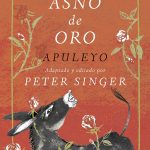

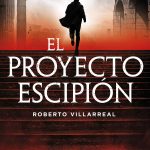
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: