He aquí una de las voces literarias más bellas y desgarradoras del exilio republicano. La autora y actriz María Luisa Elío (1926-2009) fue una figura cultural imprescindible en México durante la segunda mitad del siglo XX. Su obra destaca por su valentía, minimalismo y poder emotivo.
Zenda publica el prólogo de Soledad Fox Maura y las primeras páginas del libro.
***
PRÓLOGO
Empezar a leer a María Luisa Elío fue una sorpresa y un flechazo. ¿Cómo era posible que, habiéndome dedicado a investigar el exilio republicano en México y la obra de otras escritoras de su generación, hubiera tardado tanto en descubrir esta obra tan desgarradora y conmovedora? Era una voz que había estado buscando desde hace mucho tiempo. Una voz que me parecía reconocer y que llenaba un vacío en mi mundo.
Estas páginas están llenas de paradojas memorables, poéticas, y profundas: «Volver es irse» (TDL) o «Es ayer otra vez sin haber llegado a ser hoy» (CDA). El poder de sus palabras se debe al arte y no a sus circunstancias vitales, aunque estas fueron dramáticas y son inseparables de su obra.
María Luisa Elío fue una niña de la guerra y su biografía es fundamental. Quizás su trayectoria nos ayude a explicar por qué su obra, aunque publicada y muy apreciada por algunos, se haya marginado triplemente en el tiempo. Primero, vivió la guerra desde el anonimato de la niñez. Los niños no protagonizan los grandes acontecimientos, aunque sean testigos de ellos. Segundo, el exilio, aunque lleno de oportunidades creativas que Elío supo aprovechar al máximo, siempre margina y complica las vidas de los que lo viven. Tercero, fue mujer. Una mujer excepcional: literata, cultísima y talentosa. Fue musa de Gabriel García Márquez, que dedica Cien años de Soledad a Elío y a su marido, José Miguel García Ascot, Jomí (también exiliado). Además de escritora, fue actriz. A pesar de su talento e importancia, no es tan conocida como los hombres de su generación.
Soledad Fox Maura
***
Y ahora me doy cuenta de que regresar es irse. Es decir, que volver a Pamplona es irse de Pamplona. Al fin voy a volver donde las cosas no están ya. He vivido en el mundo de mi propia cabeza, el verdadero mundo quizá, y contando poco con el mundo exterior. Ahora al fin me atrevo a regresar donde la gente ha muerto. Por eso sé que regresar es irse, irme. Irme de una vida, casi de toda una vida (y sigo hablando en el orden del pensamiento), porque sé que ahora la mirada tan solo va a servir para borrar. Lo sé, lo sabía, y en ese saber tiene una importancia total el verificar. Pamplona, tan solo un lugar.
Ahora sé que si no regreso ahí, en donde las cosas son las mismas aunque fuera de mí, si no voy al lugar donde la gente ha muerto, temo que este trozo de vida mía, cuyo valor es estar dentro y fuera, y su importancia es mirar para quedarse, no va a poder ser. Y es importante que esto que es, sea ya si es preciso para volver al mismo pensamiento, si es que el pensamiento tuviera la razón.
México, 19 de agosto de 1970. España, 4 de septiembre. Estamos en el tren. Es cuestión de unas horas.
«Perdón, ¿a qué hora llegamos a Pamplona?». «A las siete menos cuarto, señora». «Gracias». (Sí, gracias. Y ahora a dormir). Lo recuerdo todo, lo recuerdo como si el tiempo lo hubiera roto y las piezas no encajaran ya unas con otras. Me recuerdo a los siete años y casi podría asegurar que esa niña aún está ahí, en Pamplona. La veo con el uniforme del colegio, un uniforme azul marino con una banda morada, zapatos y medias negros, capa y sombrero redondo. La veo en los días de nieve jugando por el parque y recogiendo hojas de castaño para guardarlas después en un libro. La veo también, y nadie podría asegurarme que no está ahora, acostada en la cama con sus muñecas alrededor, y la veo no queriéndose dormir porque papá y mamá vendrán del teatro, papá con sombrero alto, mamá con una capa de terciopelo, y entrarán despacio a besarla y ella se hará la dormida. La veo, la veo y me daría miedo encontrármela ahí, escondida en el arca, con el traje rojo de la abuela encima, las largas plumas y aquellos zapatos de raso azul. «Jugaremos a que tú eres el señor y yo la señora». «¿Y yo?». «Tú te sientas ahí y miras».
Miras, miras, miras. «Señora, son las siete y cuarto, Pamplona en media hora».
Todo pareció borrarse. Ahora yo ya no era nada y, sin saber cómo, me vi a mí misma ante el espejo arreglándome con el mayor esmero que haya puesto nunca. Me pinté y me peiné lo mejor que pude, a pesar de los movimientos del tren. Desperté a mi hijo y lo arreglé también con mucho cuidado. Empezaba a amanecer. Llovía la misma lluvia menuda de cuando era niña: treinta años de cosas que recordar. «Señora, Pamplona en…».
* * *
¡Dios te salve, reina y madre de misericordia! Pamplona, Pamplona. ¡Y después de este destierro, muéstranos a Jesús! ¡Dios mío! Pamplona. ¡Oh Clemente, oh Piadosa!
«Señora, Pamplona, sus maletas por favor». Y fui bajando las maletas como pude. Bajé del tren y ayudé a mi hijo a que lo hiciera. En la estación, nos cogimos de la mano y el tren se fue. Hacía mucho frío, llovía, y en un letrero como cualquier otro decía: Pamplona. Pamplona. Ahora ya podía volver, y tenía la certeza, con solo mirar el letrero, de que la gente estaba muerta. Sabía que yo ya no vivía ahí, sabía de papá y mamá y sabía que no pasearía con mis hermanas. Hasta creo que sabía de mí, María Luisa, muerta también. Estaba muerta, porque yo era un yo sin nada. Me habían quitado el pasado. Ahora me quitaban el recuerdo del pasado, del que yo hacía el presente, y sin tener ninguno de los dos me era imposible pensar en el futuro. ¿Cómo puede haber un futuro sin pasado ni presente? No había nada. Había que comenzar una historia sin historia; con una presencia, que era mi hijo, y con una ausencia total, que era yo.
Paramos un taxi y subimos a él. «Por favor, a Carlos III». El taxi se detuvo. Sí, era la casa. En realidad, el recuerdo de uno es lo verdadero. El recuerdo no es algo que uno inventa o cambia, es algo mucho más exacto que la realidad, dispuesta siempre a ser cambiada. En cuanto al recuerdo, es como una fotografía, como una tarjeta postal: fijo, incambiable.
Toqué la puerta y salió un portero de librea.
—Buenos días. Le traigo una carta de presentación del señor Arvizu.
—Buenos días, señora.
Leía la carta mientras mi hijo y yo esperábamos. La entrada de la casa empezaba a serme familiar.
—Le hago entrega de las llaves en un momento, señora de Elío. Espero que encuentre la casa en orden, mi mujer la tiene un poco abandonada estos días, pues tiene un sobrino enfermo.
—Espero no sea nada grave.
—Si la señora me disculpa un momento bajaré el ascensor, ahora vuelvo.
Mi hijo lo miraba y al irse preguntó: «Mamá, ¿por qué va vestido así y llama al elevador ascensor, como tú?». Me vino a la memoria cuando siendo niña había llegado a París. Ahora él se empezaba a dar cuenta de que no estaba en su país, aunque tanto me había oído hablar de él. Para mi hijo ascensor era elevador, y recordé a la niña del internado quien, el primer día que llegamos, me tiró la pelota a los pies gritándome: «Et toi, la nouvelle, passe moi la balle». Nunca olvidaría el nombre de pelota en francés.
El portero me entregó las llaves del departamento. ¿Cómo podía yo hablarle? Las palabras me salían mientras yo seguía mirando la portería, y después el ascensor, con su banco alargado que ocupaba todo el fondo y el espejo de encima que me obligó, al verme la cara, a pensar otra vez en mi madre.
—Abriré el departamento a la señorita y después le subiré el resto de las maletas.
Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, al fin. El portero buscaba entre el manojo de llaves cuál era la que abría. Si pudiera no estar aquí, Dios mío, qué voy a hacer cuando se abra la puerta.
Pase usted, señorita, ahora subo las maletas.
Mamá, papá, Carmenchu, Cecilia, ¿estáis ahí, en México?
Papá y mamá que ya no estáis en ninguna parte, ¿os encontraré aquí? Iré a casa, andaré por las calles y ¿estaréis ahí? Cierro la puerta tras de mí, no es casa. Pero podría serlo. Los muebles están cubiertos con sábanas blancas, las fotografías puestas boca abajo, las cortinas cerradas. Huele mucho a humedad. Voy abriendo las puertas. Recordaba la casa más pequeña; más bien recordaba solo dos partes de la casa: el hall y, sobre todo, la camilla, con la lámpara de pie y los dos silloncitos junto a ella. Algo del despacho, el cuadro de Javier en la pared con la cinta que le cubría el pecho. Ahora la casa es muy grande y vamos abriendo las puertas poco a poco. La segunda puerta es un saloncito. La foto del rey no está boca abajo. Hay una puerta de alas que da al comedor y, ahí, un arcón muy grande. Después se sale a un pasillo larguísimo con las paredes cubiertas de fotos que no miro. Mi hijo está pegado a mí. Me dice que tiene miedo. Estoy a punto de confesarle que yo también, pero le explico que ahí era donde jugaba cuando era pequeña, que no hay motivo para tener miedo. Abro puertas y cortinas. Al entrar a uno de los cuartos se tiene la sensación de que hubiera alguien dentro, o de que alguien fuera a entrar. El olor a colonia es muy fuerte, me parece reconocer la marca: Jean Marie Farina. Tres cuellos duros sobre el tocador están listos para ser usados. Las medicinas siguen sobre la mesita de noche. No me atrevo a entrar totalmente: el haber abierto la puerta me deja la impresión de haber hecho mal. La cierro despacio, pero la manija no encaja del todo y obliga a la puerta a golpear continuamente.
Sigue el pasillo, aunque ya no en la misma dirección pues ahora hay que dar vuelta ligeramente hacia la izquierda. La primera puerta es un dormitorio; la segunda y la tercera también, y este último tiene una puerta que da a un baño. Se oyen voces de niño de colegio jugando: «¡Pásamela, pásamela…!». Este baño tiene una puerta más que da a un gran cuarto, en donde están la plancha y el refrigerador. También hay una bicicleta. De ahí se va a la cocina: se parece mucho a la que había en casa: todos los muebles son viejos. El antiguo fogón no se usa, ha sido sustituido por una pequeña estufa de gas que han puesto encima. Nos instalamos en el cuarto que da al baño. Pongo las maletas en la habitación contigua.
* * *
Ya estoy aquí. Ahora ya estoy allí. Suena el timbre. Es el portero con el resto de las maletas. Cojo las bufandas y suplico a mi hijo que salgamos a la calle.
—————————————
Autora: María Luisa Elío. Título: Tiempo de llorar. Obra reunida. Editorial: Renacimiento. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.




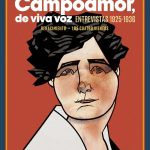

Reedición muy necesaria, pero con una introducción muy “flojita” (eufemismo), que no hace justicia a la autora, María Luisa Elío. Lástima que no se la encargasen a alguien capaz de contarnos algo más de la autora o de la Pamplona del 36 y de comienzos de los 70 (pienso en Sánchez-Ostiz). El texto tiene también algunas erratas que deberían haberse corregido.