Un hombre de talento, de una perfección clásica por la economía de medios, es al mismo tiempo una novela perturbadora, de una ambigüedad fundamental. Es una de las creaciones más inquietantes del extraño genio de Emmanuel Bove, escrita en 1942 cuando logró escapar de la Francia ocupada por los nazis. A continuación os ofrecemos un adelanto del libro.
Eran las diez de la mañana. Maurice Lesca cogió la bolsa de hule, la dobló y se la colocó bajo el brazo. Cerró la puerta de la modesta cocina. Era un hombre de 57 años para quien, más que un beneficio, su elevada estatura y su fuerza se habían revelado un engorro durante toda su vida. Su pelo era canoso y castaño a partes iguales. Dependiendo de la luz, un color predominaba sobre el otro, ora haciéndole parecer más viejo ora rejuveneciéndole. En su rostro estaban inscritos los desengaños de una ya dilatada existencia. Llevaba un sombrero ablandado por el uso, calado no solo hasta las cejas, sino hasta las orejas y la nuca, y un holgado gabán gris verdoso. Cuando Maurice Lesca caminaba por la calle se le reconocía desde lejos por la forma que tenía de meter las manos en la abertura vertical de los bolsillos, empujándolas hacia delante como si escondiese algo demasiado voluminoso para que cupiese en ellos. A fin de que nadie reparase en que iba sin camisa y sin corbata, llevaba una bufanda cruzada sobre el pecho. Sus pantalones eran tan largos que le tapaban los talones. En cuanto a sus zapatos, estaban tan desgastados que habían perdido su forma natural y ni siquiera parecían exactamente iguales.
—Me voy a la compra —le dijo a su hermana que ocupaba la otra habitación de la vivienda desde hacía siete meses.
Sin haber recibido ninguna respuesta —cosa que no le sorprendió—, salió de casa. Empezó a bajar los cuatro pisos cargados de humedad del inmueble situado en la calle Rivoli, justo enfrente de La Samaritana, donde se había instalado hacía diecisiete años. Cruzó de puntillas el rellano del segundo piso en el que, detrás de una de las puertas, un perro al que dejaban solo todo el día empezaba a gemir en cuanto oía ruido de pasos. Maurice Lesca no podía soportarlo. Se detuvo un instante delante de la portería para mirar la correspondencia que el cartero había deslizado entre la ventanilla y la cortina de la puerta. A pesar de la lluvia, una lluvia fina e invisible, la calle estaba llena de gente. Permaneció indeciso bajo el soportal. Por lo general, antes de salir comprobaba el tiempo que hacía, pero esa mañana había olvidado tomar esa precaución. «Esto es lo que sucede cuando uno anda siempre pensando en lo mismo». Bordeó rápidamente las hileras de casas hasta llegar a un pequeño café-restaurante situado en la esquina de una calle estrecha. Tomó algo en la barra, encendió un cigarrillo, intercambió algunas palabras con el dueño del local y después salió. Unos minutos más tarde entreabría la puerta de una lavandería y, sin llegar a entrar, preguntaba si ya estaba lista su ropa. Al recibir una respuesta afirmativa, dijo que la recogería a la vuelta. A continuación fue a hacer algunas compras para el almuerzo. En cada establecimiento esperaba pacientemente a que le llegara su turno, y no pedía nada hasta que la tendera se dirigía a él. Llevaba diecisiete años 9 haciéndose el recién llegado ante las amas de casa del barrio para que estas no le acusaran de querer colarse. En el minúsculo establecimiento de una vendedora de periódicos, un niño lloraba, sentado en el suelo, rodeado de papeles rotos, en el reducto mal ventilado del fondo del local.
—¿Qué te pasa?, ¿qué te pasa? —preguntó Lesca mientras intentaba entretener al niño haciéndole muecas.
El niño dejó de llorar. Su madre lo cogió en brazos.
—Dile hola al señor doctor.
Lesca sonrió.
Salió precipitadamente. Le resultaba desagradable ver a los niños encerrados. Volvió a subir lentamente los cuatro pisos, deteniéndose en cada rellano porque su corazón se resentía. Al final llegó a su casa. Dejó la bolsa en la cocina y luego volvió a su habitación y se sentó en un gran sillón de cuero, un viejo modelo de ruedecillas y patas torneadas. Todo el mobiliario era del mismo estilo que el sillón. Diecisiete años atrás, un día que iba paseando sin rumbo fijo, recaló en una pequeña tienda de antigüedades y le dijo al propietario: «Búsqueme algo con que amueblar dos habitaciones». Unos días más tarde, el anticuario le anunciaba: «Ya tengo lo que necesita». Lesca no había querido desplazarse. «Estoy seguro de que quedará perfecto. Envíelo todo a mi casa».
Tenía en la mano un periódico abierto. No se había quitado el gabán ni el sombrero. De vez en cuando echaba una ojeada al exterior. Cada vez que miraba por la ventana le parecía que había dejado de llover, pero acto seguido se percataba de que la lluvia era aún más intensa que antes.
—Emily, ya he vuelto —dijo a su hermana al cabo de un rato.
Nadie respondió, pese a que la puerta de la otra habitación estaba abierta. Los cristales vibraban al paso de los autobuses. El piso no había sido ventilado. Nunca se ventilaba. Cuando regresaba a casa, por la noche, el aire que pasaba entre las juntas de las ventanas bastaba para dar la sensación de haberse renovado. Lesca se apretaba la nariz y después se olía los dedos. Le gustaba el olor del tabaco mezclado con el de la piel. De repente se levantó, se quitó el gabán y el sombrero. Todavía no se había aseado y se sentía feo y sucio. Empezó a andar de un lado para otro. Hacía varios meses que ya no entraba en el dormitorio que ahora ocupaba su hermana. Cuando se cansó de dar vueltas fue a sentarse ante el escritorio que se hallaba en una esquina de la habitación. ¡Qué pomposo y miserable era todo lo que le rodeaba! Ese aparador de roble macizo, ese somier del rincón, ese armazón de cama de madera esculpida arrumbado detrás de una puerta, esa mesa de comedor de esquinas redondeadas y, sobre todo, ese escritorio lleno de baratijas polvorientas, con ese cajón espantoso en uno de sus
lados, dividido en compartimentos para la calderilla que, más que un escritorio, parecía un mostrador. Durante unos minutos su mirada se detuvo en el imponente tintero, una miniatura en cobre de una fuente de Dijon. Después se
—Emily.
Tampoco esta vez obtuvo respuesta. Volvió a sentarse en el sillón de cuero. «También este mueble tiene sus añitos», murmuró. Encendió otro cigarrillo. «Uno menos en la cajetilla», pensó. Pero tampoco podía estar privándose de todo, ni decirse a sí mismo, cada vez que le apeteciera fumar, que no debería hacerlo… Miró la ventana. A lo mejor había dejado de llover. De todas formas, con los cristales tan empañados no se veía nada. ¿No era increíble? Vivía como un modesto jubilado, hacía sus propias compras, se preparaba la comida, se lavaba la ropa, se cosía sus botones. ¡Un modesto jubilado! Eso quisiera él. Ya no cobraba ninguna pensión. ¿Quién se la iba a pagar? Nunca había trabajado en la administración, ni en ningún puesto similar. Tampoco percibía renta alguna, ni grande ni pequeña. Sin embargo, todo el mundo estaba convencido de que disponía de una pequeña renta. Aparentar algo que no se es, y no disfrutar de ninguna de sus ventajas… era como para tirarse de los pelos. ¡Mil seiscientos francos al año! El alquiler solo le costaba mil seiscientos francos y ni siquiera podía pagarlo. Siempre los mismos apuros cuando vencía el plazo. Apoyó la nuca contra el respaldo del sillón. Sus ojos se posaron en la moldura del aparador, pero tenía la mirada perdida. Los hombres de talento, los hombres inteligentes y, en especial, los hombres de carácter, todos tenían éxito en la vida. Si de joven hubiese seguido el camino que se abría ante él, si hubiese sido más paciente, si se hubiese contentado con ser un poco más rico cada año, un poco más respetable que el año anterior, hoy sería tan feliz como el profesor. Viviría en una buena casa. Tendría una criada. Tendría una esposa elegante que hablaría de él en los círculos sociales. Pero, por desgracia, todas esas cosas siempre le habían parecido ridículas. De modo que no podía quejarse. Y si ahora, en lugar de ser un personaje tan importante como el profesor, se veía obligado a rogarle a ese mismo profesor que le prestase cada mes unos cuantos cientos de francos (siempre con el miedo de que hubiese pasado poco tiempo desde el préstamo anterior, de que se hartase de él, de abusar) no tenía por qué extrañarse. Como tampoco tenía por qué extrañarle, por muy extraordinario que pareciese, que hoy fuera el yerno de ese profesor quien a veces le recibiese y que tuviera que pedir al segundo marido de la que un día fue su mujer —de él, de Lesca— los varios cientos de francos que necesitaba. En la vida se veían cosas aún más asombrosas.
Maurice Lesca se irguió en el sillón.
—Emily —dijo.
Su hermana continuó sin responder. ¿Habría contestado si su situación hubiera sido diferente? Para qué engañarse, tal vez tampoco lo habría hecho. No, no podía quejarse. ¿Pero acaso no era un disparate que un hombre como él, que solo aspiraba a ser respetado, y cuyo porte, forma de hablar, modales, estaban dictados por ese legítimo anhelo, tuviese que vivir situaciones tan humillantes? Él, que estaba hecho para dar consejos, para proteger a los demás, se veía sin embargo en la necesidad de mendigar. No le quedaba otro remedio. De algo tenía que vivir. Había quien lamentaba sinceramente no poder darle más. Pero no todo el mundo era igual. Tenía que soportar de todo. Tenía que sentarse, esperar, escuchar los consejos que le dieran, a él, que tanto disfrutaba aconsejando a los demás. Y debía mostrarse amable, luchar contra el deseo de decir: «Si quiere, deme algo; si no, no me dé nada».
—¡Emily! —llamó.
Emily no dio señales de vida. Lesca se levantó bruscamente. Un hombre nunca debe darse por vencido porque, por muy avanzada que sea su edad, por muy deteriorada que esté su salud, aún pueden quedarle muchos años de vida por delante, y mientras hay vida todo es posible. Se dirigió a la cocina. Se quitó la chaqueta y la colgó del pomo de la puerta. Empezó a lavarse. El agua rebotaba en el fregadero. «Eso es lo malo de tener que lavarse en una cocina». Por lo demás, hacía ya mucho tiempo que no le preocupaba su higiene personal. Se había acostumbrado a llevar siempre la misma ropa, incluso la ropa interior. Únicamente cuando esta despedía ya un olor que no solo él percibía, se decidía a cambiarse. Aquello era todo un acontecimiento y, durante los escasos segundos que permanecía con el torso desnudo, sentía que iba a morir de frío. Ese día se cambió de ropa. Cuando salió de la cocina ya se había afeitado y se había puesto un cuello limpio. Miró la hora. Eran las doce menos cuarto.
Sinopsis de Un hombre de talento, de Emmanuel Bove
Farsante o enfermo, iluminado o estafador, no se sabe quién es verdaderamente Maurice Lesca, su protagonista. Aparentemente es incapaz de llevar a cabo los proyectos que, sin embargo, no deja de imaginar. Vive con su hermana Emily en un pequeño apartamento de la calle Rivoli, en París. Tiene cincuenta y siete años, en otro tiempo fue médico. Es pobre, lleva una vida miserable, pero quizá quienes le rodean se equivocan con respecto a este hombre que, con magistral seguridad, sabe sacarle partido a su ineptitud.
Maurice Lesca es un misterio. Como los personajes de Beckett, tiene la necesidad de actuar, hace planes, fracasa, vuelve a intentarlo continuamente y es como si nunca hiciera nada.
Bio de Emmanuel Bove
Emmanuel Bove (París, 1898-1945), seudónimo de Emmanuel Bobovnikoff, es uno de los grandes novelistas franceses del siglo XX. Hijo de un exiliado ruso y de una criada luxemburguesa, la infancia de Bove transcurre en París, Ginebra e Inglaterra, y está marcada, según las rachas de fortuna de su padre, por la inestabilidad entre un mundo de lujo y la miseria.
En 1924 publica, a instancias de Colette, su primera novela (Mes amis) que conoce un gran éxito, y en 1928 obtiene el premio Figuière, considerado más importante que el Goncourt. A partir de entonces comienza un período de fecunda producción literaria con más de treinta obras publicadas, entre las que destaca El presentimiento (Pasos Perdidos, 2016). Colette, André Gide, Rilke, Max Jacob, Beckett («nadie como Bove ha tenido un sentido tan agudo del detalle») o Peter Handke, su traductor al alemán, elogiaron su obra.
En 1942 consigue abandonar la Francia ocupada por los nazis y en Argel escribe sus últimas novelas: Huida en la noche (Pasos Perdidos, 2017) y La trampa (Pasos Perdidos, 2014), que se niega a publicar hasta la liberación. Durante su exilio en Argelia contrae el paludismo y, a su regreso, muere en París en 1945.
—————————————
Autor: Emmanuel Bove. Título: Un hombre de talento. Editorial: Editorial Pasos Perdidos. Venta: Amazon y Casa del libro


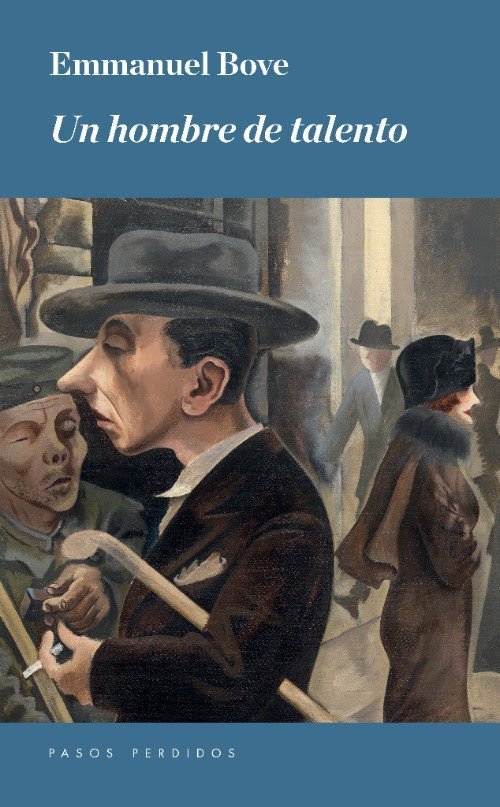



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: