La carrera como autor de relatos de Fernando de la Cierva Bento (Murcia, 1958) ha sido fulgurante. Comenzó su andadura en 2020, con la publicación de una biografía novelada que tiene como protagonista a uno de los personajes más ingeniosos y sabios de su tiempo, el ingeniero Juan de la Cierva, abuelo, por cierto, del propio Fernando. Y poco después, casi a renglón seguido, dos novelas de corte netamente policial —Entonces supe que iba a morir y El baile de los cuerpos olvidados— en donde crea y recrea un mundo hostil, repleto de trampas, engaños y malentendidos, en una ciudad de provincias, en donde todo el mundo se conoce y se sabe de qué cojea cada cual. En ese caldo de cultivo, De la Cierva pone en pie a un inspector y a su voluntariosa y avispada colaboradora que se enfrentan a numerosos enigmas que resuelven de manera brillante, empleando las técnicas tradicionales de la investigación, sin que falte esa necesaria chispa de intuición. O lo que es lo mismo: los conocidos pálpitos de los que nos hablaba, hace ya más de medio siglo, el inolvidable García Pavón en sus relatos sobre Plinio, el simpático guardia municipal de un Tomelloso en donde se asesina sólo lo estrictamente necesario.
La oportunidad se presenta cuando un abogado mejicano aparece por Madrid dándole la noticia de que él, Haenke, podría ser el heredero de una mina cuya historia se remonta a la primera mitad del siglo XIX. A partir de entonces, comienzan los preparativos de un viaje, con paso previo por Cartagena y La Unión, cantaora y minera, en donde aprovecha la ocasión para hacer una visita a la Bodega Segura, en donde se sirve el mejor vermú del mundo, y al archiconocido restaurante El Vinagrero, en donde sacia el hambre y la sed, con alusión pormenorizada a algunos de sus platos más exquisitos, como hará, páginas más adelante, cuando se encuentre en México, cuya gastronomía, aunque un tanto picantosa, no le va a la zaga.
Si en lo referente al lenguaje se aprecia de inmediato su brillantez, un vocabulario bien seleccionado —sobre todo cuando es preciso lidiar con palabras y expresiones autóctonas del país hermano, de México— y unos diálogos ágiles, de enorme viveza, recién sacados del horno, como si estuviéramos escuchando las voces de los propios personajes, en lo que se refiere a la estructura de la obra, estamos, probablemente, ante su mejor libro, ante el más ambicioso y mejor elaborado. De la Cierva, acaso siguiendo la idea barojiana de que la novela es un saco donde cabe todo, echa en el mismo canasto documentos, cartas fechadas en el siglo XIX y el resto de material propio del género. Y el resultado resulta asombroso, como si la caprichosa y misteriosa coctelera hubiera funcionado como el mecanismo de un reloj. Sabe, además, conjugar el presente con ese pasado, acaso no tan remoto, en donde los españoles, que aún no pueden desprenderse de la leyenda negra que le atribuyen, aún creían que América albergaba la Tierra de Jauja y el Jardín de las Hespérides.
Esta Crónica salvaje también tiene algo de novela en marcha. La presencia de un autor a la caza de una historia, así como su empeño en buscar aventuras, a veces ciertamente arriesgadas, con las que combatir el síndrome de la página en blanco, así como la aparición de la típica editora que, en ocasiones, pone en duda la capacidad creativa del personaje, hacen que, entre líneas, también fluya una historia personal, íntima, ante un oficio en donde, además de inspiración e inteligencia, es necesario encontrar un paisaje en el que fijarse para componer un buen cuadro. Todo lo cual resulta un elemento añadido con el que poder disfrutar el lector más exigente, como si leyéramos una novela desde la cocina misma en donde se elabora, con todos sus ingredientes, ese relato.
El autor —y quién no en estos tiempos— se surte de muchas de las técnicas propias del cine y no desdeña las enseñanzas del viejo folletín decimonónico, dejando, en más de una ocasión, al final del capítulo, las espadas en alto, para picar así al lector y atraparlo en esa tela de araña de la que está armada todo buen relato.
También es preciso añadir el acierto de incorporar a determinados personajes que, aunque secundarios, dan mucho juego en la novela. Rodrigo Haenke, con ese apellido centroeuropeo en el que se esconde una vieja historia, está bien acompañado por un ambicioso abogado, Lucio Vargas, por un detective experto, con muy buen olfato —Jerónimo Salmerón, nombre con el que, sin duda, hace referencia al novelista Jerónimo Tristante—, y Vicky, una amiga muy especial, médico de profesión, a la que no concede demasiada cancha, pero cuya presencia es fundamental para templar los nervios y la ansiedad de Rodrigo, así como para la resolución judicial del caso.
Resulta innecesario añadir que el autor de estas páginas se ha servido de una amplia documentación para hacer más creíble y verosímil la novela. De hecho, en una nota final —acaso innecesaria—, Fernando de la Cierva deja claro que se trata de un “hecho real” que le salió al paso y, tras hurgar en el baúl de los recuerdos y montarse en la máquina del tiempo, logró sacarlo adelante de manera espléndida y sin tropezones dignos de reseñar. Y ya puestos, me parece acertada, incluso, la cita inicial del poeta venezolano Eugenio Montejo, en cuyos hermosos versos se hace alusión a una vieja canción que no tiene palabras.
—————————————
Autor: Fernando de la Cierva Bento. Título: 1835: Una crónica salvaje. Editorial: Dokusou.


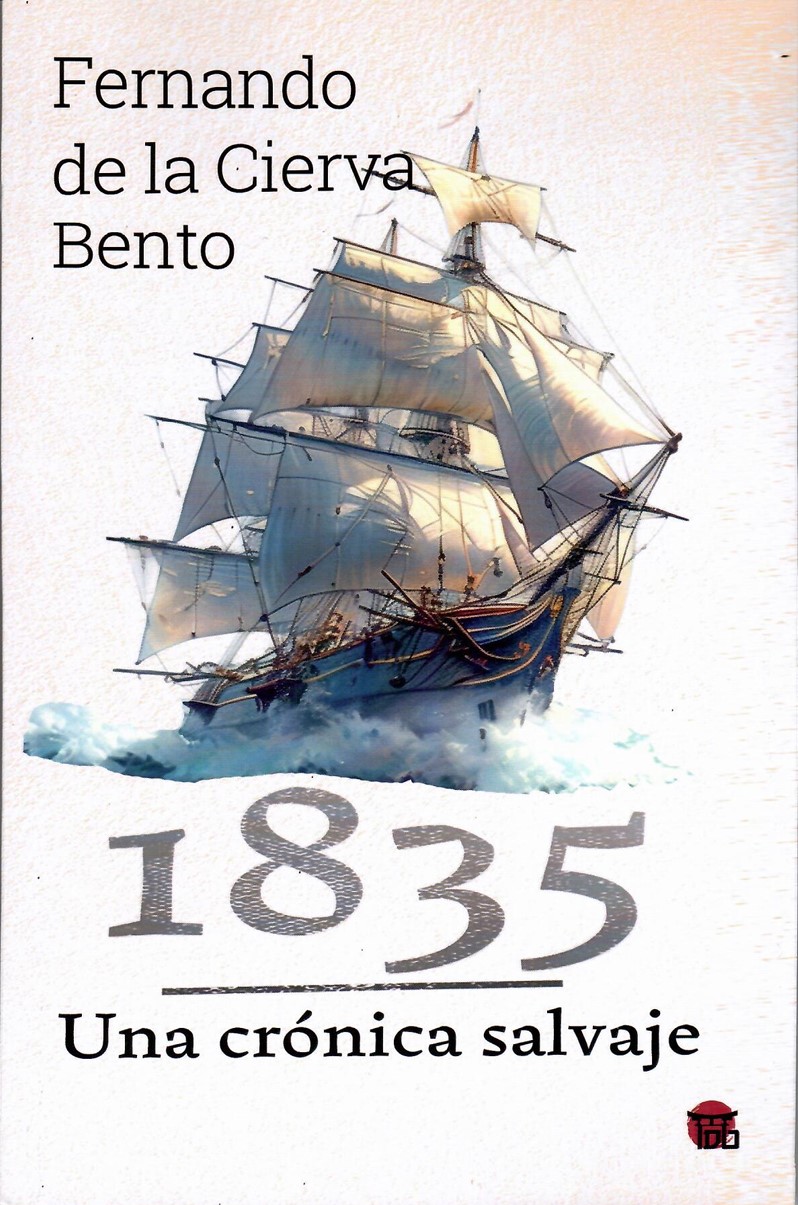



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: