Antes de que se popularizara entre nosotros el estilo de Walter Scott, Antonio Marqués y Espejo revolucionó la novela histórica española con Anastasia o la recompensa de la hospitalidad (1818), una ficción que en realidad se inspiraba en una obra autobiográfica suiza (Le Thévenon, de Jean-Élie Bertrand) que ahora Javier Muñoz de Morales Galiana revisita para compararla con la versión española.
En Zenda reproducimos la Introducción de Anastasia, de Antonio Marqués y Espejo. Refundición literaria sobre un fragmento de Le Thévenon, de Jean-Élie Bertrand (Adaba), de Javier Muñoz de Morales Galiana.
***
ANASTASIA, O LA RECOMPENSA DE LA HOSPITALIDAD, ANÉCDOTA HISTÓRICA DE UN CASTO AMOR CONTRARIADO
Por el doctor don Antonio Marqués y Espejo, presbítero, ensionado por Su Majestad y beneficiado
titular de la parroquia de Alberique
EGENOS, VAGOSQUE INDUC IN DOMUM TUAM.
Hospeda en tu casa a los pobres y a los peregrinos.
INTRODUCCIÓN
La hospitalidad es la virtud de un alma noble y generosa, que reúne a las gentes con los nudos de la humanidad; es el ejercicio de la beneficencia con los viajeros de toda clase. Recibirlos en nuestras casas o dejarlos habitar en nuestros pueblos para que ejerciten su industria, protegiéndolos con generosidad; este es un deber de la hospitalidad bienhechora.
El amor a la patria, cuando debilita o extingue la caridad debida al género humano, no es ya una virtud, sino más bien un vicio, producido por el más funesto entusiasmo, o por la cruel conjuración de un pueblo contra todos los otros. De aquí dimanan los odios nacionales, y las guerras bárbaras.
¡Oh, tú, próvida naturaleza; madre común de los mortales; tu dulce voz y tus tiernas inspiraciones son ya casi desconocidas sobre la tierra! El pretendido interés nacional, una falsa utilidad civil, o la gloria mal entendida de la villa en que hemos nacido suelen apagar esta voz que nos convida al amor de nuestros semejantes, aun cuando son de nación, de ciudad, o de traje diferentes, y no nos deja cumplir con ella los deberes de la beneficencia y de la hospitalidad.
En los tiempos antiguos la hospitalidad, fundada sobre el afecto general para con todos los hombres, lograba de una práctica inviolable, y se respetaba religiosamente por todas las naciones. Job, aquel virtuosísimo sabio de los orientales, nos dice que jamás dejó a ningún peregrino en la calle, y que siempre tenía para ellos su puerta abierta.
Los egipcios, y después los griegos, a fin de sostener los deberes de la hospitalidad como religiosos y sagrados, enseñaban que los dioses viajaban en figura humana, y que venían a habitar entre los hombres.
—No debemos, por lo mismo –decían ellos– negarnos a recibir jamás en nuestros hogares a ninguna criatura humana, no sea que quitemos el hospedaje a algún ser inmortal.
Los romanos superaron en su generosidad a las naciones más hospitalarias. Así es, que construían y dotaban varios edificios públicos para el servicio, asistencia, y seguridad de los extranjeros que los visitaban. Su fiesta solemne de los LECTISTERNES fue instituida para el recuerdo de la obligación de recibir y obsequiar a los extranjeros. Durante esta festividad todas las casas de Roma estaban abiertas día y noche. Daban también su culto los romanos a algunos de sus dioses, en calidad de protectores de los forasteros, y a otros como vengadores inexorables de la dureza, de las ofensas e injusticias que se les hacían. Júpiter era el primero y principal entre todos ellos, por lo que desde entonces no se ha dejado de llamar JÚPITER HOSPITALARIO.
En fin, los germanos, los celtas (nuestros antepasados), los godos, y todos los pueblos más antiguos del mundo han ejercitado a porfía la hospitalidad. Hoy, por desgracia nuestra, esta virtud casi ha llegado a perderse ya en los estados de Europa. Estamos más ilustrados (suele decirse); pero ¿somos por eso más humanos, más cultos y más virtuosos?
La facilidad para llevar consigo dinero por medio de las letras de cambio; el establecimiento de los caminos reales; la comodidad de las postas y diligencias; y la fundación, tan multiplicada, de ventas, posadas y fondas para recibir a los viajeros, han suplido sin duda a los generosos socorros de la hospitalidad de los antiguos. Los viajes son hoy más fáciles y frecuentes; el comercio más activo, más cómodo y general. Pero el espíritu del interés y del lucro ¿no ha rompido los lazos que estrechaban mutuamente a los individuos de diversas naciones? Aunque este continuo comercio, y estos viajes de especulación han aumentado la comunicación entre los pueblos más remotos, aumentando la masa de los conocimientos; todo esto ¿no ha engendrado un lujo destructor, propagando los vicios, y disolviendo los vínculos de la misma sociedad? El ardor del interés se ha sustituido a los sentimientos de la naturaleza, que reunían antes entre sí a todos los hombres. Si los ricos han ganado, por estos medios, las comodidades y la utilidad de sus viajes, los pobres, los indigentes, los desgraciados, proscriptos tal vez por la injusta persecución, han perdido así infinitos socorros, que hubieran podido esperar de las manos benéficas de una hospitalidad dichosa.
Sin embargo, esta antigua virtud, que trae su origen de la sencillez de las costumbres de las primeras edades, reina todavía entre los humildes habitantes de las montañas; y como que se ha venido a refugiar a estos felices asilos, distantes del fausto corruptor y de las orgullosas ciudades. Si el viajero se ve agobiado
por el exceso del calor, si sobrecogido por la repentina lluvia, maltratado por la tempestad, o amedrentado por la espantosa oscuridad de la noche, halla un asilo seguro en las casas de las aldeas, en sus granjas y en sus chozas. Sus propietarios o inquilinos lo reciben gustosos con una sencilla franqueza. Jamás se han negado sus puertas al que sabe pedir un cubierto. Se le ofrece al punto leche, o queso, castañas, y frutas. Si hace frío se le enciende un fuego; si es tarde se le dispone un lecho de hierba seca, de varias pieles, o paja. No se le niega un cuarto como lo tenga la alquería; y, en fin, pasa la noche en brazos de la confianza, de la seguridad, y de la paz. Han sido harto repetidas en el discurso de mi agitada juventud las memorables ocasiones en que he llegado a presenciar por mí mismo el afectuoso hospedaje con que los rústicos aldeanos de nuestra península favorecen a cuantos necesitan, e invocan semejantes auxilios. Voy a hablar aquí de una de ellas. Ruego ante todas cosas a mis lectores tengan por un suceso verídico este hecho, que no he podido publicar hasta ahora, por varios motivos cuyo conocimiento no les sería de importancia. Básteles saber que no es esta una novela inventada a discreción para entretenimiento de la ociosidad.
Hará como unos siete años que paseándome por las montañas del MANDALI, me fui descendiendo insensiblemente hacia los ALDUIDES, pueblos o aldeas, las más pintorescas de nuestros Pirineos de Navarra. Los paseos por los montes son por lo común más largos, porque se camina con más curiosidad, es decir, con el anhelo de descubrir más campo. Víme, pues, impensadamente tocando algunas casas de las que preceden a la primera aldea, y me entré para descansar en la que juzgué más grande. Me recibió su dueña con una atención muy expresiva, digna a la verdad de mi reconocimiento eterno. Muy oficiosa la anciana respetable, me presentó un refresco, que acepté con gusto. Mientras yo lo tomaba, noté que de tres niñas que tenía a su alrededor, la menorcita de ellas, de edad de unos ocho años, que trabajaba en su labor de encajes, se distinguía entre las otras. Su tallecito era más suelto, sus facciones muy finas, y más delicada su tez. Pregunté a la señora si era suya aquella niña.
—No, señor –me respondió–; pero la quiero, y la crío con tanto, o más cuidado, que si lo fuese.
No pude contenerme, y le manifesté mi deseo de saber quién era. No dudó en satisfacerme al punto, haciéndome la relación siguiente, que, sin la menor alteración en lo esencial de ella, voy a copiar aquí casi literalmente.
(…)
—————————————
Autor: Javier Muñoz de Morales Galiana. Título: Anastasia, de Antonio Marqués Espejo. Refundición literaria sobre un fragmento de Le Thévenon, de Jean-Élie Bertrand. Editorial: Adaba. Venta: Todos tus libros.


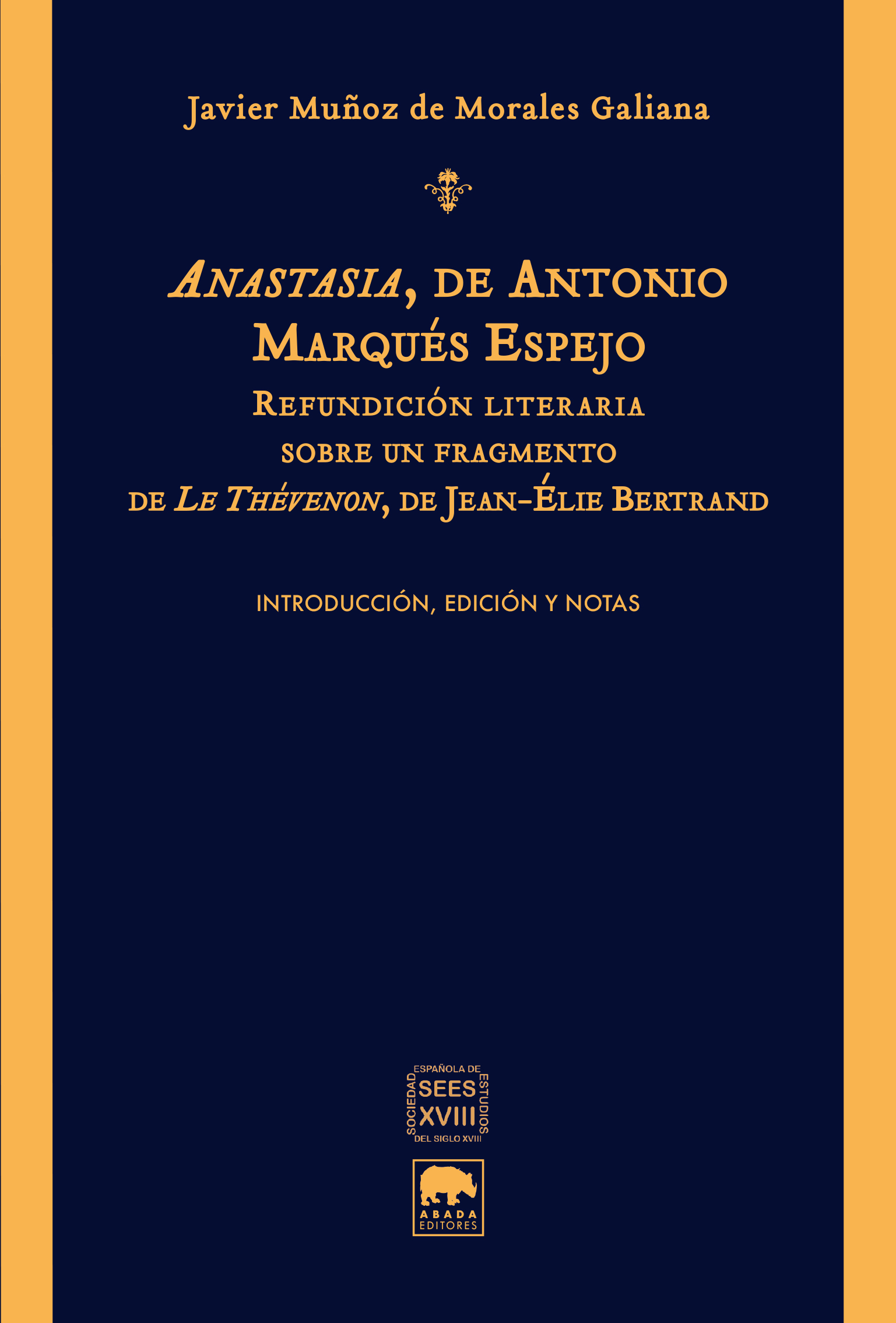



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: