Hacía tiempo que no sonaba en mis entrañas el grito de guerra ramoniano Gabba Gabba Hey! mientras leía una novela o libro de relatos o gamberrada como la que publicó Bruce Jay Friedman (Nueva York, 1930) en 1974 y que hoy llega a nosotros de la mano de la valiente editorial madrileña Libros Walden, intacto en su fuerza y en su propuesta estética. Fresquísimo como lo fue en su tiempo, Towns —A propósito de Harry Towns, así se traduciría el título original— cuenta las aventuras del guionista de cine Harry Towns en el limbo emocional que coincide con esa década prodigiosa que va de final de los años sesenta a la primera mitad de los setenta. La horquilla temporal cubre desde la eclosión del Flower Power a la creación de la DEA, tiempos convulsos, pero abiertos a nuevos horizontes, como la propia separación de Towns poco antes de la llegada del hombre a la Luna, la emancipación de Stevie Wonder, la desaparición de The Beatles, la eclosión de Sly Stone, la electrificación de Miles Davis o el lustro mágico en que The Rolling Stones se aliaron con Jimmy Miller para convertirse en la banda más grande de la historia del Rock. Y ahí siguen, en un bucle temporal infinito que ya quisiera para sí Phil Connors, el protagonista de Atrapado en el tiempo (no se confundan: el tipo al final estaba a gusto en aquel limbo particular tan confortable de Punxsutawney, no lo duden). Claro que de eso mismo hablaba en realidad Nietzsche en 1882 en La Gaya Ciencia (IV, 341), aunque ésta ya es otra historia.
Abrir las páginas de Towns es encontrarse con un libro que trata de guiñarle el ojo permanentemente al lector, haciéndonos cómplices de las tropelías de Harry en sus idas y venidas de una costa a otra. Oriundo de Nueva York, su desquiciado protagonista se desplaza a la costa del Pacífico, con parada obligada en Las Vegas y detenimiento en Los Ángeles, donde acude a echar un vistazo a su trabajo en la industria audiovisual, el mismo que le permitirá mantener un elegante apartamento en la Gran Manzana cuando se afiance su divorcio, tras varios lustros de matrimonio y una ruinosa carrera como padre. Una calamidad en toda regla. Y, pese a todo, Towns despierta un cierto grado de ternura cuando la lupa del narrador se posa sobre él y nos muestra, ampliado, su corazón. El caso es que no es mal tipo, pero no sale de una cuando ya está metido en la siguiente.
Harry Towns, el Capitán Casi (casi consigue aquello, casi supera lo otro, casi acierta con lo de más allá…), es un cuarentón que se encuentra en ese momento vital en el que sus padres ya han muerto, tiene un hermano con el que no se habla desde hace veinticinco años, un hijo adolescente, un matrimonio roto y la necesidad de extraer “una mentira justo en medio de mi vida”; le cuesta confesar que está perdido, posee un cuidado gusto estético para los servilleteros de sobremesa y aplica a su día a día una filosofía prestada de amigos y lecturas de revistas de consulta de dentista: “Nunca duermas con una mujer que tiene más problemas que tú” (Nelson Algren) o “la gente se comporta bien sólo porque no tiene el valor de comportarse mal” (La Rochefoucauld). Si a todo ello le añadimos que no resulta nada diestro en el vestir ni en el follar —tendrá todo el libro para ejercitarse y progresar— y se relaciona demasiado frecuentemente con mafiosos, asesinos, proxenetas, prostitutas, camellos o jugadores de la NFL, entonces ya tenemos al amigo perfecto para echarse unas risas. Poco más. A no ser que uno quiera verse involucrado en verdaderos problemas.
Se diría que Philip Roth creó narrativamente la figura del judío neurótico y antihéroe, luego perfeccionada por Woody Allen, sin olvidar a Jerry Seinfeld. Pero fue Bruce Jay Friedman quien inventó con Stern (1962) ese arquetipo innovador que allanó el camino a quienes vinieron más tarde, de los mencionados Roth y Allen a Noah Baumbach y Charlie Kaufman, por no hablar de que fue el libro favorito de John Kennedy Toole, el malogrado autor de La conjura de los necios, en cuyo interior late el no menos inadaptado Stern. La respuesta a este despiste que pone en primer plano al ansioso Roth respecto al relajado Friedman la dio en su momento Nelson Algren en The Nation cuando aseguró que…
“lo que hace que Friedman sea más interesante que la mayoría de Malamud, Roth y Bellow es la sensación que le brinda de posibilidades más grandes que los quehaceres y desasosiegos de la burguesía urbana judía. Lo que lo hace más importante que todos ellos es que escribe desde las vísceras en lugar de desde el cerebro”.
Podría añadirse que el sentido del humor de Friedman gana por goleada, en su negritud, al del mesiánico Roth. Que el propio Woody Allen hiciera aparecer a Friedman (y no al autor de El lamento de Portnoy) en Maridos y mujeres (1992) ya habla del tipo de deudas y honores que se profesaban ambos artistas.
En España aparecieron, con el olfato y la osadía juveniles que siempre acompañó al catálogo de Lumen, Besos de madre (1964) y Los ángeles negros (1966), mientras que Stern ha sido rescatada recientemente por La Fuga Ediciones, preservando el aliento inspirador de Salinger, con el que en todo momento ha estado en deuda Friedman. Con aquellas, al igual que con Towns, Friedman aplicó su propio mandato creativo, tan sencillo como un anillo, que diría Kiko Veneno, en forma de consejo al escritor en ciernes: “¿Cómo puedo escribir un libro?, me dirás. No tengo nada que decir. No dejes que eso te detenga. Muy pocos escritores tienen algo que decir. El truco es ver cuánto tiempo pueden ocultar eso al lector. Los escritores más exitosos son los que han podido salirse con la suya durante la mayor cantidad de páginas y años”.
Rodrigo Fresán, a la sazón haciendo gala de su segunda profesión, la de prologuista (la tercera sería la de traductor), ha comentado con buen ojo en el introito al libro que el personaje de Towns “tiene sus raíces en las travesuras de Tom Sawyer y en el sentimentalismo autodestructivo de Jay Gatsby”.
Como se verá, de momento el libro no ha sido catalogado como novela ni como libro de relatos, aunque algo de ambos géneros contiene el volumen. Tanto tiene de novela secuencial como de manojo de cuentos entrelazados. Ayuda a pensar que se trata de una novela el hecho de que la vida a saltos del crápula Harry se lea como un compendio de secuencias con sus pertinentes espacios en blanco, que poco o nada añadirían al retrato de Towns, pero no hubiera estado de más que apareciera un índice que señalase cada una de las seis secciones de la obra, que aquí brilla por su ausencia. Véase que si unimos parte del primer párrafo con el último de Towns, entendemos por qué se trata de una historia uniforme, pero también descubrimos que podría haberse escrito de otro modo:
“Cuando el Apollo 11 partió para la luna, Harry Towns estaba en una tumbona junto a la piscina de un hotel de Beverly Hills. (…) Si estuviese en Las Vegas, estaría incluso tentado de decir que las apuestas estaban a su favor”.
Salvada esta ambivalencia genérica, queda una obra que nos deja momentos hilarantes de gran fuerza visual y notable arrojo moral. En esa bajada a los infiernos en la que se cifra la vida del guionista, aparecen algunas obsesiones recurrentes, a saber: boxeo, droga, esposas jóvenes, policías, psicoanalistas, peleas a mamporros, infidelidades, conversaciones de barra en la madrugada o de filosofía piscinera al atardecer… Todo ello radiografiado en el momento bisagra en el que alguien se lanza al vacío porque acaba de descubrir que ya no tiene nada que perder, o que no le importa perderlo a esas alturas de la vida. Así es Harry Towns, un ser que cuando desciende por el Averno no deja de sonreír, mientras el hilo musical ofrece selecciones del saxofón tórrido de Hank Crawford —de estar en los ochenta, Towns hubiese escogido a David Sanborn, sin duda alguna— mezcladas con el tercer movimiento de la Sonata 23 de Beethoven en modo repetición. Towns, el gran appassionato, “un cruce entre The Twilight Zone y Charles Chaplin”, como diría su gran amigo Mario Puzo.
Bruce Jay Friedman ha creado un narrador que conoce muy bien a Harry Towns —que ironiza como si lo conociera tanto como Matt Groening conoce a Homer Simpson—, que sabe que todos somos iguales ante las ensoñaciones que se producen frente al televisor, encarando las cotidianeidades más vulgares. En realidad, la novela podría haberse titulado La vida en el Infierno, igual que aquella temprana tira cómica ciclostilada que el creador de Los Simpson dibujara inspirándose en la mala experiencia de su vida en Los Ángeles. Sólo que le faltaría la otra media, la que ocurría en la costa Este, en el Manhattan de sus amores. Porque Towns se muestra atormentado o ligón según la costa, o según pasen los años, pero nunca pierde ese tono de ligereza cáustica ni de ironía lacerante con las que Friedman impregna al personaje, tierno o calamitoso según se tercie, homófobo y “ligeramente infeliz”. Que Towns sea adicto a la cocaína tampoco ayuda demasiado. Y que le haya tocado en suerte ese momento de la historia entre hombres y mujeres en el que se pasó del “no te daré un beso hasta la segunda cita” al “no me acostaré contigo hasta la segunda cita”, también lo tiene un poco despistado. Es así como pasan por su vida, por su apartamento, las Harry, Sally, Katy, Susie, Annie y otras tantas azafatas “terriblemente” jóvenes, cuando hoy, en tiempos de mojigatería, autocensura y excesos de justificación, sus correrías podrían verse como ofensas al género humano.
Pero el licencioso y disipado Harry también tiene su ética. Así, cuando una persona le preguntaba a Towns su signo zodiacal, él consideraba al instante que había terminado con esa conversación y con esa persona para siempre. Con la misma rotundidad tenía claro que tampoco iba a dejar desayunar jamás a sus amantes en su picadero de Manhattan tras las noches de lujuria y desenfreno, como también sabía que “había ciertas cosas que podía decir con seguridad que no iba a hacer nunca”. Y en relación con su faceta paterna, sólo añadiremos que mientras recaló en Las Vegas con su hijo, los paseos juntos incluyeron la visita a una presa, a un karaoke, a un gimnasio, a una bolera y, bueno, también a un casino. Es ese humor, tan negro como la reputación del poeta, el que empapa todo el libro, y el que obliga a reconsiderar nuevamente los límites de prestigio en los que se circunscribe la buena literatura, en la medida en que surge la pregunta sobre si lo cómico puede llegar a tener la misma consideración artística que lo serio. Tal vez un par de líneas de diálogo ayuden a superar tan estéril y cansina querella; en un momento de debilidad, Harry se excede hasta lo indecible con la cocaína, y la chica que lo acompaña comenta: “—Vaya forma de esnifar. He visto a gente esnifar, pero esto…”. A lo que Harry responde con un lacónico “mi madre acaba de morir”, cosa que no era cierta. Y es que uno esnifa como quiere, pero Harry tiene su corazoncito y todavía conserva un ápice de amor propio para defenderse del modo que sabe más efectivo. Mentir para que los demás se sientan mejor, o para evitar el juicio sumarísimo, no son malas estrategias considerando la hipocresía que rige el mundo, el de Towns y el nuestro, no tan distintos.
En una época en la que la publicación de novedades se hace incontrolable y las mesas de las librerías no pueden contener el flujo de apariciones editoriales, como ocurre con nuestras carreteras, desbordadas tras cada inútil ampliación, la llegada de Towns es una excusa para saltarse la cola por el arcén (siempre izquierdo, desde luego), a pesar de los riesgos que comporte. Porque cuando lo que está en juego es tu ilusión como lector, siempre será mejor tratar de llegar al destino saltándose alguna norma que morir en un embotellamiento por desidia. Mejor ser osado que indolente. Mejor tener al inolvidable Harry Towns como amigo para unas copas y unas risas que no cruzarse con él jamás. Porque siempre será mejor escuchar en nuestro interior un Hey Ho, Let’s Go! que nos conduzca por el lado salvaje de la vida que una llamada a la oración que atrape nuestros días en la melaza de la incuria. Bruce Jay Friedman se ha vuelto a salir, de nuevo, con la suya.
———————————
Autor: Bruce Jay Friedman. Título: Towns. Editorial: Libros Walden. Venta: Todostuslibros y Amazon





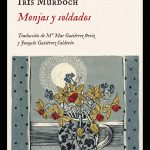
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: