Si se quiere recordar el nombre de uno de los escritores italianos más comprometidos civil y políticamente, sin duda hay que mencionar a Ignazio Silone. Su obra más conocida, Fuente Amarga, fue celebrada por Albert Camus y Graham Greene, que la consideró “el relato más conmovedor de la barbarie fascista que he leído hasta ahora”. La novela cuenta la historia colectiva de un pequeño pueblo del sur de Italia en el que los pobres, ya se sabe, viven aplastados por los ricos.
En Zenda reproducimos las primeras páginas de Fuente Amarga (Altamarea), de Ignazio Silone.
*****
El extraño caso que me dispongo a contar sucedió el verano del año pasado en Fuente Amarga.
Fuente Amarga se parece en algunos aspectos, pues, a muchos pueblos del sur que estén un poco apartados, entre el llano y la montaña, lejos de las carreteras; esto es, que estén un poco más retrasados y abandonados, sean más miserables que los otros. Con todo, Fuente Amarga tiene detalles particulares suyos. Del mismo modo, los campesinos pobres, los hombres que hacen fructificar la tierra y sufren el hambre, los felah, los coolis, los peones, los mujik, los siervos de la gleba o los cafoni, se parecen en todos los países del mundo: son por sí solos —sobre la corteza terrestre— una nación, una raza, una iglesia; no obstante, no se conoce que haya dos pobres idénticos.
A quien sube hasta Fuente Amarga desde el llano del Fucino, el pueblo se le aparece escalonado en la ladera de una montaña gris, yerma y árida. Desde el llano se ven bien las puertas y las ventanas de buena parte de las casas, un centenar de chamizos casi todos de un solo piso, irregulares, informes, renegridos por el tiempo y agrietados por el viento, las lluvias, los incendios; tienen los tejados mal acabados, cubiertos con tejas y chapas sacadas de aquí y de allá.
La mayor parte de esos tugurios no tiene más que una abertura que sirve de puerta, de ventana y de chimenea. Dentro —suelo de tierra y muros de piedra sin revestir ni rejuntar— viven, duermen, comen, procrean, a veces en la misma habitación, los hombres, las mujeres, los hijos, las cabras, las gallinas, los cerdos, los asnos. Son excepción una decena de casas de pequeños propietarios y un antiguo palacete ahora deshabitado, casi en ruinas. La iglesia con el campanario y una plaza en terraza dominan la parte alta de Fuente Amarga. Se llega allá arriba por una cuesta empinada que atraviesa el pueblo y que es la única calle por la que pueden circular los carros. Desembocan en ella callejuelas —muchas veces con escaleras inconexas, breves— en las que los aleros de las casas casi se tocan y apenas dejan entrever el cielo.
A quien mira Fuente Amarga desde el feudo del Fucino, el pueblo le parece un rebaño de ovejas negras y el campanario un pastor. Un pueblo, en definitiva, como muchos otros, pero que para quien nace y crece allí es el cosmos. Aquí se condensa toda la historia universal: nacimientos, muertes, amores, odios, envidias, luchas, desesperaciones.
Nada más merecería ser dicho de Fuente Amarga si no hubieran acaecido los extraños hechos que me dispongo a narrar. Viví en aquella contrada los primeros veinte años de vida y nada más sabría deciros.
Veinte años el mismo cielo, reducido a un anfiteatro entre las montañas que encierran el feudo como una barrera infranqueable; veinte años la misma tierra, la misma lluvia, el mismo viento, la misma nieve, las mismas fiestas, la misma comida, las mismas angustias, las mismas penas, la misma miseria: la miseria heredada de los padres, quienes la heredaron de los abuelos y contra la que el trabajo honesto no ha servido nunca. Las injusticias más crueles estaban allí tan arraigadas que tenían la misma naturaleza que la lluvia, el viento, la nieve. La vida de los hombres, de las bestias y de la tierra aparecía, así, encerrada en un círculo inmóvil sellado por el grillete de las montañas y del tiempo; sellada en un círculo natural, inmutable, como en una especie de ergástula.
Primero la siembra, luego el sulfatar, luego la siega, luego la vendimia. ¿Y luego? Luego, volver a empezar. La siembra, arar, podar, sulfatar, vendimiar. Siempre la misma canción, el mismo estribillo; siempre. Los años pasaban, los años se amontonaban, los jóvenes envejecían, los viejos morían, y se sembraba, se araba, se sulfataba, se segaba, se vendimiaba. ¿Y luego? Otra vez volver a empezar. Todos los años como el año precedente, todas las estaciones como la estación precedente, todas las generaciones como la generación precedente. Nadie pensó jamás en Fuente Amarga que este ancestral modo de vivir pudiera cambiar. La escalera social de Fuente Amarga solo tiene dos topes: la condición de gleba a ras de suelo y, un poco más arriba, la de los pequeños propietarios. Entre estos dos topes se colocan los peldaños de los artesanos, un poco más arriba los menos pobres, aquellos que tienen una tienducha y utensilios rudimentarios; los demás, por los suelos. A lo largo de varias generaciones, la gleba, los braceros, los peones, los artesanos pobres se someten a esfuerzos, privaciones y sacrificios inauditos con la intención de escapar del peldaño más bajo de la escalera social, pero rara vez lo consiguen. La consagración de los agraciados es el matrimonio con una hija de los pequeños propietarios. Pero si se tiene en cuenta que hay tierras en los alrededores de Fuente Amarga en las que quien siembra un quintal métrico de trigo recoge, a veces, cien kilos de trigo, se comprende que no es extraño que de la condición de pequeño propietario fatigosamente conquistada se recaiga en la de gleba.
(Sé perfectamente que las palabras gleba o paleto, en la lengua corriente que habla la gente de mi pueblo, tanto la que vive en el campo como en la ciudad, son ahora ofensivas y despreciativas, pero las utilizo en este libro convencido de que, cuando en mi pueblo el dolor no sea motivo de vergüenza, significarán respeto y, hasta es posible, honor).
Los más afortunados de los paletos de Fuente Amarga tienen un asno, otros un mulo. Cuando llega el otoño, tras haber pagado a duras penas las deudas del año anterior, deben pedir prestadas las patatas, las judías secas, las cebollas y la harina de maíz necesarias para no morir de hambre durante el invierno. La mayor parte de ellos arrastran la vida como una cadena de pequeñas deudas para comer y de fatigas extenuantes para pagarlas. Si la cosecha es excepcional y rinde beneficios imprevistos, estos se utilizan para pagar los pleitos. Hay que saber que en Fuente Amarga no hay dos familias que no estén emparentadas. En los pueblos de montaña, por regla general, acaban todos por ser parientes; todas las familias, hasta las más pobres, tienen intereses que compartir entre ellos, por lo que ante la ausencia de bienes tienen que compartir la miseria, por eso no hay familia en Fuente Amarga que no tenga un pleito pendiente. Los pleitos, es sabido, duermen el sueño de los justos en los años malos, pero se despiertan de repente apenas hay una perra gorda para dar al abogado. Y son siempre los mismos pleitos, interminables pleitos que se heredan de generación en generación en juicios interminables, en gastos interminables, en sordos rencores, inagotables, para decidir a quién pertenece una zarza. La zarza desaparece en un incendio, pero el pleito continúa, con odio aún más encendido.
Nunca hubo escapatoria. Ahorrar, en aquellos tiempos, veinte céntimos al mes, treinta céntimos al mes —cien quizá en verano— podía hacer que en otoño te vieras con una treintena de liras en el bolsillo. Desparecían enseguida: por culpa de los intereses de alguna letra de cambio, por culpa del abogado, o por cosas del cura o del farmacéutico. Y tocaba volver a empezar, de nuevo en primavera. Veinte céntimos, treinta céntimos, cien céntimos al mes; luego, vuelta a empezar.
En el llano, es sabido, cambian muchas cosas, al menos aparentemente; pero en Fuente Amarga no cambiaba nada. Los fuenteamargados asistían a los cambios del llano como se asiste a un espectáculo con el que no tienen nada en común. La tierra de la montaña seguía siendo poca, árida, pedregosa; el clima, desfavorable. El vaciado del lago del Fucino, que desecaron hace ochenta años, sirvió a los pueblos del llano, pero no a los de la montaña, porque produjo un notable bajón de la temperatura en toda Marsica, hasta llegar a malmeter los viejos cultivos. Los viejos olivares acabaron todos echados a perder; los viñedos, podridos por culpa de enfermedades, y por eso la uva no madura como se debe: para que no la hielen las primeras nieves, debe ser vendimiada deprisa y corriendo a finales de octubre y da un vino ácido como la limonada. Lo beben solo, mayormente, quienes lo producen.
Los daños hubieran sido completamente compensados gracias al aprovechamiento de las fertilísimas tierras conseguidas tras desecar el lago si la cuenca del Fucino no hubiera sino explotada en régimen feudal. Las grandes riquezas que anualmente dan esas tierras engordan un reducido núcleo de indígenas, y el resto emigran a la ciudad. Debe quedar claro, además de vastas extensiones del agro del Lacio y de la Maremma, las catorce mil hectáreas que dejó el Fucino, son propiedad de una familia de autodenominados príncipes de Torlonia, llegados a Roma a principios del siglo pasado arropados por un regimiento de franceses. Pero esta es otra historia. Quizá, una vez narrado el triste destino de los fuenteamargados, para consolar a los lectores escribiré una «vida edificante de los Torlogne», como se llamaban en un principio. La lectura será, sin duda, mucho más divertida. La oscura desgracia de los fuenteamargados es un monótono viacrucis de gleba hambrienta de tierra que generación tras generación suda sangre del alba al crepúsculo para agrandar un bancal minúsculo y estéril sin conseguirlo, pero la suerte de los Torlogne ha sido exactamente todo lo contrario. Ninguno de ellos ha dado una palada a la tierra, ni para pasar el rato, y tierra tienen ahora extensiones sin confín, un pingüe reino de decenas de miles de hectáreas.
(…)
————————
Autor: Ignazio Silone. Título: Fuente Amarga. Traducción: Carlos Clavería Laguarda. Editorial: Altamarea. Venta: Todostuslibros.


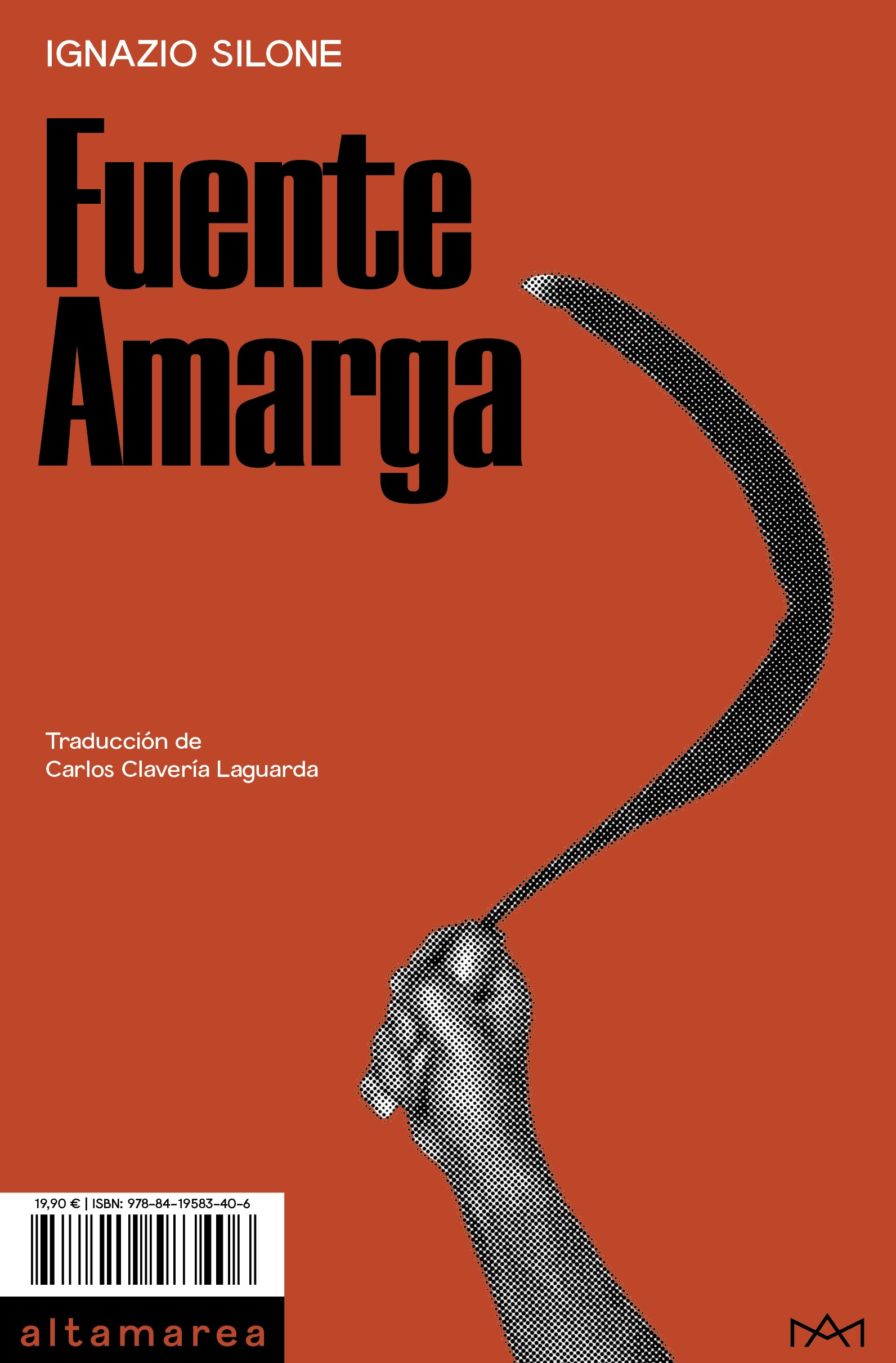



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: