Georges es hijo de un mulato adinerado, natural de la Île de France (hoy Mauricio), con una tez tan clara que podría pasar por blanco. Tras crecer viendo cómo el valor de su padre se ve comprometido por un sentimiento de inferioridad, llegará a la madurez con la tenaz ambición de jurar venganza a los hombres blancos que lo despreciaron a él, a su padre y a tantos otros durante siglos. Descatalogada desde hace tiempo en España y traducida brillantemente por José Ramón Monreal, esta novela de trasfondo indudablemente autobiográfico, publicada originalmente en 1843, puede apreciarse ahora como nunca antes y sumarse a las grandes obras de un autor inmortal.
Zenda adelanta el primer capítulo de Georges, de Alexandre Dumas (Navona).
***
La Île de France
¿No os ha sucedido nunca, durante una de esas largas, tristes y frías veladas de invierno, que, hallándoos a solas con vuestros pensamientos, oyerais soplar el viento por los pasillos y azotar la lluvia las ventanas, mientras con la frente apoyada en la chimenea mirabais, sin verlas, las ascuas chisporroteantes en el hogar, no os ha sucedido, decía, que sintierais desagrado por nuestro clima sombrío, nuestro París húmedo y fangoso, y soñarais con un oasis encantado, alfombrado de hierba y lleno de frescor, donde, en una estación cualquier del año, al borde de un manantial de aguas vivas, al pie de una palmera, a la sombra de los yambos, pudierais adormeceros poco a poco en medio de una sensación de bienestar y de languidez?
Venid a Brest, esa hermana guerrera de la comerciante Marsella, centinela armada que vela sobre el océano. Y aquí, de entre el centenar de barcos que están al socaire del viento en su puerto, escoged uno de esos bergantines de fondo estrecho, vela ligera y mástiles esbeltos como los que atribuye a esos osados piratas el rival de Walter Scott, el poético novelista del mar. Justo estamos en septiembre, en el mes propicio para los largos viajes. Subid a bordo del navío al que hemos confiado nuestro común destino, dejemos atrás el verano y boguemos al encuentro de la primavera. ¡Adiós, Brest! ¡Salve, Nantes! ¡Salve, Bayona! ¡Adiós, Francia!
¿Veis, a nuestra derecha, a ese gigante que se alza a diez mil pies de altura, con cabeza de granito que se pierde entre las nubes, por encima de las cuales parece suspendida, y a través de cuya agua transparente se distinguen las raíces pétreas que van hundiéndose en el abismo? Es el pico de Tenerife, la antigua Nivaria, es el punto de encuentro de las águilas del océano que veis evolucionar en torno a sus nidos y que de lejos os parecen no más grandes que unas palomas. Sigamos adelante, no es ese el objetivo de nuestro recorrido; esto no es más que el parterre de España, y yo os he prometido el jardín del mundo.
¿Veis, a nuestra izquierda, ese peñasco desnudo y sin vegetación que arde incesantemente al sol de los trópicos? Es la roca en que estuvo encadenado durante seis años el Prometeo moderno; es el pedestal donde Inglaterra levantó la estatua de su propia vergüenza; es la réplica de la hoguera de Juana de Arco y del cadalso de María Eduardo; es el Gólgota político que, durante dieciocho años, fue el piadoso lugar de encuentro de todos los navíos; pero tampoco es ahí adonde os llevo. Sigamos, no hay nada que hacer aquí: la regicida Santa Elena está viuda de las reliquias de su mártir.
Henos en el cabo de las Tormentas. ¿Veis esa montaña que se yergue en medio de las brumas? Es el mismo gigante Adamastor que se le apareció al autor de Los lusíadas. Pasamos por delante del extremo de la tierra; esa punta que viene a nuestro encuentro es la proa del mundo. Por eso, mirad cómo el océano rompe en ella furioso pero impotente; pues ese bajel no teme sus tormentas, ya que navega rumbo al puerto de la eternidad, y tiene a Dios por piloto. Prosigamos, porque, más allá de esas montañas verdeantes, encontraremos tierras áridas y desiertos calcinados por el sol. Prosigamos: os he prometido aguas frescas, dulces sombras, frutos siempre maduros y flores eternas.
Salve al océano Índico, adonde nos empuja el viento del oeste; salve al teatro de Las mil y una noches; nos acercamos al final de nuestro viaje. He aquí la melancólica Bourbon, asolada por un eterno volcán. Echemos un vistazo a sus llamas y dediquemos una sonrisa a sus perfumes; luego sigamos algunos nudos y pasemos por entre la isla Plate y el Coin-deMire; doblemos la punta de los Cannoniers; detengámonos en el pabellón. Echemos el ancla, la rada es buena; nuestro bergantín, cansado de su larga travesía, reclama descanso. Ya hemos llegado: esta tierra es la tierra afortunada que la naturaleza parece haber ocultado en los confines del mundo, como una madre celosa oculta de las miradas profanas la belleza virginal de su hija. Esta tierra es la tierra prometida, es la perla del océano Índico, es la Île de France.
Ahora, casta hija de los mares, hermana gemela de Bourbon, rival afortunada de Ceilán, déjame levantar un pico de tu velo para mostrarte al amigo extranjero, al viajero fraternal que me acompaña; déjame que te desate el ceñidor, ¡oh, hermosa cautiva!, pues somos dos peregrinos de Francia, y acaso algún día Francia pueda rescatarte, rica hija de la India, al precio de algún pobre reino de Europa.
Y vosotros que me habéis seguido con la mirada y el pensamiento, dejadme ahora que os hable de esta maravillosa región, con sus campos siempre fértiles, con su doble cosecha, el año está hecho de primaveras y de veranos que se siguen y se sustituyen incesantemente el uno al otro, con los frutos que se suceden a las flores y las flores a los frutos. Dejadme que os hable de la isla poética que baña sus pies en el mar y esconde su cabeza entre las nubes; otra Venus nacida, como la hermana, de la espuma de las olas, y que asciende de su humilde cuna hasta su celeste imperio, coronada de días luminosos y de noches estrelladas, eternos aderezos recibidos de la mano del mismísimo Nuestro Señor, y que el inglés aún no ha podido arrebatarle.
Venid, pues, y, si los viajes aéreos no os asustan más que las travesías marítimas, agarraos, como nuevo Cleofás, a un faldón de mi abrigo y os transportaré conmigo sobre el cono invertido del Pieterboot, la más alta montaña de la isla después del pico de la Rivière Noire. Luego, una vez que hayamos llegado, miraremos hacia todos lados, a derecha e izquierda, adelante y atrás, arriba y abajo de nosotros.
Por encima de nosotros, como veis, hay un cielo siempre despejado, tachonado de estrellas. Es un manto de azul donde Dios, a cada uno de sus pasos levanta un polvo de oro, cada uno de cuyos átomos es todo un mundo.
Por debajo de nosotros está la isla entera extendida a nuestros pies, como un mapa de ciento cuarenta y cinco leguas de circunferencia, con sus sesenta ríos que semejan desde aquí hilos de plata destinados a fijar el mar alrededor de la costa, y sus treinta montañas todas empenachadas de bois de nattes, tacamacas y palmeras. Entre todos estos ríos, ved las del Réduit y de la Fontaine, que, desde el seno de los bosques en que nacen, lanzan al galope sus cataratas para ir, con resonante fragor como el ruido de una tormenta, al encuentro del mar que los espera y que, sereno o rugiente, responde a sus eternos desafíos, ya con desprecio, ya con la cólera; lucha de conquistadores por ver quién causará más estragos y ruido en el mundo; luego, cerca de esta ambición frustrada, ved la gran Rivière Noire, cuyas aguas fecundadoras discurren tranquilamente e impone su respetado nombre a todo cuanto le rodea, mostrando así el triunfo de la sabiduría sobre la fuerza y de la calma sobre la impetuosidad. Entre todas estas montañas, destaca el cerro Brabant, gigantesco centinela situado en la punta septentrional de la isla para defenderla de las correrías del enemigo y de los furores del océano. Ved la cresta de las Trois-Mamelles, por cuya falda discurren los ríos Tamarin y Rempart, como si la Isis india hubiera querido justificar su nombre en todo. Ved, por último, el Pouce, detrás del Pieterboot, donde nos hallamos, el pico más majestuoso de la isla, y que parece alzar un dedo al cielo para enseñar al amo y a sus esclavos que por encima de nosotros hay un tribunal que hará justicia a uno y otro.
Delante de nosotros está Port-Louis, en otro tiempo Port-Napoléon, la capital de la isla, con sus numerosas casas de madera, sus dos arroyos que, a cada tormenta, se convierten en torrentes, su isla de los Tonneliers que defiende sus accesos, y su variopinta población que parece un muestrario de todos los pueblos de la tierra, desde el criollo indolente que se hace llevar en palanquín si tiene que cruzar la calle, y para quien hablar es algo que resulta tan fatigoso que tiene acostumbrados a sus esclavos a obedecer a un ademán suyo, hasta el negro al que el látigo lleva por la mañana al trabajo y al que el látigo devuelve del trabajo por la noche. Entre estos dos puntos extremos de la escala social, ved a los lascares verdes y rojos, que distinguiréis por sus turbantes, que no se apartan de estos dos colores, y por sus rasgos bronceados, mezcla del tipo malayo y del tipo malabar. Ved al negro wolof, de la alta y bella raza de Senegambia, de tez negra como el azabache, ojos ardientes como rubíes, dientes blancos como perlas; al chino de corta estatura, de pecho plano y cuadrado de hombros, con el cráneo desnudo y bigotes lacios, con su jerga que nadie entiende y con el que, sin embargo, todo el mundo negocia: pues el chino vende todas las mercancías, hace todos los oficios, ejerce todas las profesiones; el chino es el judío de la colonia; los malayos, cobrizos, pequeñajos, vengativos, astutos, que olvidan siempre un favor, pero nunca una injuria, y que venden, como los gitanos, de esas cosas que se pide en voz baja; los mozambiqueños, dulces, buenos y estúpidos, y solo apreciados por su fuerza física; los malgaches, hábiles, astutos, con la tez aceitunada, la nariz chata y los labios carnosos, y que se distinguen de los negros del Senegal por el reflejo rojizo de su piel; a los namaqueses, esbeltos, hábiles y orgullosos, adiestrados desde la infancia en la caza del tigre o del elefante, y que se sorprenden al ser transportados a una tierra donde ya no hay monstruos que combatir; por último, en medio de todo esto, ved al oficial inglés de guarnición en la isla o estacionado en el puerto; el oficial inglés, con su chaleco escarlata, su chacó en forma de gorra, su pantalón blanco; el oficial inglés que mira por encima del hombro a criollos y mulatos, amos y esclavos, colonos e indígenas, solo habla de Londres, no elogia más que a Inglaterra y no aprecia a otro que a sí mismo. Detrás de nosotros, Grand-Port, antaño Port-Impérial, primer establecimiento de los holandeses, pero posteriormente abandonado por ellos, porque se halla a barlovento de la isla, y la misma brisa que conduce los navíos hasta allí les impide salir. Por ello, tras haber caído en ruinas, hoy no es más que un poblacho cuyas casas apenas se sostienen en pie, una ensenada adonde la goleta viene en busca de un abrigo contra la rapiña del corsario, unas montañas cubiertas de bosques en los que el esclavo pide refugio contra la tiranía del amo; ahora, si volvemos la vista hacia nosotros, y casi bajo nuestros pies, distinguiremos, en el flanco de las montañas del puerto, la región de Moka, perfumada de áloes, granadas y grosellas; Moka, siempre tan fresca, que cada noche parece recoger los tesoros de su ornato para exhibirlos por la mañana; Moka, que cada día se hermosea como los otros cantones se embellecen para los días de fiesta; Moka, que es el jardín de esta isla que hemos llamado jardín del mundo.
Retomemos nuestra primera posición. Pongámonos de cara a Madagascar y dirijamos la mirada a nuestra izquierda: a nuestros pies, allende el Réduit, están las llanuras Williams, luego viene Moka, la más deliciosa zona de la isla y que acaba, hacia las llanuras de Saint-Pierre, la montaña del Corps-de-Garde, tallada en forma de grupa equina. Luego, pasado las Trois-Mamelles y el gran bosque, la zona de la Savane, con sus ríos de dulce nombre, llamados la Rivière des Citronniers, del Bain-des-Négresses y de la Arcade, con su puerto tan bien resguardado por la propia escarpadura de sus costas que es imposible abordar de otro modo que en plan amigable; con sus pastos rivales de los de las llanuras de Saint-Pierre, con su suelo aún virgen como esas soledades de América. Por último, en el interior de los bosques, la gran cuenca donde viven murenas gigantescas que no son ya anguilas sino serpientes: se las ha visto arrastrar y devorar ciervos vivos que, perseguidos por cazadores y negros cimarrones, habían tenido la imprudencia de bañarse en ella. Para terminar volvámonos hacia nuestra derecha: he aquí la zona del Rempart, dominada por el cerro de la Découverte, en cuya cima se alzan unos mástiles de barcos que, desde aquí, nos parecen delgados y flexibles como ramas de sauce; he aquí el cabo Malheureux, la bahía de Tombeaux, la iglesia de Pamplemousses. Es en esta zona donde se alzan las dos cabañas vecinas de Madame de La Tour y de Marguerite; fue en el cabo Malheureux donde se hizo pedazos el Saint-Géran; fue en la bahía de los Tombeaux donde se encontró el cuerpo de una muchacha con un retrato apretado con fuerza en la mano; fue en la iglesia de Pamplemousses, y dos meses después, donde fue enterrado, al lado de esa muchacha, un joven de la misma edad aproximadamente. Ahora bien, habéis adivinado ya el nombre de los dos amantes que yacen en la misma tumba: son Pablo y Virginia, esos dos alciones de los trópicos, cuya muerte llora sin cesar el mar, gimiendo sobre los arrecifes que rodean la costa, como una tigresa llora eternamente a sus crías que ella misma ha despedazado en un ataque de rabia o en un momento de celos. Y ahora, ya recorráis la isla desde el paso de Descorne, al sudoeste, o desde Mahebourg en el pequeño Malabar, ya sigáis la costa o toméis hacia el interior, ya descendáis los ríos o subáis las montañas, ya el disco resplandeciente del sol abrase la llanura con sus llameantes rayos, ya la medialuna platee las colinas con su melancólica luz, podéis, si vuestros pies se cansan, si tenéis la cabeza pesada, si se os cierran los ojos, si, embriagado por las fragantes emanaciones del rosal de China, del jazmín de España o del amancayo, sentís que vuestros sentidos se disuelven blandamente como en una embriaguez de opio, podéis, mi buen compañero, ceder sin temor y sin resistencia a la íntima y profunda voluptuosidad del sueño indio. Tumbaos, pues, sobre la espesa hierba, dormid tranquilo y despertaos sin miedo, pues ese leve ruido que hace estremecer el follaje al acercarse, esos dos ojos negros y chispeantes que se clavan en vos, no son ni el roce envenenado de una boqueira de Jamaica, ni los ojos del tigre de Bengala. Dormid tranquilo y despertad sin miedo; nunca el eco de la isla ha repetido el silbido agudo de un reptil, ni el aullido nocturno de una bestia carnívora. No, es una joven negra que separa dos ramas de bambú para pasar su bonita cabeza y mirar con curiosidad al europeo recién llegado. Haced una señal, sin moveros de vuestro sitio, y ella cogerá para vos la banana más sabrosa, el mango perfumado o el fruto del tamarindo; decid una palabra, y ella os responderá con su voz gutural y melancólica: «Mo sellave mo faire ça que vous vié». Se sentirá dichosísima si con una mirada amable o una palabra de satisfacción le pagáis sus servicios, y entonces se ofrecerá como guía para llevaros a la casa de su amo. Seguidla, os lleve a donde os lleve; y, cuando distingáis una bonita casa con un vial, rodeada de arriates floridos, habréis llegado; será la morada del plantador, tirano o patriarca, según sea bueno o malo; pero ya sea lo uno o lo otro, eso no es asunto vuestro y debe importaros bien poco. Entrad atrevidamente, id a sentaros a la mesa con la familia, decid: «Soy vuestro huésped»; y entonces os pondrán delante el más rico plato de porcelana china, lleno de la más hermosa mano de bananas, un vaso de plata con fondo de cristal que llenarán con la mejor cerveza espumosa de la isla; y mientras queráis, cazaréis con su fusil en sus sabanas, pescaréis en su río con sus redes; y, cada vez que vengáis vos o le enviéis a alguno de vuestros amigos, sacrificarán el ternero más gordo, porque aquí la llegada de un huésped es una fiesta, como el regreso del hijo pródigo era un motivo de felicidad. Por eso los ingleses, eternos envidiosos de Francia, tenían los ojos puestos desde mucho tiempo atrás en su hija querida y la rondaban sin cesar, ya intentando seducirla con oro, ya intimidándola con amenazas; pero a todas estas proposiciones la bella criolla respondía con supremo desdén, hasta el punto de que pronto se vio que sus enamorados, al no poder obtenerla con la seducción, querían raptarla con la violencia, y hubo que guardarla como a una monja española. Durante algún tiempo salió airosa de varias tentativas sin importancia, y por consiguiente sin resultado; pero finalmente Inglaterra, no pudiendo aguantar más, se lanzó sobre ella a cuerpo descubierto, y, cuando la Île de France se enteró una mañana de que su hermana Bourbon acababa de ser raptada, invitó a sus defensores a que le procuraran una mejor protección de la que había recibido en el pasado, y empezaron inmediatamente a afilar los cuchillos y a fundir las balas, pues esperaban al enemigo de un momento a otro. El 23 de agosto de 1810, un espantoso cañonazo que retronó por toda la isla anunció que el enemigo había llegado.
—————————————
Autor: Alexandre Dumas. Traductor: José Ramón Monreal. Título: Georges. Editorial: Navona. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


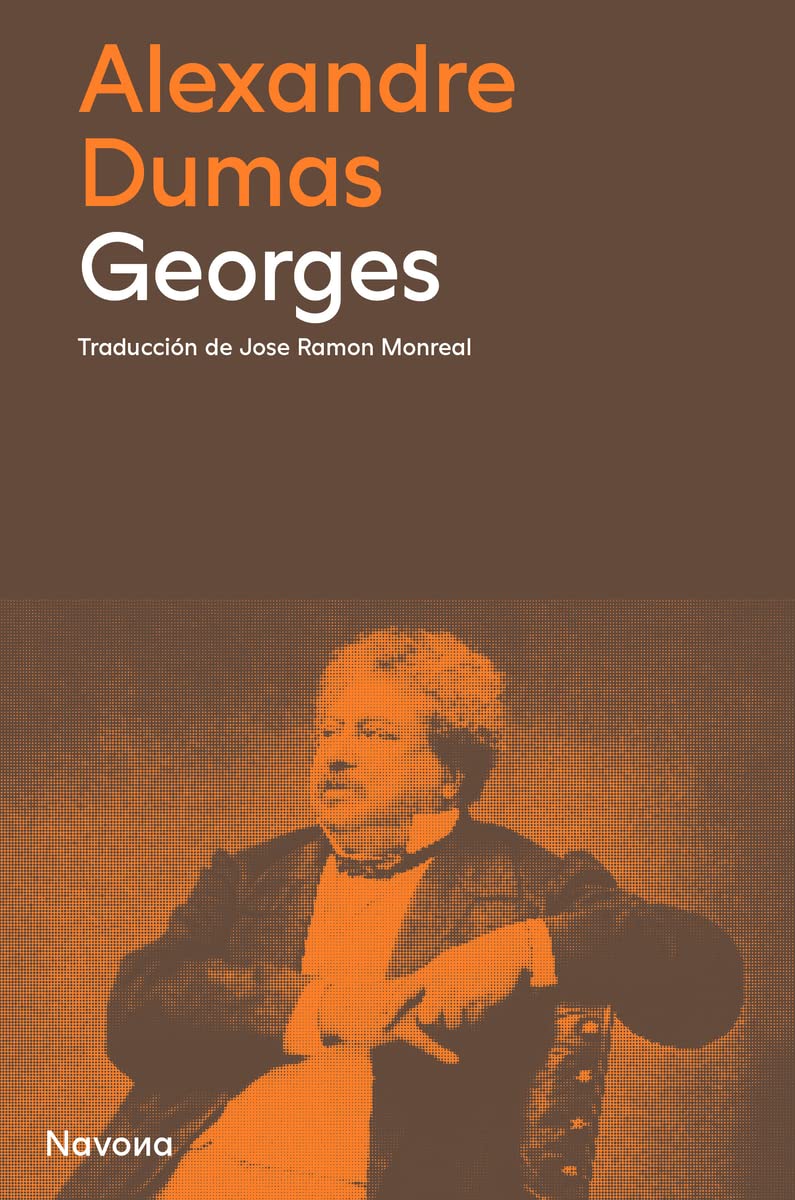
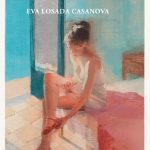


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: