El 6 de agosto de 1945 la historia de la humanidad cambió para siempre. Quedaban sólo unas pocas semanas para el final de la Segunda Guerra Mundial. Los habitantes de Hiroshima no podían imaginar que el epílogo de ese gran enfrentamiento bélico iba a tener lugar en su ciudad. La bomba atómica, el arma definitiva anhelada por los dos bandos, era una realidad. Los estadounidenses la habían conseguido y la utilizaron contra Japón. Una gran nube mortal cubrió la ciudad nipona. En el epicentro de la explosión la temperatura subió hasta los 6.000 grados; en el asfalto quedaron grabadas las sombras de personas, animales y objetos.
A continuación reproducimos el capítulo de La guerra que cambió el mundo: Efemérides de la Segunda Guerra Mundial, de Miguel Ángel Santamarina, dedicado a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki.
******
Emiko Hokada le confesó al periodista Agustín Rivera —autor de Hiroshima: Testimonio de los últimos supervivientes— que no le gustaban los atardeceres porque le recordaban a lo que contempló esa tarde de agosto que quedó grabada en su memoria para el resto de su vida. Ella era una hibakusha —«persona bombardeada», en japonés—, una superviviente de los ataques nucleares a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.
Mori-San también sufrió los efectos de la bomba. Desde principios de 1945, la situación era cada vez más difícil: a medida que los víveres escaseaban y faltaban los suministros más básicos, la presión del Gobierno para resistir era mayor. Dos lemas se repetían a todas horas entre la población: «No quiero nada hasta ganar» y «El lujo es un enemigo». Al principio, Mori-San pensó que era una bomba más, corrió hacia el refugio y entonces descubrió algo diferente: había una gran nube sobre la ciudad. Al poco tiempo, las calles estaban llenas de heridos y muertos; todos quemados. Una niña se le acercó, llevaba en las manos un pequeño cuenco, su cuerpo estaba lleno de heridas, su voz era un silbido; Mori-San no se detuvo, no podía ayudarla, no tenía agua y tampoco sabía cómo curar la «enfermedad de la bomba atómica». Aquella niña la acompañó durante el resto de su vida: ¿alguien le dio agua? ¿Consiguió sobrevivir?
El día 6 de agosto de 1945 el ejército estadounidense, bajo las órdenes del presidente Harry S. Truman —que apenas meses antes había tenido que suceder en el cargo al fallecido Franklin D. Roosevelt—, lanzó sobre la ciudad japonesa de Hiroshima el primer ataque nuclear de la historia. A las 8.15 el bombardero B-29 Enola Gay soltó sobre Hiroshima una bomba de uranio-235 —apodada Little Boy por los aviadores yankis— de 4.400 kilogramos de peso, tres metros de longitud, 75 centímetros de diámetro y una potencia de 16 kilotones. Solo tres días más tarde, Fat Man, con cuatro kilotones más que su predecesora, hizo blanco en Nagasaki. En el momento de las explosiones, perdieron la vida 80.000 personas, otras 50.000 lo hicieron en los días siguientes y 75.000 después por las heridas causadas por la radiación. Entre los dos bombardeos fallecerían más de 200.000 ciudadanos japoneses, lo cual llevaría a la potencia asiática, ya mermada debido a su frente abierto contra las filas soviéticas, a poner sobre la mesa su rendición frente a la alianza occidental y, de este modo, con Berlín ya en manos aliadas, poner fin a la Segunda Guerra Mundial.
Con Estados Unidos formando parte activa de la guerra y la carrera armamentística disparada, el ejército norteamericano puso en marcha en 1942, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, lo que pasaría a la historia como el Proyecto Manhattan. Bajo la supervisión del físico Robert Oppenheimer, Estados Unidos buscaba desarrollar un arma de destrucción masiva haciendo uso de los avances tecnológicos, económicos y el conocimiento de la física nuclear que se habían dado a lo largo de la primera mitad del siglo XX. El proyecto, que concluyó en 1946 con la guerra ya finalizada, tuvo como resultado la fabricación de dos bombas, Little Boy y Fat Man, que fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en ese fatídico mes de agosto de 1945. El ataque a Hiroshima inspiró himnos de protesta contra la guerra nuclear, como la canción «Enola Gay» (It’s never ever going to fade away / Enola Gay / It shouldn’t ever have to end this way – Nunca jamás se desvanecerá / Enola Gay / Nunca debería tener que terminar de esta manera) de la banda británica Orchestral Manoeuvres in the Dark. Ambos bombardeos pusieron al mundo sobre aviso acerca de la potencia destructora de las nuevas armas de destrucción masiva. Durante las décadas que siguieron, y con el desarrollo de la Guerra Fría, la amenaza constante de un conflicto atómico sembró el miedo tanto en el bloque occidental como en el nuevo bloque comunista construido en torno a los países satélites de la URSS. Precisamente alrededor de esta tensión trabajó Stanley Kubrick al realizar su sátira política Teléfono rojo, ¿volamos hacia Moscú? (1964), una película estrenada a mediados de los sesenta, en plena carrera espacial entre los gobiernos estadounidense y soviético, y en la que el director cargaba las tintas contra la frivolidad de los responsables gubernamentales a la hora de tomar decisiones en materia bélica. Años más tarde, Christopher Nolan rescató la figura de Robert Oppenheimer en otra película, en la cual descubrimos las luces y las sombras de la carrera del brillante físico estadounidense, y asistimos a su auge y también a su caída. Descubrimos sus miedos y sus dudas morales, pero en los ciento ochenta minutos que dura esta filmación no hay un solo segundo dedicado a los hibakusha, a Emiko Hokada, a Mori-San y a la niña a la que esta no pudo dar de beber aquella tarde en la que «el cielo era tan hermoso y estaba tan lleno de muerte».
——————
Autor: Miguel Ángel Santamarina. Título: La guerra que cambió el mundo: Efemérides de la Segunda Guerra Mundial. Editorial: B. Venta: Amazon.





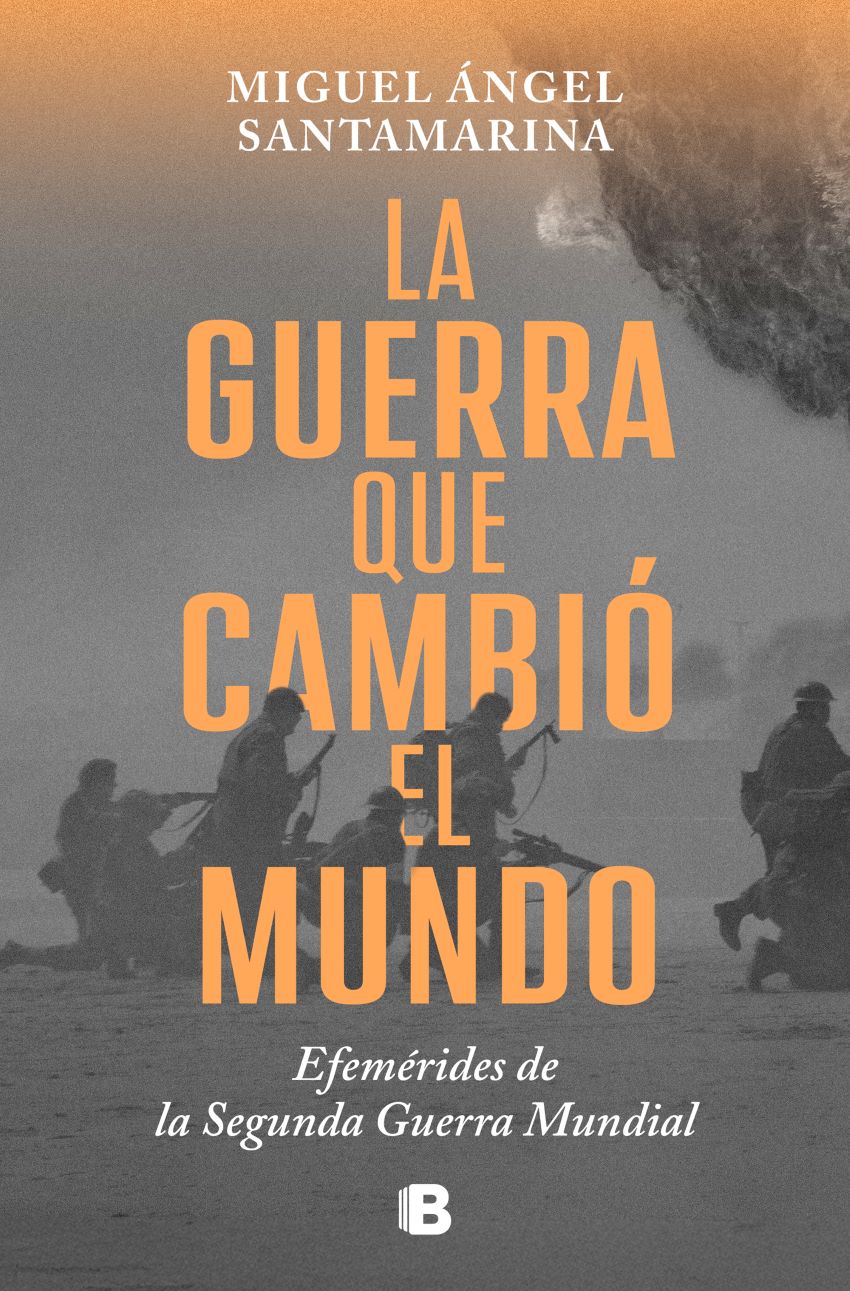



Muy interesante la nota. Me imagino lo que habrá sido para los japoneses ver ese resplandor mortal en ese segundo.