Tras el asesinato de su padre, Alejandro asciende al trono de Macedonia. Acaba de heredar no solo el título, sino también el deber de salir victorioso en la misión que le reclama su pueblo: arrebatar a los persas las tierras que una vez fueron griegas y devolverles la libertad. Sin embargo, no puede detenerse ahí; la sangre de reyes, de héroes, de dioses que corre por sus venas lo obliga a llevar a cabo una empresa mucho más ambiciosa. Quiere conquistar Babilonia, Persépolis y todas las ciudades en su camino hacia el este, hasta vencer al último rey aqueménida, el temible Darío, y acabar con el imperio persa para siempre. Sabe que es su destino. Solo él puede lograrlo, solo él puede conquistar el mundo; solo él es Alejandro Magno.
Zenda adelanta un extracto de La sangre del padre, de Alfonso Goizueta, finalista del Premio Planeta 2023.
***
1
Recordaba el día en que lo mataron, a su padre. Recordaba que no sintió nada, poco más que la indiferencia de un desconocido. Fue la sensación de quien es testigo de alguna otra injusticia trivial y ajena: sorpresa, sí, hasta furia y compasión hacia el que la sufre; pero nada que permanezca en la mente más de unos instantes.
Su madre sí lloró y eso le produjo una mezcla de extrañeza y de admiración: sabía que sentía exactamente la misma indiferencia que él, lo habían hablado muchas veces, pero eso no le impidió romper el cielo con su grito, igual que si le hubieran arrebatado al amor de su vida.
Alejandro pensó que lo miraba reprendiéndolo furiosa, temiendo quizá que a la hora de suceder en el trono hubiera quien se opusiese alegando que no había amado a su padre y que muy probablemente por ello fuera responsable de su asesinato. De inmediato trató de buscar entre sus recuerdos alguno que tal vez pudiera soltarle la lágrima antes de que alguien notara su frialdad, pero al mirar en la memoria se dio cuenta de que estaba vacía, como si todos sus recuerdos de hijo —que los había—, todos los pesares, los odios, las alegrías —que las había— hubiesen volado en bandada.
De Filipo II de Macedonia jamás supo lo que era el amor de un padre. Cierto era que nunca lo había obligado a nada, ni lo había mandado a curtirse con los nobles del norte, que no eran griegos sino bárbaros; lo había dejado en la capital de Pela con todas las comodidades, bajo la tutela de su madre y del gran maestro Aristóteles, con una compañía exquisita de amigos, le había regalado a su amado caballo Bucéfalo… Pero a él, a su figura, rara vez lo había encontrado a su lado. En verdad no lo había echado en falta, pues cuando sí estaba, sus palabras iban siempre llenas con reproches decepcionados e insultos velados por su debilidad y su sensiblería. De niño lo hería por una hombría que no llegaba; de joven porque la que tenía no le parecía adecuada. Ni cuando triunfaba se lo reconocía. Así sucedió en Queronea: fue su primera gran victoria en el campo de batalla. Acababa de cumplir dieciocho años. Para otro príncipe un día así habría sido una fuente de inspiración para su reinado futuro y de bella nostalgia en la vejez. Para Alejandro no.
Ese día se enfrentó a la dura realidad de que a veces los hijos derraman lágrimas, sangre y coraje, incluso se arriesgan a la muerte inútil para probarse dignos de sus padres, y aun así no consiguen ni siquiera una mirada orgullosa por su parte.
La noche antes de partir durmió con su madre, apoyada la cabeza sobre su cálido regazo para que así le viniera el sueño esquivo. Olimpia le acarició suavemente la mejilla. Ya era casi un hombre —aunque no le hubiera salido la barba, al contrario que a sus amigos, se le había desarrollado el cuerpo atlético, afilado el rostro, acaballado la nariz, rizado y ensombrecido el cabello, ahora color de cobre, alargado las patillas y endurecido la mandíbula—, pero ella aún veía al niño inocente al que quería esconder en el gineceo para que no pudiera alcanzarlo ningún mal. «Vuelve a mí, siempre», susurró en su oído. Pasó toda la noche despierta, vigilando su sueño, rezándoles a Dioniso y a Zeus para que se lo devolvieran sano y salvo.
La batalla se libró un día ardiente de agosto en un llano cercano a la ciudad de Queronea, en el centro de Grecia. El campo, tembloroso por la canícula, parecía estar derritiéndose. Apenas soplaba el viento y ni la cercanía del río calmaba el calor. Un brillo de metal enceguecía el horizonte: Tebas y Atenas habían reunido en alianza con otras ciudades griegas treinta y cinco mil hoplitas, su poderosa infantería pesada, para acabar para siempre con el liderazgo del reino de Macedonia en Grecia.
Su rugido al ver aparecer las falanges macedónicas por la colina encogió el corazón de Alejandro. Los soldados de las ciudades libres berreaban como bárbaros, como animales, por defender lo que consideraban suyo. Nervioso, miró a su alrededor a sus hetairoi, los amigos de su infancia que formaban su Compañía de Caballería real. Iban a su lado buscando una mirada de ánimo.
A su derecha estaba Hefestión. Era más alto que él, que no lo era mucho, y bastante más corpulento. La suya era la imagen encarnada de los semidioses del pasado: la coraza, que le cubría el pecho, dejaba a la vista los brazos de músculos trenzados; las piernas fuertes se aferraban al caballo; el mentón puntiagudo clavaba el rostro atento en el horizonte de la batalla; el alma indómita y llena de coraje destellaba a través de los ojos por la leve ranura que dejaba el casco.
—Estate tranquilo, Alejandro —le dijo—. Estamos contigo.
Alejandro le devolvió una leve sonrisa. La voz de su amigo era profunda y melódica, llena de una seguridad y una fuerza que inspiraba a quienes la oían.
A su izquierda iba Clito, su hermano de leche. No era costumbre que las reinas criasen a los príncipes; aquella labor recayó sobre la propia hermana de Clito, que cogiéndolos a cada uno en un brazo los alimentó de su pecho y sin saberlo los hermanó de por vida. A Clito lo llamaban «el Negro» por su cabellera azabache y por la barba, que aun desde muy joven le ensombrecía el rostro por más que se la afeitara.
Junto a él estaba Laomedonte, un joven escuálido y de ánimo ceniciento, que apenas hablaba porque siempre estaba inmerso en una conversación consigo mismo. Era de los que allá adonde fuera caminaba cabizbajo inmerso en una lectura que se retaba a memorizar, aunque nunca fue por ello menos diestro con la lanza o el arco.
De cerca lo seguía Nearco, el cretense. Aquel joven de piel tostada y cabello ensortijado de sal había llegado a la corte de Macedonia con nueve años proveniente de la isla de Creta. Hablaba con el acento áspero del mar, sus ojos azules soñaban con el Egeo encendido de la tarde y, en esa corte de caballistas y jinetes, destacó siempre como el nadador más bravo: encontraba en el agua su elemento, como si su sangre fuera la de los seres marinos, y no había día, desde que llegaba la primavera hasta que caía el invierno, que no subiera a las colinas a tomar un baño en los manantiales helados y a bucearlos hasta donde se tornaban oscuros.
Y finalmente estaba Ptolomeo, que tenía la mirada enturbiada por el recelo a los demás. No venía de la gran nobleza: su padre era un humilde funcionario palacial; de su madre algunos se burlaban diciendo que vendía muy barato su amor a los generales. Nada, salvo una clemencia insólita del rey Filipo, podía explicar que aquel joven enjuto, de ojillos afilados y nariz tan prominente que proyectaba sombra sobre los labios torcidos, hubiera acabado educándose junto al príncipe y siendo uno de los hetairoi.
—No perdáis la concentración. Estad siempre alerta —les dijo el general Parmenión, a quien Filipo había encomendado la dirección del ala y la seguridad de Alejandro.
—Ya hemos estado antes en la guerra, general —deslizó el príncipe.
—Sí… Las tribus del norte luchan con tenacidad, pero la guerra de verdad solamente se da entre hombres iguales —le dijo.
Parmenión era un hombre viejo. Tenía algo más de sesenta años, la mayoría de ellos al servicio de Macedonia. Poco menos que había educado a Filipo. Apenas se le arremolinaba el cabello calvo en la parte trasera del cráneo anguloso. Tenía los ojos diminutos e inteligentes, la nariz aguileña, el mentón afilado y muy largo el cuello. A pesar de su edad, era de los mejores jinetes del ejército y un guerrero fiero. Aún tenía la fuerza de la juventud y la combinaba ahora con la destreza de la experiencia manida y la sabiduría de la edad. Era además un político hábil, de los nobles más importantes de Macedonia, el consejero más fiel de Filipo y su strategos, el comandante de sus ejércitos.
—Mira allí, señor —indicó Parmenión. Todos siguieron su dedo—. Distingue al rey por la cresta roja de su casco. Siempre va delante: apréndelo.
—Se arriesga a ser alcanzado por el enemigo.
—Un rey no puede exigirles nada a sus tropas si no va al frente de ellas. Un rey que se esconde en la retaguardia es un rey que se ha perdido.
Hefestión avanzó con su caballo. Tomó la mano de Alejandro, que sostenía las bridas de Bucéfalo, y la apretó con fuerza.
—Pase lo que pase, estaré cerca de ti y guardaré tus espaldas. Alejandro sonrió. Sintió el espíritu más liviano por un instante. La voz de Parmenión tronó:
—¡Señor, el rey avanza!
El estruendo de la caballería y las falanges que comandaba Filipo llegó de pronto en el aire ardiente.
Alejandro se inclinó sobre Bucéfalo:
—Ve raudo, amigo. Cabeza de toro, corazón de Pegaso.
Parmenión dio la señal: clavaron los talones en los costados de los caballos, que soltaron un relincho de fuego y se lanzaron contra los griegos.
Alejandro estuvo distraído; tuvo suerte de que los dioses guiaran su espada. Ora miraba a Hefestión para asegurarse de que vivía, como si verlo pelear lo inundara a él de fuerza, ora buscaba a Filipo en el horizonte de caos. El príncipe quería que se fijara en él, que lo viera luchar con fiereza, que lo sintiera digno sucesor de su reino. Pero el rey no prestaba atención a nada donde no fuera a impactar su espada. Su combate era tosco, bruto y salvaje, pero no por ello menos eficaz; lo cierto es que era prodigioso que combatiera con semejante ímpetu teniendo solo un ojo. Era como si no lo afectasen la juventud perdida ni las heridas mal cicatrizadas de guerras anteriores.
La batalla se alargó varias horas. Las fuerzas estaban tan igualadas que en diversas ocasiones ambos bandos meditaron la retirada y dieron por suya la victoria. El calor era insoportable: aplastaba a los soldados bajo el metal incandescente de sus corazas y levantaba nubes de polvo que impedían respirar. Las figuras de sus amigos destacaban sobre aquel mar embravecido de violencia. Alejandro los seguía con la mirada, allá adonde fueran. Y vio que estaban colocados en círculo en torno a él. Hefestión, Ptolomeo, Clito, Nearco, Laomedonte…; ninguno alcanzaba los veinte años, ninguno había conocido la vida, cualquiera de sus pérdidas hubiera sido más dolorosa que la caída de una dinastía entera, y sin embargo estaban ahí, defendiéndolo con arrojo heroico. Pero lo cierto era que no lo defendían solo a él, sino a todos: se defendían entre ellos, movidos por un amor profundo y sincero, por un convencimiento genuino de que si no volvían todos no volvía ninguno.
Cuando llegó el crepúsculo, el llano de Queronea se había convertido en un campo del Hades, sembrado de cadáveres humanos y equinos hechos carniza. Se olía la sangre y se sentía en la boca, densa y metálica. Con un andar zambo con el que disimulaban sus heridas, los supervivientes recogían los cuerpos de sus hermanos a fin de disponerlos en grandes piras. A los heridos se los llevaban en carreta o en camillas agonizando porque sabían lo dolorosa que iba a ser su muerte a manos de un físico que les serraría una pierna o un brazo, si es que llegaban a tiempo.
Alejandro sintió una náusea ácida subiéndole por la garganta. Se apoyó en Hefestión para no caer mientras la arcada le sacudía por dentro.
—Acostúmbrate a la muerte, príncipe —le dijo Parmenión—. Ella es la auténtica hacedora de hombres. Apresúrate, el rey quiere verte.
Los miembros del consejo real bebían vino y lo sudaban. A uno de los senescales le estaban vendando el muslo izquierdo, donde tenía una herida superficial. El olor dentro de la tienda era intenso, insoportable, pensarían los rudos líderes tribales, para aquellos principitos refinados que escuchaban lecciones de filosofía entre los rosales del jardín. También empezaba ya a sentirse en el aire el olor de las hogueras en las que se consumían los héroes.
A pesar de haberlos hecho llamar, el rey y sus hombres apenas repararon en los muchachos, que permanecieron en un silencio incómodo.
—¿Cuántos fueron los muertos? —preguntó finalmente Alejandro.
Filipo no se volvió para contestarle.
—Esperaba que tú me lo dijeras. —Alguien se rio del príncipe entre dientes—. Fueron muchos, pero mereció la pena. La victoria es mía y estos griegos se lo pensarán dos veces antes de alzarse de nuevo contra mí. —Sorbió vino de su copa dorada—. Me contaron que luchasteis bien.
—¿No me viste? —le preguntó extrañado.
—Si te encomendé uno de mis flancos fue para no tener que supervisarte, es una muestra de confianza —le respondió severo.
—No me refería a que tuvieses que vigilar mis movimientos.
—¿Qué querías? —le espetó—. ¿Que me detuviera para admirarte y aplaudirte? —Alejandro balbuceó algo, pero Filipo lo interrumpió furioso—. En la guerra solo debes estar pendiente de tu enemigo, de esquivar sus lances y asestar los tuyos, si eres un mero soldado, y de planear los lances de todas tus tropas y esquivar todos los contrarios si eres un capitán. Me contó Parmenión que tus amigos no se apartaron de tu lado, ¿es cierto? — preguntó mirando a los jóvenes, que asintieron tras dudar si contestar—. Concéntrate en la batalla en vez de esperar la aprobación de otros y no necesitarás que estén pendientes de ti. Aprende estas lecciones de la guerra y prepárate para recibir las de la paz. Los atenienses han sido derrotados y ahora irás y me traerás la paz en los siguientes términos, recuérdalos bien: queremos usar su flota, es la más poderosa de Grecia, consíguela para mí y disuelve la Liga ateniense, su coalición de ciudades, pero haz por no volverlos de nuevo en nuestra contra.
El príncipe se mordió el labio inferior y apretó los puños.
—Como ordenes, mi señor —le respondió con un hilo de voz aún sin mirarlo a la cara, abandonando después la tienda junto a los hetairoi.
—————————————
Autor: Alfonso Goizueta. Título: La sangre del padre. Editorial: Planeta. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


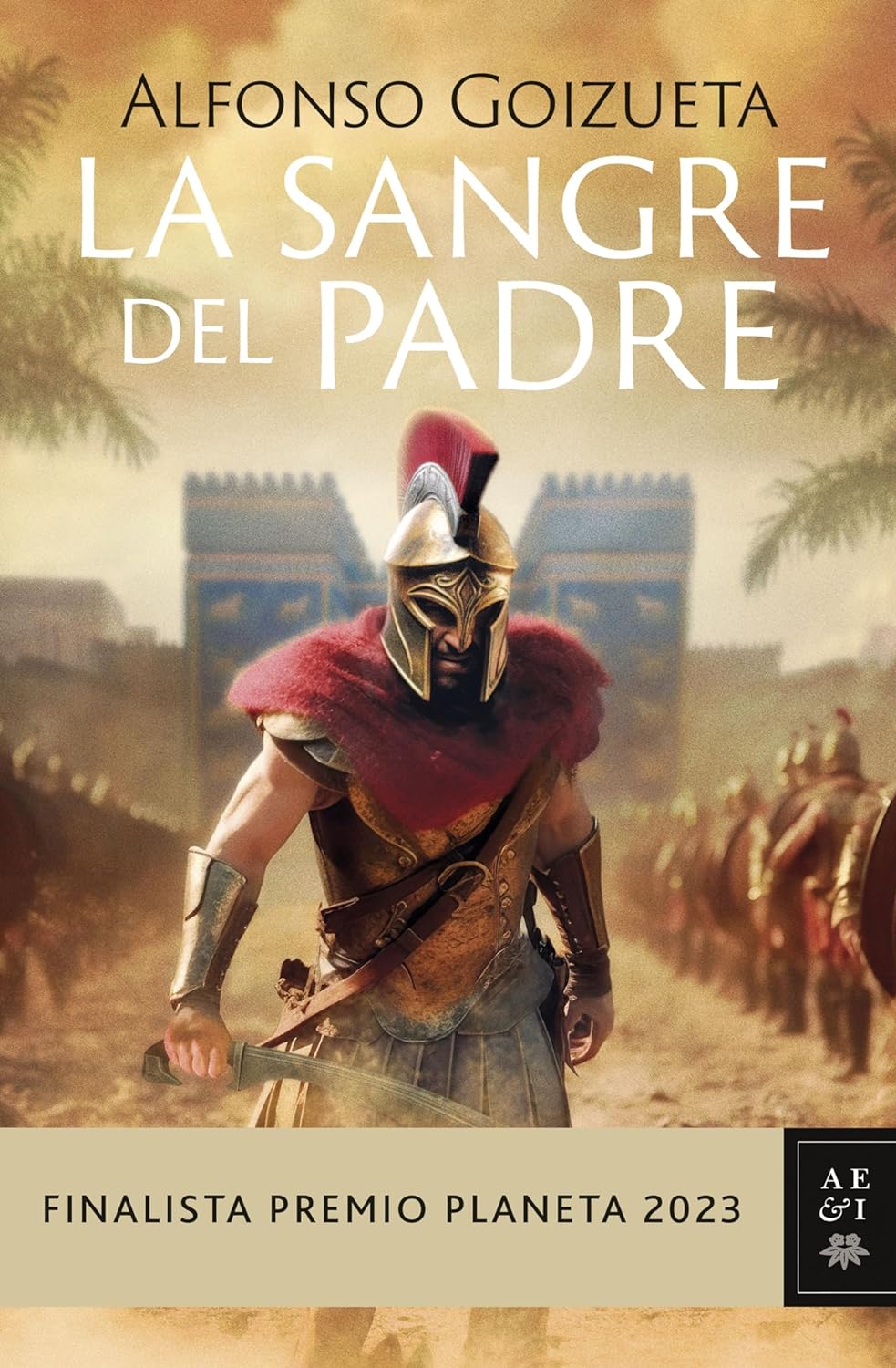



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: