A la vuelta de un viaje a Inglaterra, la famosa escritora de novela negra Karen Alcázar encuentra a su amante colgado en el cuarto de baño. Pronto se confirma que, pese a su apariencia de suicidio, se trata de un asesinato. El Grupo de Homicidios de los Mossos d’Esquadra, con el sargento Campillo al frente, se encargará de la investigación. Para descubrir la verdad en el asfixiante verano barcelonés, Campillo y su equipo deberán despejar varias incógnitas, la primera la auténtica identidad de Eduardo Mora, el fallecido. Un crimen del pasado, una venganza, una red de mentiras. Una historia en la que nadie es del todo inocente ni completamente culpable.
Zenda publica un adelanto de la novela Las lágrimas del caimán, de Susana Hernández (Distrito 93).
***
«Matar a un hombre es algo despreciable.
Le quitas todo lo que tiene, y todo lo que
podría llegar a tener».
Sin Perdón
1
Sur de la Costa Brava, enero de 1993
Siete días de lluvias torrenciales e incansables asolaban el pueblo. Josué y Marc, hartos de la lluvia y las tardes de encierro forzoso, desafiaron el temporal para encontrarse en el embarcadero. Apenas pasaban unos minutos de las seis de la tarde y el cielo estaba oscuro como la garganta de un buitre.
Cruzó la plaza de la iglesia. El agua resbalaba a chorros por el impermeable, hundió las manos en los bolsillos y saltó por encima de los charcos. Las botas de agua que la abuela le regaló por Reyes eran magníficas, calentitas por dentro, no dejaban pasar ni una gota de agua. No le importaba mojarse el pelo o la ropa, pero odiaba la sensación de tener los pies mojados. Las botas fueron el mejor regalo. De hecho, descontando el estuche de colores que le regaló la madre de Josué, fue el único regalo que recibió. Su padre ya no se tomaba la molestia de explicarle, como en años anteriores, que la economía, esa extraña y amorfa palabra, no permitía dispendios innecesarios.
Cuando contaba cinco años, lo llevó a ver la cabalgata de los Reyes. Estaba como una cuba. Tropezaba con los adultos y los niños. Marc no sabía identificar la situación y ponerle nombre, aunque sí conocía la sensación pringosa y desagradable que comenzaba a embargarlo a cada traspié, cada vez que balbuceaba palabras incoherentes o que se reía demasiado fuerte. La sensación se llamaba vergüenza y con el tiempo se pegaría a su piel y a su vida como un chicle a la suela de un zapato.
—Mira, hijo —masculló—, ¿ves a los Reyes y a los pajes? ¿Los ves?
—Sí.
—Pues son de mentira.
Marc negó con la cabeza. Cómo iban a ser de mentira.
Estaban ahí mismo, si alargaba el brazo entre la maraña de piernas y espaldas, podría tocarlos. El Rey Blanco, su favorito, pasaba en aquellos momentos frente a ellos flanqueado por su paje.
—No —lloriqueó.
—Sí —se burló su padre con una mueca histriónica— son de mentira, bobo. Son señores como yo que se disfrazan para engañar a los niños tontos. Los Reyes no existen, ¿sabes? Los padres compran los regalos. Todo es mentira, Marc, una puñetera y asquerosa mentira.
—No es verdad —replicó Marc llorando—, mira, el Rey Blanco. Hola, Rey —saludó.
El Rey Blanco le devolvió el saludo y la sonrisa.
—¿Sabes quién es, tontorrón? Es el señor Jara, el de la ferretería. ¿Te acuerdas? El padre de Nacho, que va a tu clase.
Marc volvió a negar con la cabeza. Las lágrimas rodaban por la cara y el cuello y se le metían por dentro del jersey.
—No, no —empezó a patalear sin control.
—Enano, idiota. Te vas a enterar —le soltó la mano, y tambaleándose se interpuso en el trayecto de la cabalgata—. Eh, Jara, capullo. Quítate esa ridícula barba de la cara —se abalanzó sobre el Rey Blanco. Los dos hombres rodaron por el suelo, interrumpiendo el trayecto de las carrozas. El padre de Marc arrancó la barba al rey con un gesto triunfal—. ¿Lo ves? —rompió a reír histérico—, te dije que era Jara. Te lo dije.
***
Ander se estaba cansando de esperar. En teoría su padre debía recogerlo a las siete en punto. Le prometió que irían a comprobar el funcionamiento del nuevo spinnaker del barco. Últimamente les había dado bastantes problemas. Miró por la ventana ovalada de la escuela de música. El temporal no daba tregua. Si el tiempo no mejoraba, tendrían que posponer los ajustes del velero. No quedaba ningún niño en la escuela. El vetusto reloj de la entrada señalaba las siete y veinticinco. La señorita Rosaura insistió en que aguardara hasta que vinieran a buscarlo.
—No se te ocurra irte con este tiempo. Espera a que vengan a recogerte, Ander —advirtió con un rictus severo. Dio media vuelta y entró de nuevo en su despacho de secretaría. Ander decidió que ya había esperado suficiente. La escuchó hablar por teléfono, se agachó y salió sin ser visto. Observó el cielo oscuro con una creciente aprensión. El viento furioso y la cortina de agua lo anegaban todo. Corrió como un loco, atravesó la avenida principal y el casco antiguo camino al embarcadero, con la mochila cargada a la espalda, calado hasta el tuétano.
***
Josué aceleró el paso hasta convertirlo en un trote acompasado, y finalmente, a la altura del ayuntamiento, en un galope desbocado. Marc estaría esperando. Llegó al embarcadero sin resuello. No se veía nada. Lamentó no haberse traído su linterna de campaña.
Por primera vez desde que saliera de casa, tuvo mie- do. Una oscuridad opaca engullía el horizonte. Empezó a temblar dentro del anorak empapado. Tal vez no había sido una buena idea encontrarse a aquellas horas en pleno temporal. Ahora se arrepentía de no estar en casa, seco y a salvo, con el pijama puesto y una taza de Cola-Cao bien caliente. Le pareció raro que Marc no hubiese llegado todavía. Vivía a cinco minutos. Calibró la posibilidad de que su padre lo hubiese descubierto antes de salir. Podría ser eso. Se estaba congelando. Movió los pies y las manos entumecidos.
***
La mirada de Ander barrió el mar embravecido. El barco de su padre no estaba en el amarre del embarcadero. Se dirigió a la cabina telefónica y llamó a casa, pero nadie contestó. Espero unos minutos más, cada vez más nervioso y enfadado, y regresó a la cabina. Tenía grabado en la memoria el teléfono de los guardacostas, sabía lo que debía hacer. Lo habían hablado muchas veces. Realizó la llamada y se sentó a esperar. En el otro extremo del embarcadero, un niño avanzaba bajo la lluvia. Lo conocía del colegio, aunque era algo mayor y no recordaba su nombre.
Josué empezaba a impacientarse de veras. Un minuto más y se marcharía. Un rumor amortiguado lo sobresaltó. El sonido provenía del interior del pinar. Dio un paso hacia adelante y otro hacia atrás, indeciso. La voz apenas salió a flote entre el estruendo de la tormenta.
—¿Marc, eres tú? Avanzó tembloroso, impulsado por la curiosidad. Apartó unas ramas y siguió adentrándose en la espesura.
—¿Marc?
***
La guardia costera acudió a la llamada de Ander.
—¡Buscad a mi padre!
—Hasta que no amaine no se puede hacer nada, chico. Es demasiado arriesgado. Te llevaremos a casa, vamos.
Ander se revolvió furioso y los siguió refunfuñando. Casi al final del muelle, avistó de nuevo al mismo niño de antes, emergiendo entre los árboles con expresión aterrorizada. Los guardacostas lo vieron un segundo más tarde, cuando quisieron abordarlo se había esfumado entre la tormenta. Ander se pasó todo el trayecto escribiendo tacos en la ventanilla empañada del coche. Después de un par de kilómetros, viraron hacia la cuesta del castillo y estacionaron. Víctor Riera se abalanzó sobre su hijo.
—¡Ander! ¿Dónde te habías metido? He ido a la es- cuela de música y no estabas. Me tenías muy preocupado. Muchas gracias por traerlo, chicos —se dirigió a los guardacostas—, menudo susto me ha dado.
—No hay de qué, Víctor. Buenas noches.
Los guardacostas se despidieron de Ander y arrancaron el coche.
—¿Y el barco? —gritó Ander fuera de sí—. ¿Has arreglado el spinnaker? Dijiste que lo haríamos juntos
—Cálmate, hijo. Lo llevé al mecánico esta tarde, antes de que empezara a llover. El barco está bien. Entra en casa. Te preparé la merienda.
***
A las siete y diez de la mañana un buzo madrugador halló el cuerpo sin vida de Marc, en un lecho de pinaza, con los sesos machacados, dispersos sobre la hojarasca empapada.
—————————————
Autora: Susana Hernández. Título: Las lágrimas del caimán. Editorial: Distrito 93. Venta: Todos tus libros y Amazon.


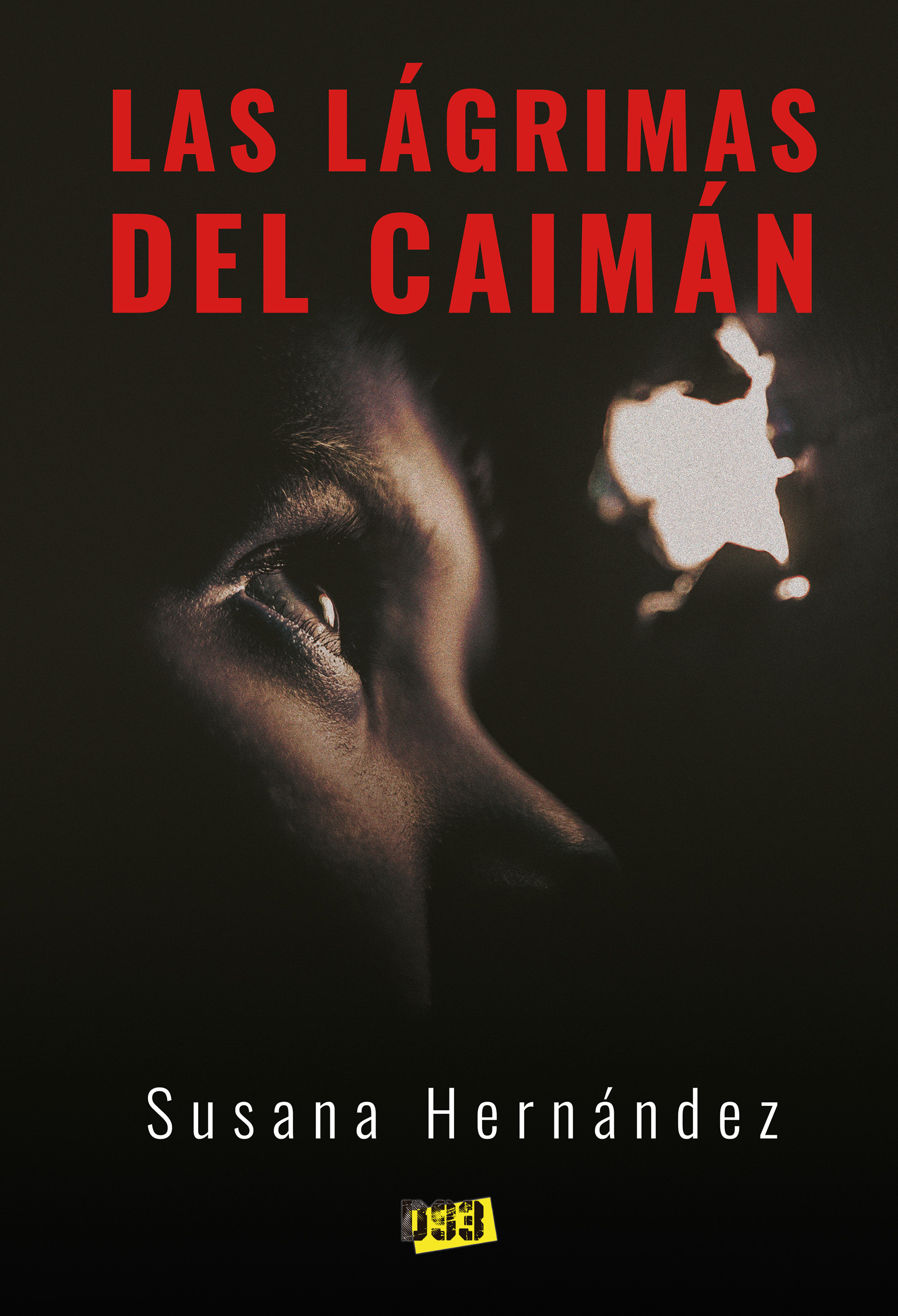



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: