En el 70º aniversario de la publicación de 1984, de George Orwell, el clásico de las distopías que se planteaba como una crítica política de los totalitarismos ya existentes trasladados a un lúgubre futuro, Mundo Orwell (Ariel) recupera, desde el ensayo, parte del espíritu de la obra y se propone servir de aviso a navegantes —de la red y de la vida cotidiana— frente a los desafíos de un nuevo mundo. Un mundo definido por la aceleración de los cambios tecnológicos que se nos imponen en todos los ámbitos de la vida cotidiana a una velocidad desenfrenada. Un mundo que implica, además, peligros sustanciales para los valores, identidades y concepciones que nos han acompañado, al menos, desde la Ilustración.
Ángel Gómez de Ágreda asume en esta obra la tarea de revisar la manipulación informativa, la ocultación de la verdad, el final del trabajo tal como lo conocíamos hasta ahora, el cuestionamiento de valores como la privacidad, los riesgos para las libertades individuales y colectivas.
Zenda publica la introducción a esta obra.
Introducción
El verdadero problema de la humanidad [ttt_dropcaps] Se cumplen setenta años desde que George Orwell escribió, en 1949, su famosa novela 1984, una distopía futurista en la que el Gran Hermano manipula la información y ejerce una vigilancia masiva y represiva contra los individuos. No me atrevo a considerar Mundo Orwell como un homenaje a la obra ni a su autor, pero sí como un aviso de que el mundo que describía el escritor británico parece, ahora sí, haber empezado a esbozarse en muchos de los rasgos de nuestra sociedad.
es el siguiente: tenemos emociones del Paleolítico,
instituciones medievales y tecnología propia de un dios.
Y eso es terriblemente peligroso.
Edward Osborne Wilson
En 1984, Orwell describe un mundo gris controlado por el Gran Hermano, líder de una de las potencias que se mantienen enfrentadas entre sí en una guerra permanente. La sociedad está sometida a una vigilancia constante, la verdad oficial se revisa en función de los intereses del Estado bajo la idea de dominar la Historia para construir sobre ella el futuro. El lenguaje se ha reconstruido para transmitir el mensaje del partido y privar a los ciudadanos de un instrumento útil para la interpretación de la realidad. De hecho, el nombre se convierte en el objeto dejando a este sin identidad. La realidad se convierte en irrelevante; lo importante es el mensaje, la percepción, la narrativa.
Mundo Orwell no trata de tecnología. Ni siquiera sobre su aplicación. Es, o quiere ser, una reflexión sobre las implicaciones de la tecnología. Sobre cómo esta afecta a nuestra forma de ser, a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de relacionarnos. Quiere integrar conocimientos y disciplinas: psicología, sociología, política, economía… e incluso tecnología. Pero sin olvidar nunca que las personas son lo que más interesa.
Después de redactar una enciclopedia de casi nueve mil páginas, La historia completa de la civilización, los esposos Will y Ariel Durant resumieron su contenido en otra obra con tan solo cien, Las lecciones de la Historia. Finalmente, comprimieron todo ese conocimiento en una única frase: «La única revolución real está en la ilustración de la mente y en la mejora del carácter; la única emancipación real es individual, y los únicos revolucionarios reales son los filósofos y los santos».
Con ese ánimo de ilustración de la mente y emancipación individual, Mundo Orwell pretende trazar una historia de nuestro futuro reciente, ese que está a punto de haber sucedido ya. Una historia de la gente que vivirá en ese mundo y de cómo llegaremos a él.
La Historia, el pasado, es igual que el futuro. Con la única diferencia de que ya no podemos hacer nada al respecto de lo que ocurrió, mientras que lo que está por venir depende de nosotros y de nuestras actuaciones. Los cocineros de ambos, pasado y futuro, somos los mismos, solo cambian los ingredientes con los que contamos en cada momento.
En estas páginas intento dar algunas pistas sobre cuáles son esos ingredientes y cuáles sus características. Me atrevo a apuntar algunas ideas sobre qué podemos esperar y qué podemos hacer para obtener el futuro más sabroso. Cada capítulo incluye un «manual de supervivencia», más una lista de ingredientes sobre la que improvisar, sobre la que reflexionar, que una receta para seguirla al pie de la letra.
El mundo está cambiando muy deprisa. El futuro se vuelve pasado casi sin discurrir por el presente. El ser humano no está diseñado para asimilar cambios tan rápidos y profundos. Ni tan irreversibles. Ya no sirve el método de ensayo y error, ni podemos esperar ser capaces de incorporar los avances tecnológicos al ritmo que se producen. Es un mundo de máquinas y humanos en el que los algoritmos —para simplificar, las instrucciones que siguen las máquinas en su funcionamiento— condicionan nuestras vidas en función de los datos que nosotros mismos les proporcionamos. Por este motivo es especialmente importante que sepamos decidir hacia dónde queremos avanzar y a qué ritmo deseamos hacerlo. Y debemos decidirlo antes, preferiblemente, de que hayamos llegado a donde no queríamos ir.
Números y letras: datos e ideas
Hasta no hace mucho, se solía pensar en el ciberespacio como un mundo de unos y ceros. Bueno, en parte, lo es. Pero solo en parte. Internet contiene números, datos concretos de todos nosotros. Incluso las letras las descompone en números —ceros y unos— para que la máquina las entienda y sepa interpretarlas.
Sin embargo, esos unos y ceros se combinan de millones de formas distintas para generar mucho más que los blancos y negros que podríamos intuir a primera vista. Igual que los píxeles de una fotografía, que no dejan de ser puntos de luz de determinados colores, esos dígitos terminan por activarse o desactivarse de tal forma que conforman una imagen con muchos más colores que los que tenían por separado. Los matices se determinan por proporciones de unos y de otros. Algo similar a lo que ocurre a nivel físico con el ojo humano.
Así, con los números en mente, nos preocupa que nos roben el de la cuenta bancaria o el de la tarjeta de crédito. Estamos, en casos más sofisticados, inquietos con la idea de que alguien pueda acceder a nuestros perfiles o a nuestros avatares, incluido el correo electrónico. En general, nos asusta que un hacker, un pirata informático, pueda sustraer nuestros datos, nuestras ideas, nuestros contactos.
Pero el ciberespacio nos ha acogido dentro de él y nos sirve para mucho más que como repositorio de nuestros datos. Incluso llega más allá de ser la biblioteca de nuestros pensamientos y el medio más conveniente para transmitirlos. Internet es bidireccional. Muchas veces lo olvidamos o tendemos a pensar que todo lo que pueda llegar desde fuera de nuestro ordenador o nuestro teléfono móvil no puede ser más que información o algún tipo de virus que nos infecte.
Conscientes como somos de volcar nuestras ideas en las redes o en los chats, lo somos mucho menos —o lo éramos, hasta que los últimos escándalos han ido despertándonos a esta realidad— de que también llegan ideas a través del mismo medio. Y la forma en la que llegan es mucho más potente que el mensaje que envían los medios de comunicación no interactivos.
La Red utiliza los números para funcionar, contiene datos como materia prima, pero la combinación adecuada de números termina por formar letras que, acumuladas ordenadamente, pueden constituir ideas. Y estas las carga el diablo. Mucho más peligrosas que los números y los datos son esas ideas cargadas en un entorno controlado por intereses comerciales, pero en el que nos sentimos a salvo. La falta de sentido del peligro —y de la responsabilidad— que nos asalta cuando estamos detrás de una pantalla dificulta la consciencia del riesgo a que podemos estar sometidos o del daño que podemos causar «en zapatillas y antes de la primera taza de Earl Grey», como le dice Q a 007 en la película Skyfall (Sam Mendes, 2012).
En el ámbito de la ciberguerra se han creado secciones dedicadas a ejecutar o controlar operaciones militares de influencia en el ciberespacio. Tal influencia depende de los vínculos que se establecen, no del número bruto de componentes de un grupo.
Tenemos unos 86.000 millones de neuronas en nuestro cerebro humano. Cada una de ellas está equipada con miles de dendritas. El conjunto es capaz de establecer trillones de conexiones. Por tanto, disponemos de una máquina impresionante que se basa en la capacidad de sus células para relacionarse entre ellas e intercambiar información.
Del mismo modo, las redes se sirven de la impresionante capacidad de Internet para identificar personas, clasificarlas y agruparlas para generar conjuntos homogéneos, sociedades uniformizadas que se autogestionan.
1985
La distopía 1984 se colocó en el número uno de ventas en Amazon tras la toma de posesión del presidente Trump el 20 de enero de 2017. Las declaraciones de Kellyanne Conway, consejera del presidente Trump, relativas a los «hechos alternativos» que contradecían la verdad evidente —la escasa afluencia de público a la investidura— plasmada en diversas fotografías, parecían sacadas de sus páginas (véase capítulo 2). El mundo había cambiado delante de nuestros ojos y fuimos incapaces de verlo hasta que nos lo explicaron desde el atril de la Casa Blanca. A los efectos de Orwell, la investidura podría haber tenido lugar el 20 de enero de 1985.
No se trata de un hecho aislado. Ni siquiera es incongruente con el resto de la realidad en que vivimos. Algo ha cambiado desde que los monitores de los ordenadores —por algo Internet fue inicialmente un desarrollo militar— despedían solo destellos blancos o verdes. Lo que el Ministerio de la Verdad del Gran Hermano no habría podido hacer con la burda tecnología que imaginó Orwell puede conseguirlo hoy, fácilmente, cualquier imberbe armado con un teléfono móvil… y su cargador de batería.
Ha cambiado la tecnología, sin duda, pero no hablaré aquí de bits y bytes. Este libro se centra en cómo hemos cambiado nosotros. En cómo han cambiado las personas y cómo lo ha hecho la sociedad en su conjunto. No se hablará tanto de la inteligencia de silicio, la de las máquinas, como de la de carbono, la humana.
Ahí fuera hay miles de millones de cámaras que nos vigilan a diario. Casi todos llevamos un par de ellas en nuestro bolso o nuestro bolsillo. Una imagen captura un instante de nuestras vidas, un aspecto parcial. Miles de ellas terminan por delinear quiénes somos. La privacidad —en mi opinión, exageradamente elevada por algunos a la categoría de derecho humano— ha muerto, desnuda, en las celdas del Ministerio del Amor de Orwell. Ha caído cuando más importante era que siguiera viva: ahora que los ojos y los oídos del Gran Hermano realmente pueden seguirnos a todas partes. Seguirnos… y entender qué hacemos y lo que somos.
Mientras veía con el corazón encogido a unas adolescentes haciéndose selfis al borde de un acantilado, no podía evitar pensar en si la tecnología nos ha cambiado o, por el contrario, nos hace más genuinos. Si nos dejamos seducir por los diseños de Apple o estamos diseñando la tecnología como un marco a la mayor gloria de nuestros egos. El problema que se plantea es nuevo en la Historia. Tenemos la capacidad para cambiar el mundo. Su realidad y la forma en que lo percibimos. No estamos transformando lo existente.
Por primera vez, estamos creando. Estamos jugando a ser dioses en un mundo nuevo —virtual, eso sí— hecho a nuestra medida. Y estamos desnudando nuestra alma descubriendo que lo que creamos no hace sino reflejar, corregido y aumentado, al mismo ser humano al que queríamos trascender.
Refleja, quizás, incluso al mono que sigue habitando dentro de nosotros. La inteligencia perfecta de las máquinas —cuando llegue a serlo— contrasta con nuestra «capacidad» para equivocarnos. Nos obliga a añadir calificativos a cómo nos definimos para separarnos del mono no racional y de la inteligencia no viva. Nuestra creación nos aplasta y nos constriñe, empujando nuestra cara contra el espejo para encontrar nuestro lugar en el mundo.
Orwell definió los ministerios del Amor, la Paz, la Abundancia y la Verdad. Lo hizo en el lenguaje con dobles significados de la Oceanía en que ambienta su novela. Más pavoroso que el doble o triple sentido, sin embargo, es la falta absoluta de este. Más horripilante que un monstruoso enemigo al que ves es otro sigiloso que no puedes detectar. La imposición y el engaño que se describen en 1984 y Un mundo feliz se han transformado en confusión e indiferencia en nuestro mundo.
La llegada de las máquinas inteligentes, de los robots industriales, va a suponer un desafío para muchos trabajadores. Pero también los algoritmos que operan desde los ordenadores y los servidores. Ya se ha visto el efecto de la digitalización en los medios de comunicación. Se aprecia ahora en los bancos y las entidades financieras. Y se hará patente en tareas relacionadas con multitud de otros trabajos.
Este desafío puede verse como un desastre que nos de salo ja o bien como una oportunidad para reinventarnos, para redefinirnos como seres humanos sin ataduras. Pero, claro, eso supone salirse de la zona de confort que hemos habitado durante cientos de años.
El mundo Orwell, al contrario que el monótono ambiente de 1984, no da respiro. Cada día, cada minuto, es una experiencia nueva. La competición es feroz. No solo con otras personas, no solo de las empresas entre sí, también de los Estados. Todos contra todos. Algunos empiezan a entender ya hoy esa realidad. En una red en la que todo está conectado, la fuerza está en los vínculos que tengas con otros nodos. Estados, empresas y ciudadanos atacan y son atacados por ciudadanos, empresas y Estados indistintamente.
Las armas que se emplean son las mismas en todos los casos. La diferencia entre una gamberrada, un delito, un acto terrorista o uno de guerra solamente está en los actores implicados, en la escala a la que se sienten los efectos y, si se quiere, en la intención del atacante. El mismo virus informático puede servir —sirve— para todas esas funciones. Las distinciones entre ámbitos, entre jurisdicciones, entre calificaciones se diluyen, nublan y oscurecen.
Por eso la guerra —como afirmó Carl von Clausewitz (1780-1831), el gran teórico bélico prusiano— deja de ser la continuación de la política por otros medios, pues todo es un proceso sin solución de continuidad. Vivimos en guerra permanente. No es una guerra que ocurra todos los días, sino que tiene lugar cada minuto. No es un conflicto que se libre entre la gente, como el terrorista, sino que se libra dentro de cada uno de nosotros. Una guerra «en» la gente. Una batalla incruenta casi siempre, inmisericorde siempre. En la que la carcasa, la parte física de nosotros mismos, puede no recibir daños. Pero en la que nuestro interior más íntimo queda expuesto públicamente.
En las mazmorras del Ministerio del Amor, los carceleros explican a Winston Smith, el protagonista de 1984, la filosofía y los principios de su régimen. Lo que no cuenta Orwell en su novela son los detalles de cómo se llegó hasta la situación que describe. No dice en qué momento se dio el salto cualitativo hacia el abismo. Se puede deducir que esa filosofía se gestó sobre la base de una sociedad cuyos valores habían desaparecido. Ahora nos acercamos al abismo y estamos a tiempo de saltar a él o evitarlo, pero, sobre todo, de tomar la decisión basándonos en valores y principios sólidos. Se impone un renacimiento que nos recuerde que el ser humano es la medida de todas las cosas. Por mucha tecnología que desarrollemos y por muy «inteligente» que esta pueda ser.
Me habría gustado escribir este libro en tres dimensiones. O en más. En las suficientes para que se vieran las relaciones cruzadas entre todos los aspectos de nuestras vidas. Porque, para entender el mundo, no basta con captar cada uno de sus aspectos, hay que comprender cómo se relaciona con los restantes. Atado a la exposición secuencial de cada tema, dejo a los lectores la tarea de colocar las piezas del puzle para obtener una visión de conjunto. La única que sirve.
En su día, 1984 fue una suerte de réplica a Un mundo feliz, la novela de Aldous Huxley. Orwell describía una sociedad en blanco y negro, en la que el Estado controla a la población con castigos y engaños. Huxley, por su parte, mostraba un mañana en color cuyos habitantes son sometidos y manipulados mediante un condicionamiento psicológico. Palo o zanahoria. Un mundo triste y otro feliz… pero los dos carentes de libertad.
El reto que tenemos por delante es que el ansia de felicidad no nos lleve a sacrificar nuestra libertad.
Si pretendemos adentrarnos en el mundo del Gran Hermano, si vamos a vivir la distopía descrita por Orwell, necesitaremos un manual de supervivencia.
—————————————
Autor: Ángel Gómez de Ágreda. Título: Mundo Orwell. Editorial: Ariel. Venta: Amazon


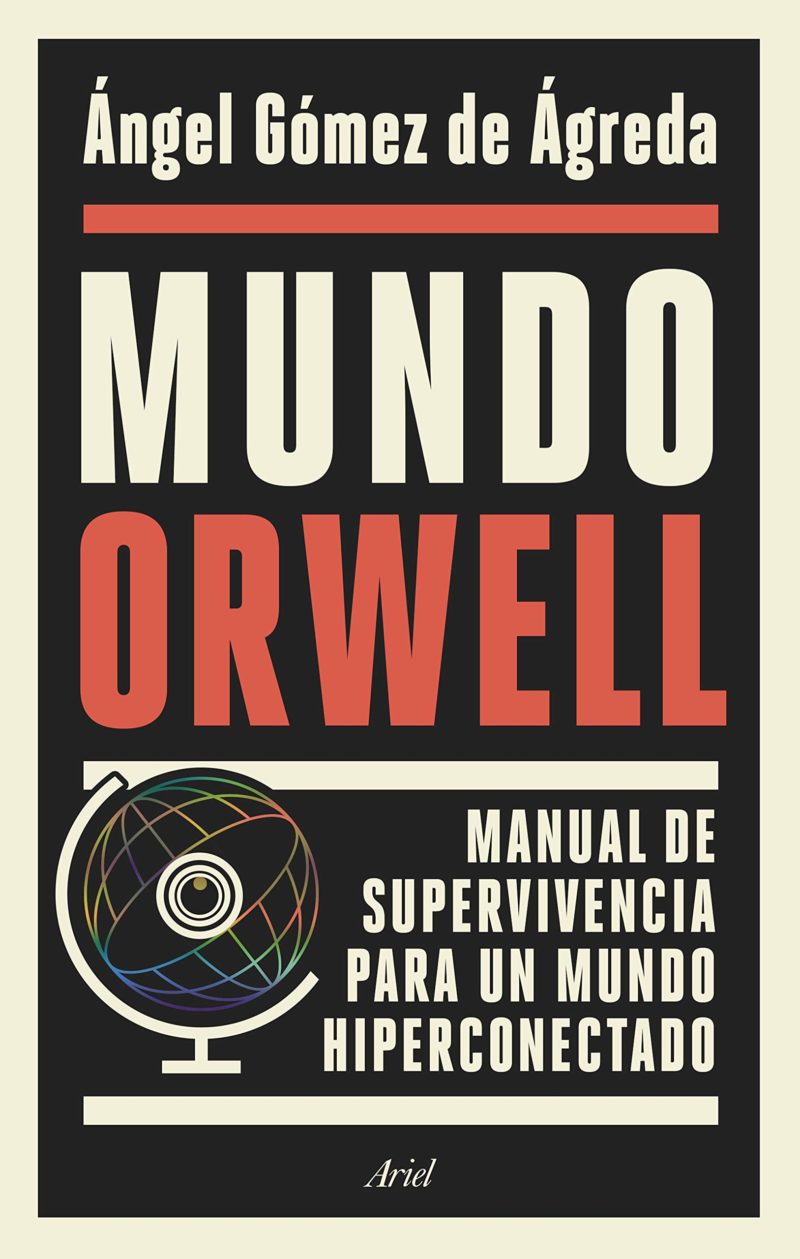



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: