Corren tiempos perros para la palabra dada. La hemeroteca del político es un almacén de yogures caducados, los periodistas bailan el pogo del clickbait, los acuerdos verbales se evaporan y la excusa de última hora le tuerce el brazo al compromiso. Antes del posmodernismo sesentayochista, de la sociedad líquida descrita por Zygmunt Bauman y del oversharing, los griegos sostenían que hablar era cincelar un pacto con lo divino, y, para romanos como el paisano Séneca, honestum est perfectum bonum, o sea, “lo honesto es el bien perfecto”. “Sea vuestro hablar”, dijo Jesús de Nazaret, “sí, sí, o no, no. Lo que es más de esto, de mal procede”.
Anticipa Freire su discurso invocando a Julián Marías, quien escribió: “Las cuestiones de palabras son las más graves y peligrosas”. El colaborador de ABC, The Objective y Más de uno de Onda Cero sostiene que, cuando damos nuestra palabra de honor, establecemos un compromiso en el que lo que decimos es garantía suficiente de cumplimiento, “en tanto que es nuestro honor —ahí es nada— el que queda comprometido”. “La palabra”, añade, “se empeña. Es decir, se deja como garantía. Si se falta a ella, se pierde algo más valioso que una joya empeñada en tiempos de apuro: se pierde la cara”. Por tanto, la palabra vacía es una bombilla fundida, un cachivache inútil, “y en su apagón arrastra consigo el honor de quien la profiere”.
Especialmente interesante es la inmersión etimológica e histórica que realiza Freire en dos conceptos que, en el español, se manifiestan brumosos y escurridizos: “honor” y “honra”. Agonizando el siglo XV, Elio Antonio de Nebrija, en el Vocabulario español-latino, los consideraba intercambiables para traducir el honos latino, y no fue hasta la primera edición del DRAE (1780) cuando se amplió “el abanico de significados”. La distinción que hace el filósofo es cristalina: “Tomemos el honor como la brújula interna que nos guía al cumplimiento de nuestros deberes para con el prójimo y con nosotros mismos. La honra, en cambio, es moneda de uso social, una dádiva que otorgan los otros, un reflejo de la conducta que nos labramos y de los méritos que nos reconocen. La cuestión es clara y viene de antiguo: el honor es la dignidad de puerta adentro, la que se mantiene aunque nadie mire; la honra es la dignidad de puertas afuera, la que depende del juicio ajeno y se juega en la plaza pública. (…) El honor nos mide ante nosotros mismos; la honra, ante el mundo”.
Además, Freire aborda los duelos, los mal llamados “crímenes de honor” —“Llamémoslos por su verdadero nombre: crímenes de honra, porque aquí no se imparte justicia, sino tramoya de sainete; no hay redención, sino jarabe de postín”—, el triunfo de la apariencia y del truco “en un mundo donde la farsa es doctrina y la impostura es norma”, o la pandemia de la fama, criatura de ascendencia grecorromana que “nunca gozó del aprecio de los dioses”, jamás derrotada por Hipnos, el dios del sueño, y que, sin descanso ni tregua, “velaba por la maledicencia”.
En definitiva, hínquenle el colmillo a este estupendo Palabra de honor, de Jorge Freire. Nunca está de más recordar que “empeñar la palabra y cumplirla no es sólo deber: es un acto de afirmación, un testimonio de que el mundo aún puede sostenerse sobre el valor de quienes hablan poco pero cumplen mucho”. Aunque el mundo, mientras tanto, esté siendo absorbido por el sumidero.


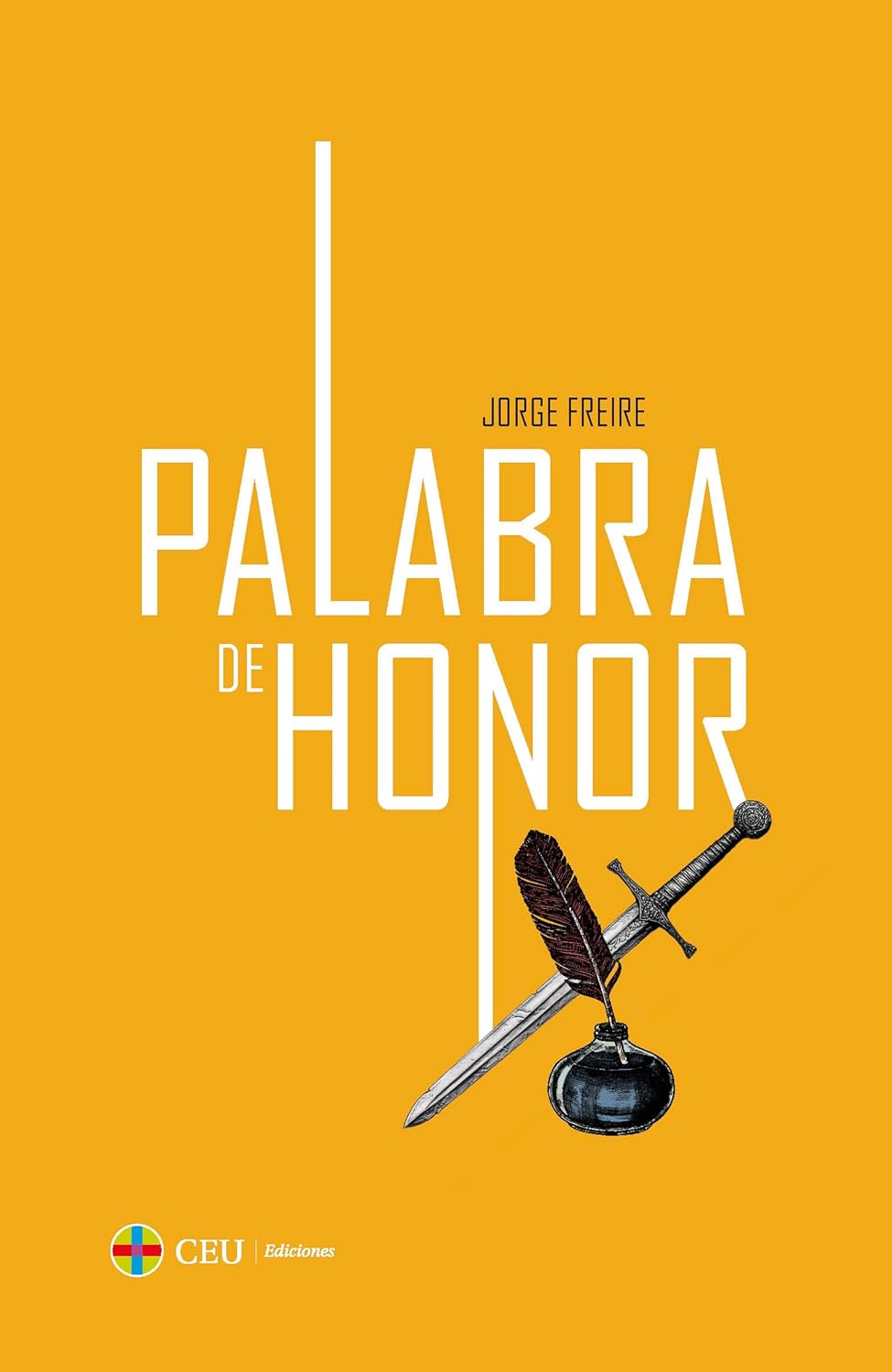



Es bello y urgente recuperar el verbo, así como recuperar la palabra de honor.