Publicado originalmente en 1993, Rameras y esposas, de Antonio Escohotado, es un ensayo sobre los roles de género a través de la mitología con cuatro leyendas: Ishtar y Gilgamesh, Deyanira y Hércules, Hera y Zeus y María y José. Zenda publica el capítulo 4 completo de esta obra recién publicada por La Emboscadura. Escohotado ya abordó la cuestión del género en 1978 con Historias de familia, ensayo reescrito años después, convirtiéndose en Rameras y esposas, aunque manteniendo el hilo narrativo: “Me di cuenta de que había una historia hilada en sí misma: el intento de dominación de un sexo por otro, y viceversa. Ese hilo de las relaciones tormentosas del varón y la hembra es lo que intento desarrollar a través de cuatro parejas, que empiezan con Ishtar y Gilgamesh, y terminan con José y María”, según el propio autor.
Antonio Escohotado convirtió los principales tabús sociopolíticos en materias de estudio descargadas de prejuicios y dogmatismos —alcanzó una gran notoriedad con Historia General de las Drogas, y dedicó veinte años a estudiar el comunismo en Los enemigos del comercio—. Tras su primer año de vida, La Emboscadura cumple uno de los propósitos por los que fue fundada por Jorge Escohotado: reeditar la obra del pensador para impedir que quede descatalogada.
Todos los datos, y las frases entrecomilladas, corresponden a la traducción de Los evangelios sinópticos, publicada en sucesivas ediciones por la Biblioteca de Autores Cristianos.
Los ensayos manejan ideas, las novelas personajes. Los mitos describen ánimos, sentimientos recurrentes de la vida. En contraste con prosas que prescinden de imágenes y música, el discurso mítico cuenta nuestra historia desde la historia de otros, con un procedimiento parecido al juego de las muñecas rusas. Propio y ajeno, dentro y fuera, ayer y mañana pierden así su recíproca extrañeza: lo particular de cada caso expresa también algo constante y general.
Las páginas siguientes rememoran cuatro leyendas que podrían decirse ocho, pues los mitos de Ishtar, Hera, Deyanira y María son también los de Gilgamesh, Zeus, Hércules y José. Sucesivas en el tiempo, mediterráneas en sentido amplio, iluminan modos distintos de asumir el destino «varón» y el destino «hembra». Cabría añadir que exponen etapas de una larga guerra, repleta de equívocos, con razones y cláusulas para diversos armisticios.
La primera versión de este libro —cerrada hace casi dos décadas— ponía su acento en certezas que el tiempo fue puliendo y cambiando, hasta obligarme a reescribirlo por completo. De ahí que conserve el subtítulo, y no el título; aunque su asunto sea el mismo, su consideración actual proyecta luces y sombras bastante distintas.
4
Una familia sagrada
Había en Judá un matrimonio muy devoto, cuyos esposos se acercaban a la vejez sin haber logrado descendencia. Desesperaban ya de perpetuar su estirpe cuando la mujer quedó embarazada, alumbrando nueve meses después a una niña resplandeciente que llamaron María. Dicen los cronistas legítimos que la madre quedó encinta sin haber tenido ningún contacto previo con el marido, lo cual extremó su celo.
Al cumplir la niña seis meses, parece que la madre la dejó sola en tierra para ver si se tenía y ella —tras andar unos pocos pasos— volvió a su regazo. La madre se levantó entonces, exclamando: «¡Vive Dios que no andarás sola por este suelo hasta que te lleve al templo! Te haré un oratorio aparte en tu habitación, y no permitiré que ninguna cosa común o impura pase por tus manos».
Como María había llegado milagrosamente al seno materno, los padres pensaron que solo el templo de Salomón en Jerusalem era un sitio suficientemente limpio. En consecuencia, allí llevaron a la niña cuando cumplió tres años, acompañada por doncellas sin «mancilla», algo temerosos de que quisiera volverse atrás y su corazón fuese cautivado por alguna otra cosa de las que atraen a los demás infantes. Pero ella allí muy a gusto; hasta ejecutó una pequeña danza de regocijo.
De este modo, «María permaneció en el templo como una palomica, recibiendo alimento a manos de un ángel». Así seguiría casi una década, sin conocer mancilla de ningún tipo. Pero al cumplir los doce años hubo una reunión de la curia sacerdotal; la pubertad de la niña estaba al caer, y eso podía representar una grave mancha para el santuario. En la religión mosaica toda mujer menstruante debe considerarse inmunda, y su contacto contamina cualquier cosa tocada o rozada por cualquier parte de su cuerpo durante siete días.
En el ínterin, María había asimilado a fondo las expectativas de sus padres, y muy especialmente su afán de pureza: «Se entregaba con tanto fervor a las alabanzas divinas que nadie la tendría por una niña, sino más bien por una persona mayor. Era además tan asidua en la oración como si tuviera ya treinta años. Su faz resplandecía como la nieve, de tal manera que con dificultad se podía poner en ella la mirada. Se entregaba también con asiduidad a las labores de lana. Desde la madrugada hasta la hora tercia hacia oración; desde tercia hasta nona se ocupaba de sus labores; desde nona en adelante consumía todo el tiempo en oración hasta que se dejaba ver el ángel del Señor, de cuyas manos recibía la comida. No había ninguna más dispuesta que ella para las vigilias, ni más pura en su castidad ni más perfecta en su virtud. Pues ella era siempre constante, firme, inalterable. Tenía al mismo tiempo cuidado de que ninguna de sus compañeras vírgenes ofendiera con su lengua o soltara la risa sin recato».
Puesiéronse entonces los sacerdotes a buscarle marido, a lo cual María se opuso resueltamente, diciendo: «No es posible que yo conozca varón o que varón alguno me conozca a mí». Cuentan que semejante negativa llegó a escandalizar al pontífice —formado en la idea de que crear descendencia honraba al Altísimo—, y que la joven hubo de oír reproches por soberbia y falta de juicio. Pero María contestó con la siguiente argumentación: «A Dios se le honra sobre todo con la castidad, como es fácil de probar. Abel obtuvo doble galardón, uno por sus oblaciones y otro por su virginidad, ya que no consintió jamás en su cuerpo polución alguna».
Abrumado por la sabiduría de la muchacha, aunque urgido por la inminente llegada de la menstruación, el clero del templo hizo un llamamiento a los varones. El Protoevangelio afirma que fueron convocados viudos solamente, la Historia de José dice que llamaron a doce ancianos de la tribu de Judá, y el De nativitate Mariae menciona a «todos los varones de la casa de David hábiles para el matrimonio y sin casar». Pero la descripción más precisa se encuentra en otro evangelista, pues al parecer el pontífice Abiatar fijó la convocatoria en la puerta del templo, con las siguientes palabras:
—Vengan mañana todos los que no tengan mujer, y traiga cada cual la verga en su mano.
Esperaban con esa especie de concurso que en el extremo de alguna de las vergas sugiera «una paloma blanca», pues el prodigio indicaría quien iba a ser el esposo de la virgen. Pero antes de llegar los solteros al templo un ángel dijo a Abiatar:
—Hay entre todas las vergas una pequeñísima, a la que tendrás en poco; pues bien, verás cómo aparece sobre ella la señal.
Así fue, y de este modo se conocieron José y María. Él, al saber por el pontífice la causa de ser llamado el templo, quiso excusarse por todos los medios del matrimonio. Pero el sumo sacerdote le amenazó con los castigos enumerados en el Pentateuco para rebeldes. Lleno de temor, José aceptó. Tomando a la muchacha se fue con ella a su humilde casa y partió al poco para continuar unos trabajos emprendidos, prometiendo volver pronto.
Fuera seguía cuando tres días después «vino a ella un joven de belleza inenarrable», ante quien María se puso a temblar, sobrecogida de miedo. Pero él dijo:
—No temas; vas a concebir en tu útero y darás a luz a un rey.
Aleccionada por esta promesa, pero desconfiando todavía — por la presencia del joven en sus aposentos mientras estaba sola—, María le preguntó cómo sucedería tal cosa y expuso sus objeciones a todo contacto carnal con un adulto, aunque sin mencionar su específica condición de casada. Y el desconocido repuso:
—El espíritu santo vendrá sobre ti y la potencia del Altísimo te cubrirá, pues ninguna cosa es imposible para él.
Dice el evangelista que ella quedó perpleja, añadiendo:
—¿Habré de dar a luz luego, como las demás mujeres?
El ángel no respondió positiva o negativamente, sino que le aseguró «ser cubierta por la potencia del Señor».
Las reservas de María cesaron en ese momento, y sentenció:
—He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra.
Ningún mitógrafo se adentra en detalles adicionales salvo uno, que menciona como: «el verbo divino penetró en ella por la oreja, y en ese mismo momento comenzó el embarazo». Como es sabido, dicho momento sigue permaneciendo un tanto oscuro, pero se cuenta que tras recibir auditivamente la semilla del futuro rey María dio rienda suelta a un ánimo de sano orgullo, y mirando hacia el cielo exclamó:
—¿Quién soy yo, que todas las generaciones me bendicen?
José regresó a los seis meses de sus «edificaciones», porque el oficio de carpintero estaba difícil y hubo de emplearse en la construcción para asegurar un jornal. Al percibir que María estaba encinta se echó a tierra y lloró amargamente, mientras cavilaba sobre quién le habría burlado cometiendo la deshonestidad de seducir a su virginal esposa. Pensó que se había repetido con él la historia de Adán, y que María había caído en manos de alguna serpiente durante su ausencia. Tembloroso y angustiado, consideró mejor morir que vivir y con voz contenida interrogó a su esposa.
—¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo has envilecido tu alma?
—Pura soy —repuso ella sollozando.
—¿De dónde proviene entonces lo que ha brotado en tu seno?
—No sé de dónde ha venido esto.
Naturalmente, el diálogo no satisfizo a José. Cuando más indignado se hallaba aparecieron unas vírgenes, amigas de María, que le dijeron:
—Todos los días viene un ángel a hablar con ella, y de él recibe también diariamente su alimento. ¿Cómo es posible que pueda encontrarse en ella pecado alguno? Si quieres que te manifestemos claramente nuestra opinión, creemos que su embarazo obedece a intervención angélica.
Pero a su buena voluntad esas vírgenes no añadían la elocuencia, con lo cual quedaron enmudecidas cuando José repuso:
—¿Quién la ha embarazado? ¿Por qué os empeñáis en hacerme creer que ha sido precisamente un ángel? Puede muy bien haber sucedido que alguien se haya fingido ángel y la haya seducido.
Sin embargo, la pena de muerte que entonces castigaba el adulterio le pareció a José demasiado castigo para una muchacha tan joven, expuesta por eso mismo a las trampas de seductores avezados. Como tampoco quería ser el hazmerreír de las gentes, pensó abandonar aquellos parajes, solo, para no volver jamás. Y eso habría hecho, de no ser por un sueño tenido aquella misma noche, donde se le recomendaba admitirla como esposa, sin reparo alguno.
Estuvo varios días esperando algo más —ante todo una reaparición del ángel que le explicara detalles del extraño caso. Pero como éste no volvió por la casa, ni para conversar con María ni para traer sustento, José reanudó los trabajos de su oficio, asumiendo el cuidado de su joven esposa y el fruto de su vientre. Cuenta uno de los evangelistas que a él no se le había asignado el papel de padre, sino el de «nutricio».
Poco después apareció un edicto de Augusto ordenando a todos el empadronamiento. José se dirigió desde Nazaret a Belén para cumplir el trámite, y el niño nació en el camino —concretamente en un establo, por faltar habitación en la posada, aunque otras tradiciones sitúan el evento en una cueva. Allí Mateo dice que fue adorado por reyes, y Lucas que fueron simples pastores. Una tal Salomé acudió al lugar, alegando no creer una palabra de la virginidad materna mientras no le fuese dado introducir el dedo y examinar la «naturaleza» (physis) de María. Cuentan que le fue autorizada esta irreverencia, y que de repente lanzó un grito terrible, explicando a continuación:
—¡Ay de mí! Mi maldad y mi incredulidad tienen la culpa. ¡Por tentar al Dios vivo se me desprende del cuerpo la mano carbonizada!
El episodio pudo contribuir a que José confiaría más en el carácter sobrenatural de María y su hijo. De ahí quizá, que no le tentase pensar en Herodes o algún pariente próximo suyo como causa natural para el embarazo de su esposa. En efecto, al poco del alumbramiento ese monarca ordenó degollar a todos los recién nacidos, precisamente porque temía que uno de ellos fuese de estirpe real. Como Cronos, Herodes no estaba dispuesto a ser derrocado por conspiración de alguna madre y un hijo suyo. Pero el ángel había dicho a María que daría a luz a «un rey», y si José no entró nuevamente en sospechas cabe pensar que fue ayudado por la infeliz Salomé, o por nuevas revelaciones —quizá oníricas— no mentadas en los relatos evangélicos.
I
Al cesar la persecución de los inocentes, nuestra familia regresó de su escondrijo en Egipto para establecerse de nuevo en Nazaret. José trabajaba, María cuidaba del niño y éste crecía convencido de su propia gloria. María mantuvo su actitud de desprecio hacia todo lo relacionado con la concupiscencia, mientras José vivía también como hombre casto. Ambos se consideraban servidores del hijo, y en esa función veían el sentido de su vida toda.
A José ya le habían dicho los reyes magos que «podrías llamarte padre porque sirves al niño como a un señor, respetado con gran miedo y diligencia». Se había casado a la fuerza, urgido por amenazas. Luego había sido puesto a prueba por las visitas del desconocido a la esposa y su posterior embarazo, a lo cual se añadió la persecución de Herodes. Por otra parte, la actitud de la madre ante el hijo impedía que ejerciese su autoridad al modo judaico habitual, y siguieron algunas complicaciones.
Tenía Jesús cinco años cuando estalló la primera. Acababa de llover, y las aguas de un arroyo próximo a la casa le sugirieron un juego sencillo de hacer pequeñas balsas. Se acercó entonces el hijo del escriba Anás, niño de sus años, inspirado por la absurda ocurrencia de dar salida con un mimbre a las aguas embalsadas. Pero al ver la fechoría Jesús se indignó grandemente y dijo:
—¡Malvado, impío e insensato! Ahora vas a quedar tú seco como un árbol muerto.
El evangelista no precisa si acompañó la maldición con actos de violencia física, pero el impío expiró junto al arroyo. Más tarde llegaron los padres; llorando una vida truncada a tan tierna edad, llevaron el cadáver ante José, mientras le increpaban por tener un hijo capaz de hacer tales cosas.
José se defendió lo mejor que pudo. Dijo que la causa de la muerte debía de ser otra —quizá la impiedad—, que Jesús era un niño ejemplar, nacido milagrosamente y futuro rey del mundo, que su madre era una santa, que el ambiente familiar era de impecable devoción y que, en definitiva, no se explicaba esa desgracia. Por suerte para él, los parientes de la víctima tampoco habían estado presentes cuando Jesús profirió la fulminante maldición. Aunque las excusas de José no mitigaban su dolor, para los padres era difícil creer en las versiones de los otros niños, y el incidente quedó zanjado como algo incomprensible.
Con todo, era solo el comienzo. Hecho al temor reverencial de un progenitor con poco carácter, servido de modo absoluto por una madre sin otra vocación, instruido en la idea de ser su propio padre y señor del mundo, cuentan que Jesús era un niño bastante irritable. Al año de lo relatado, cuando todavía se rumoreaba en su contra, iba paseando por la calle central del pueblo. Un muchacho, que corría en su misma dirección pero mirando hacia atrás, fue a chocar contra sus espaldas. El atropello encolerizó al hijo de María, que sentenció:
—No seguirás tu camino.
Al oír tales palabras el joven quedó muerto, y quienes vieron el poder de Jesús quedaron boquiabiertos, preguntándose «de dónde habría venido este muchacho, que todas sus palabras se convierten en hechos consumados».
Muy furiosos, los padres de la segunda víctima acudieron con algunos parientes y amigos al hogar de la sagrada familia. Cuando José salió a la puerta no le dieron tiempo siquiera para componer una explicación. El más respetado de los vecinos habló en nombre de la comunidad.
—Teniendo un hijo como ése, una de dos: o no puedes vivir con nosotros en Nazaret o tienes que acostumbrarle a bendecir y no a maldecir.
José se deshizo en excusas, dio por recibida la amenaza de expulsión y aguardó unos minutos en la puerta, asegurándose de que el airado grupo abandonaba efectivamente los alrededores de la casa. Cuando entró de nuevo en ella llevaba el ceño fruncido y tenía los ojos fijos en el suelo. Llamó al niño aparte —sin atender, por una vez, a las protestas maternas— y le amonestó. Expuso que por su conducta María y él eran perseguidos, que se rumoreaban las peores cosas, y que eso no podía continuar. Lo que no acababa de entender José era por qué Jesús mataba niños.
Pero él no recibió su alocución de buen grado. Repuso que, afortunadamente, esas palabras irrespetuosas no eran suyas sino de otros, añadiendo que esos otros lo pagarían quedándose todos ciegos en el acto.
Al comprobar, horrorizado, que efectivamente habían quedado ciegos, José no pudo contenerse: «le cogió de la oreja y tiró fuertemente». El rapaz se indignó mucho y dijo:
—Necio, tú ya tienes bastante con buscar sin encontrar. No me disgustes.
Faltan noticias sobre el desenlace de esta conversación. Pero pasaba junto al ventano de la casa en ese momento un rabino muy instruido, de nombre Zaqueo. Oyendo a Jesús hablar así, se llenó de admiración ante el contenido y la forma expresiva. Días después visitó la humilde casa, para sugerir a José que confiase a sus cuidados un hijo tan inteligente y díscolo. Él le enseñaría las letras, añadió, así como toda clase de sabiduría, y especialmente «el arte de saludar a los avanzados en edad, el de respetarlos como mayores o padres y el de amar a sus iguales».
Con delicadeza, Zaqueo esbozaba un programa pedagógico. Había visto talento en el niño, junto con la altivez y el desprecio ajeno explicables por las peculiares circunstancias familiares. Pero el hijo de una mujer que se consideraba cónyuge del Todopoderoso y se relacionaba con el marido como con un simple empleado era difícil de instruir. Al poco de comenzar las clases, el rabino se dio por vencido, pidiendo a José que se llevara al niño de vuelta a casa. Según parece, Jesús le había llamado hipócrita y farsante, por no saber explicar la letra A cuando empezaba a enseñarle el alfabeto.
Más dura fue la suerte del segundo maestro buscado por José para remediar su analfabetismo. El pedagogo osó propinarle un capón — ante su tenaz exigencia de que le fuera explicada la letra A—, e inmediatamente se desvaneció, cayendo a tierra de bruces. Esta vez no quedó muerto, quizá porque Jesús se apiadó de los problemas en que eso sumiría a sus padres. Pero desde entonces nadie osaba irritarle.
Para sus progenitores la situación seguía siendo muy delicada. Con ocasión de morir otro niño, los familiares perdieron la paciencia e hicieron planes para entregar a Jesús a la justicia de Herodes.
José también perdió la paciencia y según el evangelista volvió a tirarle de la oreja, mientras exclamaba:
—¡Sé prudente! A lo cual éste repuso:
—Si no fueras mi padre según la carne, te ensenaría qué acabas de hacer.
También se cuentan algunos prodigios menos aterradores. Uno fue devolver la vista al grupo de los cegados días antes, que se alegraron grandemente y dieron gracias a Dios. Otro fue resucitar a un muchacho que se había caído de una casa, suceso en el que también apareció al principio como causante de la muerte. Más imaginativo fue el portento de traer agua a su madre en el manto, porque se le había roto el cántaro.
—————————————
Autor: Antonio Escohotado. Título: Rameras y esposas. Editorial: La emboscadura. Venta: La Emboscadura


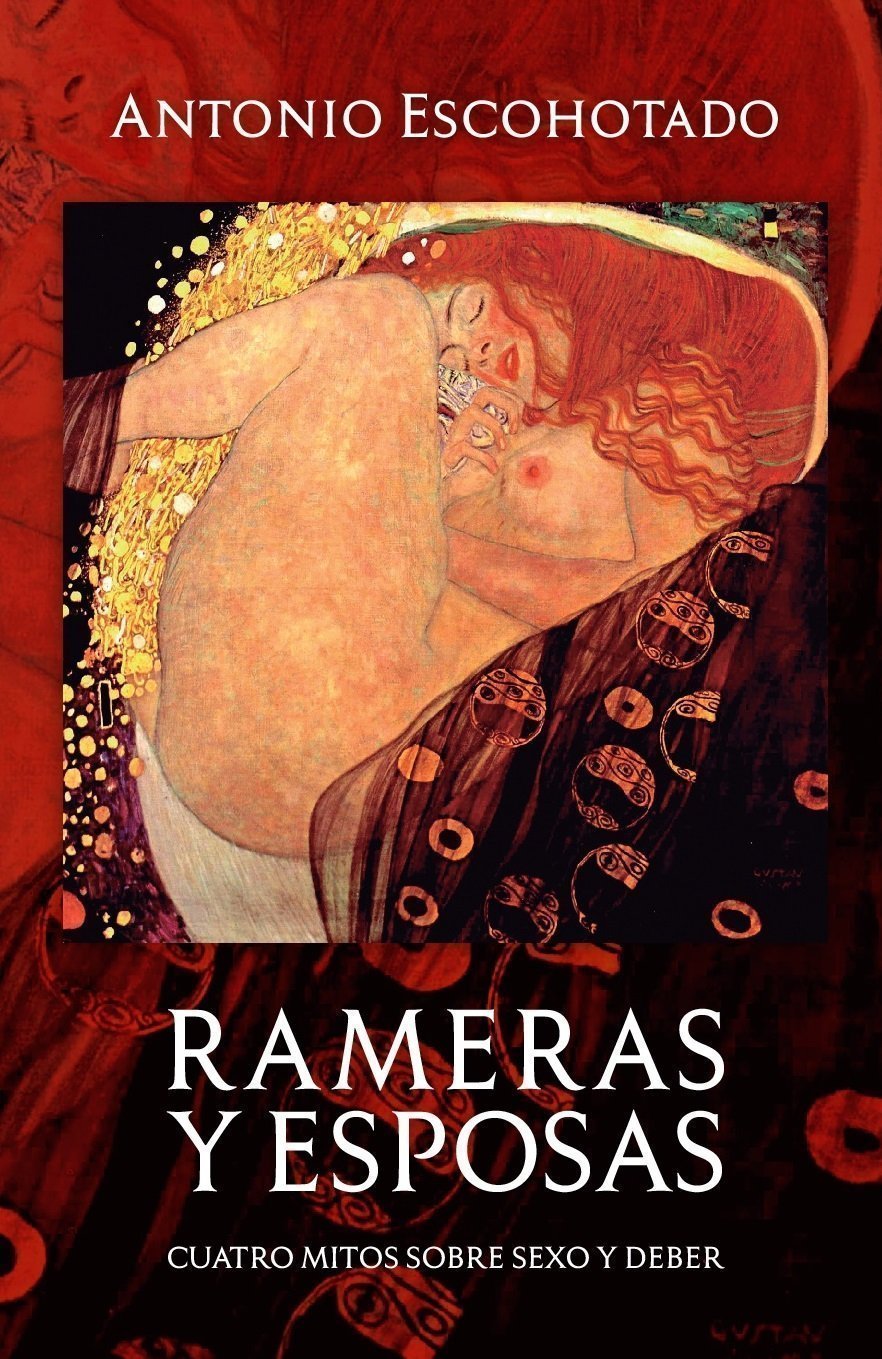



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: