Valle inquietante (Libros del Asteroide), de Anna Wiener (Brooklyn, 1987), son unas revolucionarias memorias sobre su experiencia en Silicon Valley. El libro ha sido elegido uno de los mejores de 2020 en lengua inglesa. A la autora, que escribe sobre cultura tecnológica para The New Yorker, este primer libro la ha situado como una de las voces imprescindibles para descifrar esta vertiginosa era digital.
Zenda publica las primeras páginas.
***
Incentivos
Dependiendo de a quién preguntaras, fue la cúspide, el punto de inflexión o bien el principio del fin de la era de las startups de Silicon Valley; de aquello que los cínicos llamaban una burbuja, los optimistas llamaban el futuro y mis futuros compañeros de trabajo, ebrios de entusiasmo ante la posibilidad de participar en la historia mundial, llamaban, casi sin aliento, el ecosistema. Una red social que todo el mundo decía odiar pero a la que no podían dejar de conectarse salió a bolsa con una valoración de ciento y pico mil millones de dólares: el primer día de cotización su sonriente socio fundador abrió la sesión dando el toque de campana por videoconferencia y aquello fue la sentencia de muerte de los alquileres asequibles en San Francisco. Doscientos millones de personas se apuntaron a una plataforma de microblogging que las ayudaba a sentirse más cerca de los famosos y de otros desconocidos a los que habrían odiado en la vida real. La inteligencia artificial y la realidad virtual se estaban empezando a poner de moda otra vez. Los coches sin conductor se consideraban inevitables. Todo se estaba volviendo móvil. Todo estaba en la nube. La nube era un centro de datos sin ubicación específica en medio de Texas o de Cork o de Baviera, pero a nadie le importaba. Todo el mundo confiaba en ella de todas maneras.
Fue el principio de la era de los unicornios, las startups valoradas por sus inversores en más de mil millones de dólares. Un importante inversor de capital riesgo declaró en las páginas de opinión de un periódico financiero internacional que el software se estaba comiendo el mundo, una afirmación que a continuación fue citada en incontables presentaciones de PowerPoint, comunicados de prensa y ofertas de trabajo como si fuera la prueba de algo; como si fuera una evidencia en vez de ser una simple metáfora, torpe y nada poética.
Fuera de Silicon Valley parecía reinar una resistencia generalizada a tomarse nada de todo esto demasiado en serio. Prevalecía la opinión de que era una fase pasajera, igual que la anterior burbuja. Entretanto, el sector tecnológico se expandía más allá del ámbito de los futurólogos y los entusiastas del hardware y se asentaba en su nuevo rol como andamiaje de la vida cotidiana.
No puedo decir que me enterara de lo que estaba pasando porque no estaba prestando atención. Ni siquiera tenía aplicaciones en el teléfono. Acababa de cumplir veinticinco años y vivía a las afueras de Brooklyn con una compañera de piso a la que apenas conocía, en un apartamento con tantos muebles de segunda mano que casi pasaba por un lugar histórico. Mi vida era precaria pero agradable: trabajaba de asistente en una pequeña agencia literaria de Manhattan y tenía unas cuantas amistades a las que quería y con las que podía ejercitar mi fobia social, sobre todo a base de evitarlas.
Pero parecía que las cosas se estaban deteriorando. Todo se desmoronaba. Cada día pensaba en matricularme en algún posgrado. Mi trabajo ya no iba a ninguna parte. No había sitio para crecer y después de tres años la emoción voyerista de contestar el teléfono para otros comenzaba a desvanecerse. Ya no me hacían gracia los manuscritos no solicitados que llegaban a la agencia, ni quería seguir archivando contratos de autores ni liquidaciones de royalties en sitios donde no deberían estar, como por ejemplo el cajón de mi mesa. Mi trabajo de freelance como correctora de estilo y ortotipográfica para una pequeña editorial también estaba yendo a menos, porque hacía poco que lo había dejado con el editor que me lo asignaba. La relación había sido estresante y agotadora de un modo consistente: el editor, varios años mayor que yo, había hablado de casarse, pero me engañaba de forma sistemática. Las infidelidades salieron a la luz después de que yo le prestara mi portátil un fin de semana y me lo devolviera sin haber salido de sus cuentas, donde leí una serie de mensajes privados, románticos y melancólicos que había intercambiado con una voluptuosa cantante de folk en aquella red social que todo el mundo odiaba. Aquel año yo la odié todavía más.
No sabía nada de Silicon Valley y era feliz así. No es que fuera una ludita: antes de aprender a leer ya sabía manejar un ordenador. Pero no me interesaban las noticias de economía. Como todo el mundo que tenía un trabajo de oficina, me pasaba la mayor parte del tiempo delante de una pantalla, tecleando todo el santo día, con el navegador convertido en una corriente de digresión digital que discurría por debajo de mi trabajo. En casa desperdiciaba el tiempo ojeando las fotos y los pensamientos erráticos de una gente a la que debería haber olvidado hacía mucho tiempo, e intercambiaba con mis amistades interminables e introspectivos correos electrónicos en los que nos mandábamos inexpertos consejos profesionales y amorosos. Leía los archivos digitalizados de revistas literarias que ya no existían, curioseaba en tiendas online ropa que no me podía permitir y empezaba y abandonaba ambiciosos blogs a los que había puesto títulos como Una vida plena, con la vana esperanza de que pudieran empujarme a tener una algún día. Aun así, nunca se me ocurrió que pudiera llegar a convertirme en una de esas personas que trabajaban detrás de internet, porque nunca me había planteado que hubiera personas detrás de internet.
A la manera de muchos veinteañeros que vivían en el norte de Brooklyn en una época en que una fábrica de chocolate artesanal se consideraba un edificio de interés local y la agricultura urbana era algo que la gente se tomaba en serio, mi vida era afectadamente analógica. Hacía fotos con una cámara antigua de formato medio que había sido de mi abuelo y luego las escaneaba para meterlas en mi portátil agonizante —el ventilador era un runrún constante— y subirlas a mis blogs. Me sentaba sobre amplificadores rotos y radiadores fríos en locales de ensayo de Bushwick y hojeaba números antiguos de revistas de culto, mientras veía desfilar a chicos por los que suspiraba y que daban caladas a sus cigarrillos liados a mano, jugueteaban con las baquetas y arrastraban las notas por el mástil de sus guitarras. Yo escuchaba atentamente sus improvisaciones y me preparaba para cuando me pidieran mi opinión, aunque nunca me la pedían. Salía con hombres que hacían pliegos de cordel o muebles de madera sin pulir; uno era conocido como panadero experimental. Mi lista de tareas pendientes incluía cometidos arcaicos como comprar una aguja nueva para el tocadiscos que casi nunca usaba o una pila para el reloj que nunca me acordaba de ponerme. Me negaba a comprarme un microondas.
Si consideraba que la industria tecnológica tenía alguna importancia en mi vida, era solo en relación con las preocupaciones específicas que circulaban en mi entorno profesional. Una supertienda online que había empezado vendiendo libros en la World Wide Web en los noventa —no porque su socio fundador fuera un amante de la literatura, sino porque amaba a los consumidores y la eficiencia en el consumo— se había expandido hasta convertirse en un sótano de saldos digital que vendía electrodomésticos, aparatos electrónicos, comida, ropa, juguetes infantiles, cubiertos y diversos artículos no de primera necesidad manufacturados en China. Después de conquistar el resto de sectores de venta al por menor, la supertienda online había vuelto a sus orígenes y parecía estar experimentando con diversas maneras de destruir la industria editorial. Incluso había llegado a montar su propio sello editorial, del que mis amigos literatos se burlaban y se mofaban por cutre y descaradamente oportunista. No prestábamos atención al hecho de que teníamos muchas razones para dar gracias a aquella web, ya que lo que mantenía a flote la industria editorial eran los bestsellers de temática sadomasoquista y folleteo vampírico gestados en la incubadora del mercado de libros electrónicos autoeditados que ofrecía la supertienda online. Al cabo de unos años, el socio fundador, un exgestor de fondos de inversión libre con cierto parecido a una tortuga, se convertiría en la persona más rica del mundo y experimentaría una transformación física digna de un montaje cinematográfico. Pero por entonces no pensábamos en él. Lo único que nos importaba era que su web vendía la mitad de los libros del mercado, lo cual significaba que se había adueñado del control de las palancas más importantes del negocio: los precios y la distribución. Nos tenía en sus manos.
Yo no sabía que la industria tecnológica reverenciaba a la supertienda online por su cultura corporativa despiadada y regida por los datos, ni que sus algoritmos patentados de recomendaciones, que te sugerían bolsas de aspiradora y pañales junto con novelas sobre familias disfuncionales, se consideraban lo más puntero, admirable y vanguardista en el ámbito del aprendizaje automático. Yo no sabía que, en paralelo, la supertienda online también tenía un lucrativo negocio de venta de servicios en la nube —el uso por porciones de una gigantesca red internacional de torres de servidores— que suministraban la infraestructura de soporte para aplicaciones y páginas web de otras empresas. No sabía que era casi imposible usar internet sin enriquecer a la supertienda online o a su socio fundador. Solo sabía que se esperaba de mí que odiara a ambos, y así lo hacía: en voz bien alta, a la menor oportunidad y con la pertinente indignación moral.
En conjunto, la industria tecnológica era para mí un concepto remoto y abstracto. Aquel otoño el sector editorial se estaba recuperando de la fusión de sus dos empresas de mayor tamaño, que daban trabajo a unas diez mil personas y cuyo valor combinado superaba los dos mil millones de dólares. Una empresa de dos mil millones dólares: un poder y un dinero inimaginables para mí. Si algo nos podía proteger de la supertienda online, pensaba, era una empresa de dos mil millones de dólares. No sabía nada de los unicornios de doce empleados.
Más adelante, ya instalada en San Francisco, me enteraría de que el año que yo había pasado bebiendo en bares de mala muerte con mis amigos del sector editorial, quejándonos de nuestros futuros imposibles, había sido el mismo en que muchos de mis nuevos amigos, compañeros de trabajo y amores platónicos habían ganado, sin despeinarse, sus primeros millones de dólares. Mientras algunos de aquellos amigos estaban poniendo empresas en marcha o embarcándose en sabáticos autoimpuestos de dos años a los veinticinco, yo estaba sentada a una mesa estrecha delante del despacho de mi jefe, anotando los gastos de la agencia y tratando de calcular mi valor usando como unidad de medida mi salario anual, que el invierno anterior había pasado de veintinueve mil dólares a treinta y un mil. ¿Cuánto valía yo? Cinco veces más de lo que costaba el sofá nuevo de nuestra oficina; veinte pedidos de artículos de papelería personalizados. Mientras mis futuros compañeros estaban contratando asesores financieros y participando en retiros de meditación en Bali como parte de su proceso de realización personal, yo estaba aspirando cucarachas de las paredes de mi apartamento de alquiler, fumando hierba y yendo en bicicleta hasta los almacenes de la orilla del East River para ver algún concierto, mientras trataba de mantener a raya una acuciante sensación de miedo.
Fue un año de promesas, excesos, optimismo, cambios y esperanza, pero lo fue en otra ciudad, en otra industria y en la vida de otras personas.
—————————————
Autora: Anna Wiener. Traductor: Javier Calvo. Título: Valle inquietante. Editorial: Libros del Asteroide. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


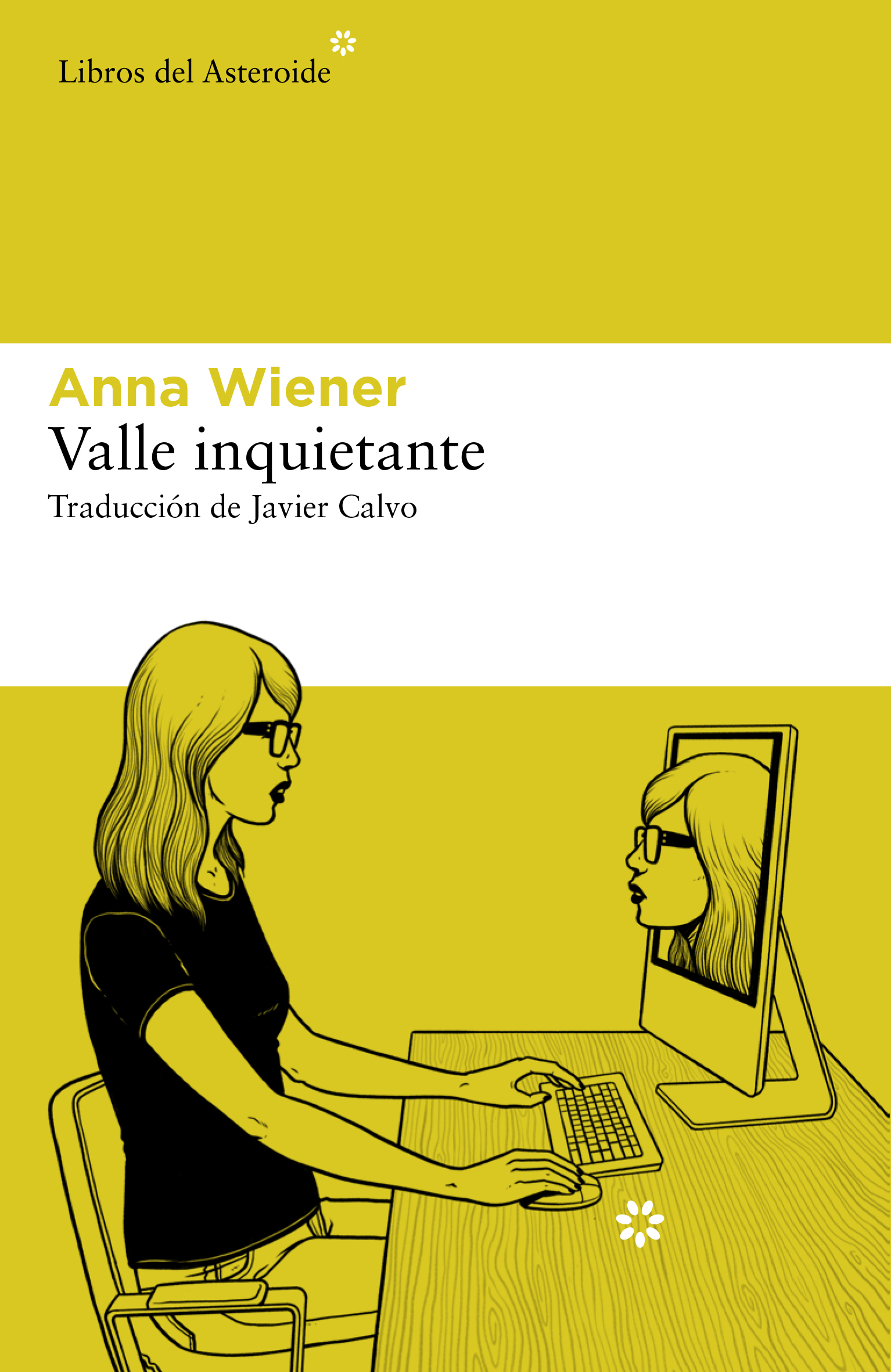
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: