El título de este libro es un regionalismo mexicano que se usa en el sur de Veracruz como sinónimo de sueños o, más bien, de ensoñaciones. Con el tiempo la palabra ha caído en desuso, aunque pervive en la tradición oral gracias al estribillo de un célebre son jarocho, «El Balajú», sobre un Mambrú local que se marcha a la guerra y nunca regresa.
Según los filólogos, ariles se refiere tanto a los soliloquios de personas que vagan por el campo como al estado de alucinación de los marineros después de muchos días de no ver tierra firme. Para Antonio García de León, esos sueños «mantienen encendido el resonar de nuestros recuerdos más íntimos y ancestrales, esas verdades antiguas que brotan cuando la conciencia se acerca a lo universal».
Zenda adelanta 5 poemas de Ariles, de Ernesto Hernández Busto, editado por Godall Edicions.
***
Nada que ver
No es lo mismo el instante preciso que el preciso instante.
No son intercambiables, quiero decir. El instante preciso
nos habla de un trozo de tiempo desplegado, como figura
o pedazo de papel que busca forma. Es un descubrimiento;
imagen largamente agazapada hasta que salta, perfecta,
a la vista de todos. Estuvo y estará: insinuación del doblez
en la hoja en blanco. El preciso instante, en cambio, vive
antes de eso; es más presente que el presente, digamos.
Uno le adivina el colgajo del «este», como un andrajo
inútil, o la cuerda sobre la túnica marrón del franciscano.
Es un tiempo con menos espacio que el instante preciso,
todo potencia. Más puntual, pero también más sorpresivo y
pleno. Su resplandor tiene otra consistencia: luz no volátil,
bronce crepuscular que nos induce a aceptar cierto estado
de cosas: este río salvaje, dos nubes pasajeras o tres rufianes
suabos arrastrados por la serpiente negra de una marejada
imprevista. El preciso instante es evidente pero irreal, como
el verde tramposo que a veces nos esconde al árbol, drama
de ramas. Se me parece más, supongo, mientras que tú, en
cambio, eres puro instante preciso, destello, flor sin fruto.
Siempre la misma tara, la embarazosa, casi vergonzante
condición de lo indivisible, bola de papel arrugado. Tú:
brillo de ágata; yo: oleaje verdeazul de unos pinos; tú:
refulgor en los ojos; yo: rostro volteado. Instante preciso,
preciso instante: nada que ver.
***
Las clavadistas
Algunas tardes me paro a verlas frente a la piscina.
Son dos, y por el parecido se diría que hermanas.
Ensayan desde el mástil de cemento, una y otra vez.
Ajenas al clima: lo mismo un día radiante que otro
con cielo preñado y dramático. La caída perfecta
es el rito sagrado de estas criaturas de sangre fría.
Monótonos preparativos antes del temblor de unos
segundos en los que también yo, a distancia, contengo
la respiración. Cuerpos robustos, germánicos, donde
la potencia ha domado la gracilidad, si es que alguna
vez existió. Músculos de una adolescencia sacrifica-
da demasiado aprisa. Pero las clavadistas no parecen
interesadas en su aspecto: son sacerdotisas de una
secta, vestales que comunican acciones incompatibles
para los no iniciados: surcar el aire, hundirse en el
agua. Otra belleza, consagrada a otros dioses. Dos,
tres, cuatro horas en lo mismo: preparación, impulso,
salto, pirueta, desplome, zambullida, escalerillas…
Al caer la tarde salen cargadas con sus mochilas
inmensas, el pelo medio mojado (rubias con las
marcas reconocibles de muchos años de trato con el
cloro), los ojos esquivos, también amarillentos, y esa
distancia definitiva del mundo: cierto desconsuelo o
tristeza inexpugnable, como niños de circo o animales
abandonados.
***
Oggún
Los comienzos, la fortaleza inocente del principio, la
mañana, la juventud, la primavera carnívora, la fuerza
que encierra el tórax, olla de órganos. El fuego y su
poder, el don de mando, la violencia inevitable tras el
exceso de fortaleza, la cadena, la autoridad, el impulso
viril. Machete, caldero, martillo. El herrero, el guerre-
ro, el peligro que brota del hierro, la virtud que brota
del hierro, la íntima y secreta solidaridad entre el arma
y la herramienta.
***
El padre
Mirar el bosque: arándanos dormidos.
Mirar el páramo,
lo azul.
El padre es algo trágico.
Te has condenado a verlo
fallar,
dejas pasar el tiempo,
caminas y sostienes en la mano
un insecto de oro
que avanza poco a poco
dentro de ti.
Sientes como si te apagaras.
Miras el bosque y piensas
«que recoja mi vida»,
quisiera sus pedazos
flotando como peces en un río más ancho.
***
Espadas, agujas, pinceles
Los samuráis creían que las espadas tenían alma.
Las costureras japonesas pensaban
que sus agujas también tenían alma,
y hay una ceremonia, no recuerdo el nombre,
donde agradecen a las agujas rotas,
sacrificadas por el bien común
(las clavan en un trozo de tofu
y las llevan al templo como ofrendas).
Para los calígrafos, las plumas y pinceles tienen alma;
hay también otro templo japonés
con las tumbas de cálamos gastados y rotos.
Pero de esas curiosas fiestas en las que nunca he
estado
mi preferida es una donde queman pinceles.
Como ritual del agradecimiento
(no entiendo bien a qué tipo de dioses):
se entrega al fuego lo que nos ayuda
y quien toca ese humo escribirá mejor.
Espadas, agujas, pinceles:
pienso a menudo en eso.
El mundo, dice el Tao, también es utensilio,
algo que recibimos, cosa para usar
—no intervenir, no apoderarnos de él,
de lo contrario todo está perdido.
Me pasa con el Tao que siempre me da risa,
no puedo creer en frases como
«las cosas van delante y a veces van detrás»,
o «lo que se dobla no se rompe».
Pero me gusta ese tono sencillo,
como de sabio que está de regreso
con su hatillo de apretadas verdades,
simples y bien envueltas.
He visitado no sé cuántos templos,
varios jardines secos
y nada: mente en blanco.
El más culpable de los aburrimientos.
He pensado calmada, intensamente,
en cosas como «la utilidad de una ventana reside en el vacío»,
«cómo sacar provecho de lo que es,
cómo sacar provecho de lo que no es», etc.;
enseguida me canso, me distraigo,
los pájaros están por todas partes.
Ese no es mi camino, me repito,
no me conmueve la virtud rotunda
del tratado que imita al aforismo:
el Tao son cosquillas; el Zen me aburre,
(agua, apaga al fuego
que no quiere quemar al palo,
que no quiere pegarle al perro,
que no quiere morder a la oveja, etc.)
Mejor llegar a la dichosa boda
sin tener que cargar con la escalera.
Pero esas fiestas de agujas y pinceles…
¿quién no querría creer en todo eso?
Acercarse a ese dios —un espejo de bronce—
con tus cosas más queridas y rotas,
o renacer tocado por el humo.
Son las imágenes las que convencen siempre,
el mundo es utensilio de la imagen,
la gastada memoria de una imagen
que gobierna el camino del pincel
y la columna de humo sobre el cielo.
—————————————
Autor: Ernesto Hernández Busto. Título: Ariles. Editorial: Godall Edicions. Venta: Todos tus libros, Amazon y Casa del Libro.


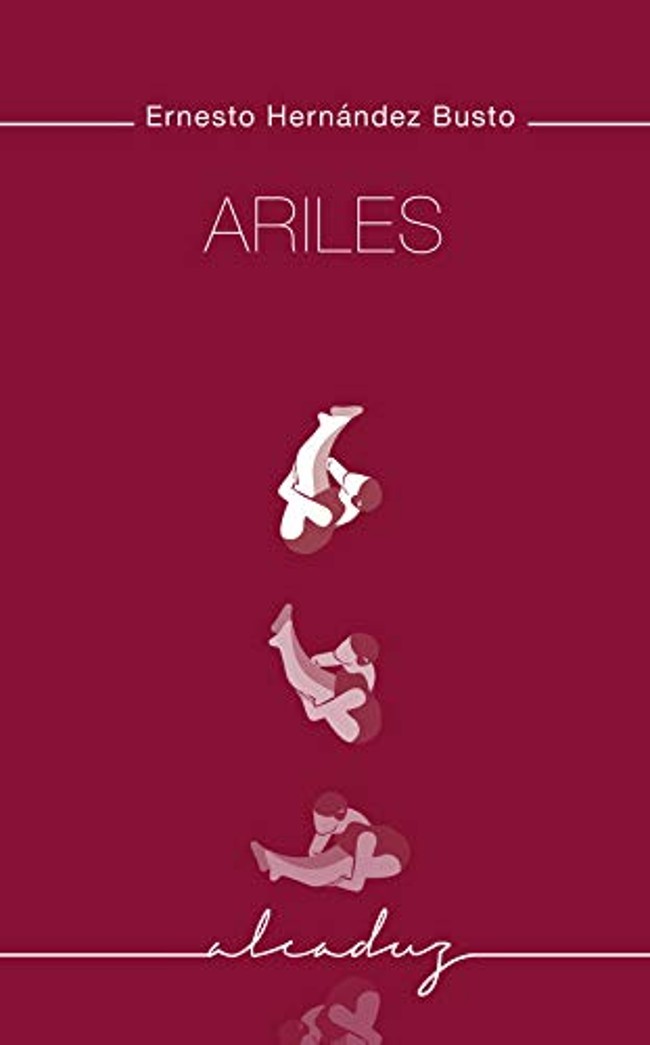



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: