No estoy del todo seguro en dónde ocurrió. Y aunque mi memoria suele ofrecerme imágenes completas y precisas —capaces incluso de devolverme la disposición exacta de una mesa o el olor tenue de un café—, en este caso solo conserva destellos, fragmentos inconexos. Tal vez fue en la librería La Buena Vida, aquella que se esconde cerca del Palacio de la Ópera y que, por cierto, no frecuento desde hace tiempo. O quizá, como ahora me inclino a creer, sucedió en una de las casetas de la Feria del Libro de Madrid, bajo ese sol que siempre obliga a entrecerrar los ojos y convierte cada paseo en un acto de fe visual. Sea como fuere —y a menudo lo incierto revela más verdad que lo exacto—, lo cierto es que volví a encontrarme allí con uno de mis escritores predilectos: Arthur Conan Doyle.
Suele olvidarse que esta fue la primera novela del joven escritor y médico Arthur Conan Doyle, escrita a los veintitrés años y enviada a un editor en 1883, de la que se extravió el original cuando fue remitida por correo. Nació de la quietud y la dolencia: su protagonista, John Smith, un soltero de mediana edad, está confinado a su habitación por un ataque de gota y pasa buena parte del tiempo en la cama o en un sillón, reducido a la condición de paciente observador. Desde allí, dialoga con su médico, el doctor Turner, y discurre sobre casi todo lo discutible en la época victoriana: la medicina y el sufrimiento, la pobreza y el talento, el papel de las mujeres, la religión e incluso la guerra, como si la inmovilidad del cuerpo obligara a la mente a recorrer el mundo entero. Tal vez en eso consista el verdadero beneficio de los libros: en permitirnos pensar desde la inmovilidad y devolvernos lo que la realidad, por causa o por desgana, nos niega.
Que Conan Doyle fuera médico y aún no el célebre creador de Holmes se nota en las páginas de John Smith: el enfermo y el doctor Turner discuten si la pobreza es o no condición del talento, si el genio necesita la necesidad o si, por el contrario, «si un hombre tiene talento, saldrá de él» aunque esté cómodo y bien alimentado. Hablan también del oficio médico con una mezcla de respeto y escepticismo: el paciente reconoce el «inmenso servicio» de los médicos al mundo, pero sufre en carne propia la impotencia de una ciencia que entonces apenas podía aliviarle más que con reposo, cataplasmas y buena voluntad. Vista desde hoy, esa conversación suena a ensayo disfrazado de novela: un joven profesional, recién asomado a los hospitales victorianos, poniendo por escrito sus dudas sobre si la vocación cura de verdad o sólo acompaña con cierta dignidad el dolor inevitable.
En cambio, cuando Smith habla de las mujeres —de su casera que «cacarea» penas de viuda, de la soltera presa de inquietudes vagas o del matrimonio como destino femenino—, se transparenta el sesgo victoriano de un Doyle de veintitrés años. No deja de ser irónico que una obra nacida de la enfermedad y el encierro, tan lúcida al observar la fragilidad del cuerpo y la precariedad económica, resulte tan ciega en lo que concierne a la mitad de la humanidad. Y sin embargo, también eso forma parte del valor de los libros: muestran no solo lo que sus autores ven, sino lo que todavía no son capaces de ver.
Quizá por eso seguimos acudiendo a ellos, quizá por eso seguimos hojeando, oliendo y leyendo ejemplares que nos devuelven algo que no sabíamos haber perdido. Y si aquel día en la Feria o en La Buena Vida terminé llevando conmigo el volumen de The Narrative of John Smith, no fue solo para leerlo, sino para recordar —como un reflejo aplazado— que cada libro que nos encuentra nos ofrece una excusa legítima para permanecer quietos, para mirar el mundo desde la distancia amable de la página, y por un instante, ser también nosotros pacientes de una dulce inmovilidad. Tal vez ese sea, después de todo, el sentido último de la lectura: aprender a detenerse sin culpa, retirarse del ruido sin desaparecer del todo. Leer es la única forma de reposo que no exige descansar ni rendirse; una suspensión activa del tiempo que nos permite, entre párrafo y párrafo, seguir existiendo un poco más allá de nosotros mismos.



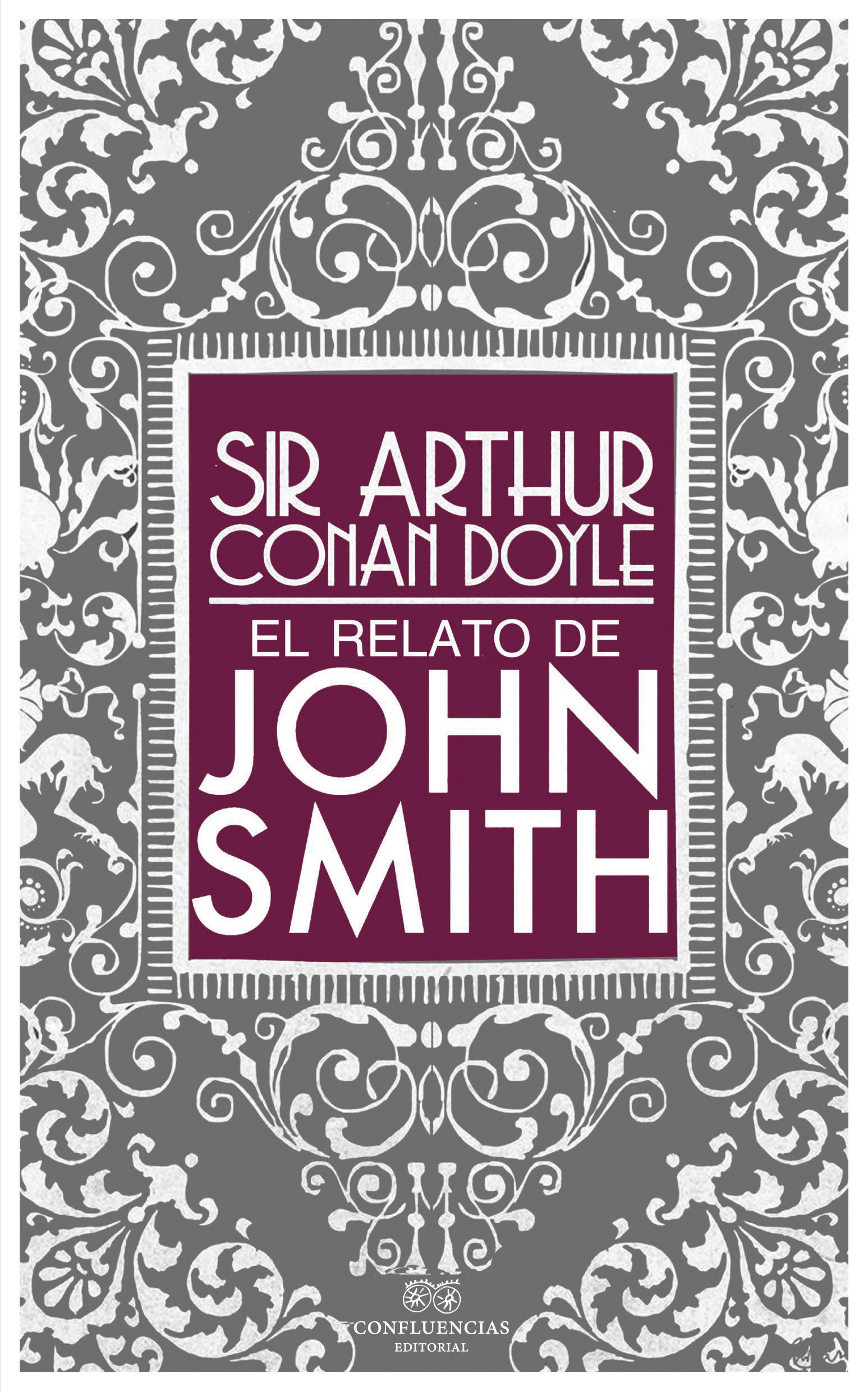



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: